Miguel de Unamuno: El hambre de inmortalidad
Me dan raciocinios en prueba de lo absurda que es la creencia en la inmortalidad del alma; pero no me hacen mella: son razones y nada más que razones, no es de ellas de lo que se apacienta el corazón. No quiero morirme, ni quiero quererlo; quiero vivir siempre, y por esto me tortura el problema...

Miguel de Unamuno sabía escribir. Supo tocar las fibras, los nervios, la carne, la mente, el espíritu y el alma de los lectores. Sabe, como muy pocos a lo largo del tiempo—si el tiempo tiene longitud—, explicar el sentimiento trágico de la vida. Sabrá, incluso en el porvenir, explicar el deseo innato—en la mayoría—de no querer morir. Con su cabeza, su espíritu y su pluma, traicionó a la muerte; sub specie aeterni, su trabajo sempiterno hará—o hizo, o hace—su memoria inmortal.
Trasladémonos a 1913—si es que el Tiempo no es uno sólo—, y a Salamanca, ciudad donde casi 400 años antes San Ignacio de Loyola pasó unos días en la cárcel por predicar sus ejercicios espirituales. Trasladémonos al año en que se estrenó la Sirenita, al año en que el rector de la Universidad de Salamanca proclamaba, cristianamente, su pensar sobre el peso de la existencia. Existencialismo cristiano le dicen a la fe que profesaba, que iniciaba Kierkegaard, cuya influencia, así como la de Loyola, marcan su ensayo Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos. Dios, que se hace presente en el texto, mandó a la Iglesia Católica a incluir el libro en su Índice de los Prohibidos. El hambre de inmortalidad, que se hace presente en el tercer capítulo, logra su cometido. Platón se presenta para ayudarlo, mientras el rey Salomón hace en esta vanidad de vanidades. El apóstol, San Pablo, que se hizo presente en Atenas y discutió con estoicos y epicúreos, como leímos contado en los Hechos de los Apóstoles, se manifiesta en la cita; y Unamuno debate con ellos también. Nietzsche, al que leímos mientras rimaba cristianismo con nihilismo, también. Pero este último, dice Unamuno, “ladrón de energías, pedía el todo eterno, mientras su cabeza le enseñaba la nada, y desesperado y loco para defenderse de sí mismo, maldijo de lo que más amaba. Hay quien dice que es la suya filosofía de hombre fuerte! No; no lo es.” Reniega de Nietzsche con la fuerza de Nietzsche.
Te dejo con el agnóstico y político intelectual de Bilbao para que te cuente él mismo su por qué, en este recital de citas externas y propias, hechas para citar y re-citar de por vida, si la vida dura algo. Nos adentramos en la inmortalidad del alma.
Autor: Miguel de Unamuno
Libro: Del Sentimiento Trágico de la Vida (1913)
Capítulo 3: El Hambre de Inmortalidad (extracto)
...Confesábame un amigo, que previendo en pleno vigor de salud física la cercanía de una muerte violenta, pensaba en concentrar la vida, viviéndola en los pocos días que de ella calculaba le quedarían para escribir un libro. ¡Vanidad de vanidades!
Si al morírseme el cuerpo que me sustenta, y al que llamo mío para distinguirme de mí mismo, que soy yo, vuelve mi conciencia a la absoluta inconsciencia de que brotara, y como a la mía les acaece a las de mis hermanos todos en la humanidad, entonces no es nuestro trabajado linaje humano más que una fatídica procesión de fantasmas, que van de la nada a la nada, y el humanitarismo lo más inhumano que se conoce.
Y el remedio no es el de la copla que dice:
Cada vez que considero
que me tengo que morir,
tiendo la capa en el suelo
y no me harto de dormir.
¡No! El remedio es considerarlo cara a cara, fija la mirada en la morada de la Esfinge, que es así como se deshace el maleficio de su alojamiento.
Si del todo morimos todos, ¿para qué todo? ¿Para qué? Es el ¿para qué? de la Esfinge, es el ¿para qué? que nos corroe el meollo del alma, es el padre de la congoja, la que nos da el amor de esperanza.
Hay, entre los poéticos quejidos del pobre Cowper, unas líneas escritas bajo el peso del delirio y en las cuales, creyéndose blanco de la divina venganza, exclama que el infierno podrá procurar un abrigo a sus miserias.
Hell might afford my miseries a shelter.
Este es el sentimiento puritano, la preocupación del pecado y de la predestinación; pero leed estas otras mucho más terribles palabras de Sénancour, expresivas de la desesperación católica, no ya de la protestante, cuando hace decir a su Obermann (carta XC): «L'homme est périssable. íl se peut; mais, périssons en résistant, et, si le neant nous est resérvé, ne faisons pas que ce soit une justice.» Y he de confesar, en efecto, por dolorosa que la confesión sea, que nunca, en los días de la fe ingenua de mi mocedad, me hicieron temblar las descripciones, por truculentas que fuesen, de las torturas del infierno, y sentí siempre ser la nada mucho más aterradora que él. El que sufre vive, y el que vive sufriendo ama y espera, aunque a la puerta de su mansión le pongan el «¡Dejad toda esperanza!», y es mejor vivir en dolor que no dejar de ser en paz. En el fondo, era que no podía creer en esa atrocidad de un infierno, de una eternidad de pena, ni veía más verdadero infierno que la nada y su perspectiva. Y sigo creyendo que si creyésemos todos en nuestra salvación de la nada seríamos todos mejores.
¿Qué es arregosto de vivir, la joie de vivre, de que ahora nos hablan? El hambre de Dios, la sed de eternidad, de sobrevivir, nos ahogará siempre ese pobre goce de la vida que pasa y no queda. Es el desenfrenado amor a la vida, el amor que la quiere inacabable, lo que más suele empujar al ansia de la muerte. «Anonadado yo, si es que del todo me muero—nos decimos—, se me acabó el mundo, acabóse, ¿y por qué no ha de acabarse cuanto antes para que no vengan nuevas conciencias a padecer el pesadumbroso engaño de una existencia pasajera y aparencial? Si deshecha la ilusión de vivir, el vivir por el vivir mismo o para otros que han de morirse también no nos llena el alma, ¿para qué vivir? La muerte es nuestro remedio.» Y así es como se endecha al reposo inacabable por miedo a él, y se le llama liberadora a la muerte.
Ya el poeta del dolor, del aniquilamiento, aquel Leopardi que, perdido el último engaño, el de creerse eterno
Peri l'inganno estremo ch'etemo io mi credei,
le hablaba a su corazón de l'infinita vanitá del tutto, vio la estrecha hermandad que hay entre el amor y la muerte y cómo cuando «nace en el corazón profundo un amoroso afecto, lánguido y cansado juntamente con él en el pecho, un deseo de morir se siente». A la mayor parte de los que se dan a sí mismos la muerte, es el amor el que les mueve el brazo, es el ansia suprema de vida, de más vida, de prolongar y perpetuar la vida lo que a la muerte les lleva, una vez persuadidos de la vanidad de su ansia.
Trágico es el problema y de siempre, y cuanto más queramos de él huir, más vamos a dar en él. Fue el sereno —¿sereno?— Platón, hace ya veinticuatro siglos, el que, en su diálogo sobre la inmortalidad del alma, dejó escapar de la suya, hablando de lo dudoso de nuestro ensueño de ser inmortales, y del riesgo de que no sea vano aquel profundo dicho: ¡hermoso es el riesgo!, καλός γὰρ ὁ κίνδυνος, hermosa es la suerte que podemos correr de que no se nos muera el alma nunca, germen esta sentencia del argumento famoso de la apuesta de Pascal.
Frente a este riesgo, y para suprimirlo, me dan raciocinios en prueba de lo absurda que es la creencia en la inmortalidad del alma; pero esos raciocinios no me hacen mella, pues son razones y nada más que razones, y no es de ellas de lo que se apacienta el corazón. No quiero morirme, no, no quiero ni quiero quererlo; quiero vivir siempre, siempre, siempre, y vivir yo este pobre yo que me soy y me siento ser ahora y aquí, y por esto me tortura el problema de la duración de mi alma, de la mía propia.
Yo soy el centro de mi universo, el centro del universo, y en mis angustias supremas grito con Michelet: «¡Mi yo, que me arrebatan mi yo!» ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo todo si pierde su alma? (Mateo, XVI, 26). ¿Egoísmo decís? Nada hay más universal que lo individual, pues lo que es de cada uno lo es de todos. Cada hombre vale más que la humanidad entera, ni sirve sacrificar cada uno a todos, sino en cuanto todos se sacrifiquen a cada uno. Eso que llamáis egoísmo, es el principio de la gravedad psíquica, el postulado necesario. «¡Ama a tu prójimo como a ti mismo!», se nos dijo presuponiendo que cada cual se ame a sí mismo; y no se nos dijo, ¡ámate! Y, sin embargo, no sabemos amarnos.
Quitad la propia persistencia, y meditad lo que os dicen. ¡Sacrifícate por tus hijos! Y te sacrificarás por ellos, porque son tuyos, parte prolongación de ti, y ellos a su vez se sacrificarán por los suyos, y estos por los de ellos, y así irá, sin término, un sacrificio estéril del que nadie se aprovecha. Vine al mundo a hacer mi yo, y ¿qué será de nuestros yos todos? ¡Vive para la Verdad, el Bien, la Belleza! Ya veremos la suprema vanidad, y la suprema insinceridad de esta posición hipócrita.
«¡Eso eres tú!» —me dicen con las Upanisadas—. Y yo les digo: sí, yo soy eso, cuando eso es yo y todo es mío y mía la totalidad de las cosas. Y como mía la quiero y amo al prójimo porque vive en mí y como parte de mi conciencia, porque es como yo, es mío.
¡Oh, quién pudiera prolongar este dulce momento y dormirse en él y en él eternizarse! ¡Ahora y aquí, a esta luz discreta y difusa, en este remanso de quietud, cuando está aplacada la tormenta del corazón y no me llegan los ecos del mundo! Duerme el deseo insaciable y ni aun sueña; el hábito, el santo hábito reina en mi eternidad; han muerto con los recuerdos los desengaños, y con las esperanzas los temores.
Y vienen queriendo engañarnos con un engaño de engaños, y nos hablan de que nada se pierde, de que todo se transforma, muda y cambia, que ni se aniquila el menor cachito de materia ni se desvanece del todo el menor golpecito de fuerza, ¡y hay quien pretende darnos consuelo con esto! ¡Pobre consuelo! Ni de mi materia ni de mi fuerza me inquieto, pues no son mías mientras no sea yo mismo mío, esto es, eterno. No, no es anegarse en el gran Todo, en la Materia o en la Fuerza infinitas y eternas o en Dios lo que anhelo; no es ser poseído por Dios, sino poseerle, hacerme yo Dios sin dejar de ser el yo que ahora os digo esto. No nos sirven engañifas de monismo; queremos bulto y no sombra de inmortalidad.
¿Materialismo? ¿Materialismo decís? Sin duda; pero es que nuestro espíritu es también alguna especie de materia o no es nada. Tiemblo ante la idea de tener que desgarrarme de mi carne; tiemblo más aún ante la idea de tener que desgarrarme de todo lo sensible y material, de toda sustancia. Si, acaso esto merece el nombre de materialismo, y si a Dios me agarro con mis potencias y mis sentidos todos, es para que Él me lleve en sus brazos allende la muerte, mirándome con su cielo a los ojos cuando se me vayan estos a apagar para siempre. ¿Que me engaño? ¡No me habléis de engaño y dejadme vivir!
Llaman también a esto orgullo; «hediondo orgullo» le llamó Leopardi, y nos preguntan que quiénes somos, viles gusanos de la tierra, para pretender inmortalidad; ¿en gracia a qué? ¿Para qué? ¿Con qué derecho? ¿En gracia a qué?, preguntáis, ¿y en gracia a qué vivimos? ¿Para qué?, ¿y para qué somos? ¿Con qué derecho? ¿Y con qué derecho somos? Tan gratuito es existir, como seguir existiendo siempre. No hablemos de gracia, ni de derecho, ni del para qué de nuestro anhelo que es un fin en sí, porque perderemos la razón en un remolino de absurdos. No reclamo derecho ni merecimiento alguno; es sólo una necesidad, lo que necesito para vivir.
¿Y quién eres tú?, me preguntas, y con Obermann te contesto: ¡para el universo nada, para mí todo! ¿Orgullo? ¿Orgullo querer ser inmortal? ¡Pobres hombres! Trágico hado, sin duda, el tener que cimentar en la movediza y deleznable piedra del deseo de inmortalidad la afirmación de esta; pero torpeza grande condenar el anhelo por creer probado, sin probarlo que no sea conseguidero. ¿Que sueño...? Dejadme soñar; si ese sueño es mi vida, no me despertéis de él. Creo en el inmortal origen de este anhelo de inmortalidad que es la sustancia misma de mi alma. ¿Pero de veras creo en ello...? ¿Y para qué quieres ser inmortal?, me preguntas, ¿para qué? No entiendo la pregunta francamente, porque es preguntar la razón de la razón, el fin del fin, el principio del principio.
Pero de estas cosas no se puede hablar.
Cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que a donde quiera que fuese Pablo se concitaban contra él los celosos judíos para perseguirle. Apedreáronle en Iconio y en Listra, ciudades de Licaonia, a pesar de las maravillas que en la última obró; le azotaron en Filipos de Macedonia y le persiguieron sus hermanos de raza en Tesalónica y en Berea. Pero llegó a Atenas, a la noble ciudad de los intelectuales, sobre la que velaba el alma excelsa de Platón, el de la hermosura del riesgo de ser inmortal, y allí disputó Pablo con epicúreos y estoicos, que decían de él, o bien: ¿qué quiere decir este charlatán (σπερμολόγος)?, o bien: ¡parece que es predicador de nuevos dioses! (Hechos, XVII, 18), y «tomándole le llevaron al Areópago, diciendo: podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices, porque traes a nuestros oídos cosas peregrinas, y queremos saber qué quiere decir eso» (versículos 19-20), añadiendo el libro esta maravillosa caracterización de aquellos atenienses de la decadencia, de aquellos lamineros y golosos de curiosidades, pues «entonces los atenienses todos y sus huéspedes extranjeros no se ocupaban de otra cosa sino en decir o en oír algo de más nuevo» (v. 21). ¡Rasgo maravilloso, que nos pinta a qué habían venido a parar los que aprendieron en la Odisea que los dioses traman y cumplen la destrucción de los mortales para que los venideros tengan algo que contar!
Ya está, pues, Pablo ante los refinados atenienses, ante los graeculos, los hombres cultos y tolerantes que admiten toda doctrina, toda la estudian y a nadie apedrean ni azotan ni encarcelan por profesar estas o las otras; ya está donde se respeta la libertad de conciencia y se oye y se escucha todo parecer. Y alza la voz allí, en medio del Areópago, y les habla como cumplía a los cultos ciudadanos de Atenas, y todos, ansiosos de la última novedad, le oyen, mas cuando llega a hablarles de la resurrección de los muertos, se les acaba la paciencia y la tolerancia, y unos se burlan de él y otros le dicen: «¡ya oiremos otra vez de esto!», con propósito de no oírle. Y una cosa parecida le ocurrió en Cesarea con el pretor romano Félix, hombre también tolerante y culto, que le alivió de la pesadumbre de su prisión, y quiso oírle y le oyó disertar de la justicia y de la continencia; mas al llegar al juicio venidero, le dijo espantado (ἔμφοβος γενομένος): «¡Ahora vete, te volveré a llamar cuando cuadre!» (Hechos, XXIV, 22-25). Y cuando hablaba ante el rey Agripa, al oírle Festo, el gobernador, decir de resurrección de muertos, exclamó: «Estás loco, Pablo; las muchas letras te han vuelto loco» (Hechos, XXVI, 24).
Sea lo que fuere de la verdad del discurso de Pablo en el Areópago, y aun cuando no lo hubiere habido, es lo cierto que en este relato admirable se ve hasta dónde llega la tolerancia ática y dónde acaba la paciencia de los intelectuales. Os oyen todos en calma, y sonrientes, y a las veces os animan diciéndoos: ¡es curioso!, o bien, ¡tiene ingenio!, o ¡es sugestivo!, o ¡qué hermosura!, o ¡lástima que no sea verdad tanta belleza!, o ¡eso hace pensar!; pero así que les habláis de resurrección y de vida allende la muerte, se les acaba la paciencia y os atajan la palabra diciéndoos: ¡dejadlo, otro día hablarás de esto!; y es de esto, mis pobres atenienses, mis intolerables intelectuales, es de esto de lo que voy a hablaros aquí.
Y aun si esa creencia fuese absurda, ¿por qué se tolera menos el que se les exponga que otras muchas más absurdas aún? ¿Por qué esa evidente hostilidad a tal creencia? ¿Es miedo? ¿Es acaso pesar de no poder compartirla?
Y vuelven los sensatos, los que no están a dejarse engañar, y nos machacan los oídos con el sonsonete de que no sirve entregarse a la locura y dar coces contra el aguijón, pues lo que no puede ser es imposible. Lo viril, dicen, es resignarse a la suerte, y pues no somos inmortales, no queramos serlo; sojuzguémonos a la razón sin acongojarnos por lo irremediable, entenebreciendo y entristeciendo la vida. Esa obsesión, añaden, es una enfermedad. Enfermedad, locura, razón... ¡el estribillo de siempre! Pues bien: ¡no! No me someto a la razón y me rebelo contra ella, y tiro a crear en fuerza de fe a mi Dios inmortalizador y a torcer con mi voluntad el curso de los astros, porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a ese monte: pásate de ahí, y se pasaría, y nada nos sería imposible (Mateo XVII, 20).
Ahí tenéis a ese ladrón de energías, como él llamaba torpemente al Cristo, que quiso casar al nihilismo con la lucha por la existencia, y os habla de valor. Su corazón le pedía el todo eterno, mientras su cabeza le enseñaba la nada, y desesperado y loco para defenderse de sí mismo, maldijo de lo que más amaba. Al no poder ser Cristo, blasfemó del Cristo. Henchido de sí mismo, se quiso inacabable y soñó con la vuelta eterna, mezquino remedio de la inmortalidad, y lleno de lástima hacia sí, abominó de toda lástima. ¡Y hay quien dice que es la suya filosofía de hombre fuerte! No; no lo es. Mi salud y mi fortaleza me empujan a perpetuarme. ¡Esa es doctrina de endebles que aspiran a ser fuertes; pero no de fuertes que lo son! Sólo los débiles se resignan a la muerte final, y sustituyen con otro el anhelo de inmortalidad personal. En los fuertes, el ansia de perpetuidad sobrepuja a la duda de lograrla y su rebose de vida se vierte al más allá de la muerte.
Ante este terrible misterio de la inmortalidad, cara a cara de la Esfinge, el hombre adopta distintas actitudes y busca por varios modos consolarse de haber nacido...
Cita a:


Referencia a:


Cf. de Conectorium

#joya #español #inmortalidad del alma
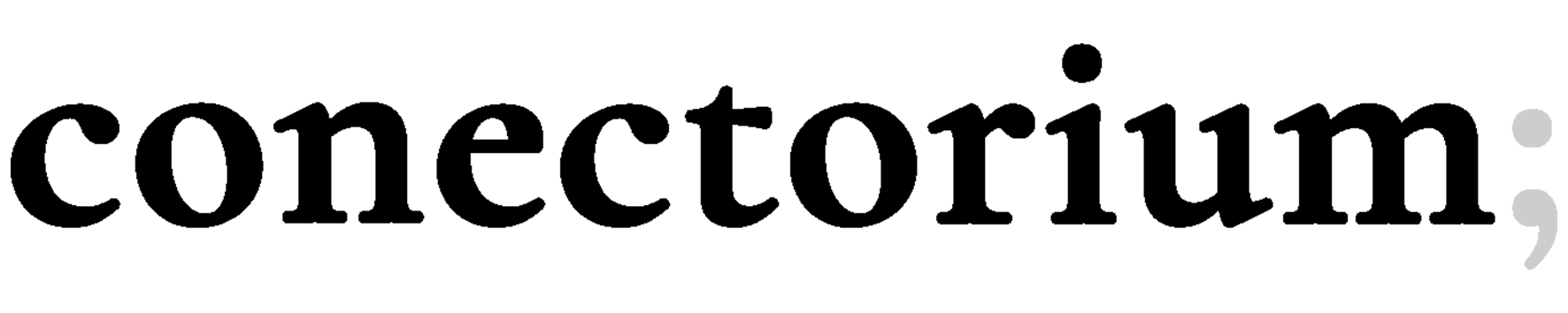
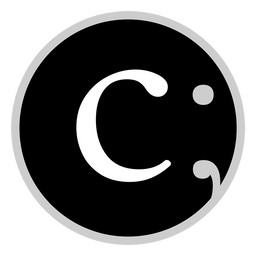

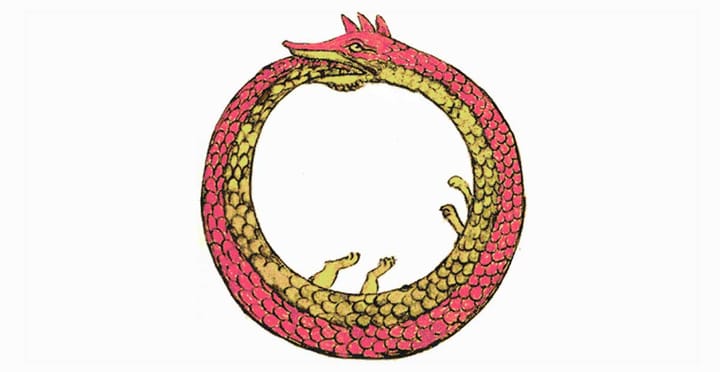

Comments ()