Dwight B. Heath: Los cambas, un pueblo emergente
Capítulo 16 de la Antología de Ensayos Cruceños 1825-2025 (Biblioteca Cruceña del Bicentenario)
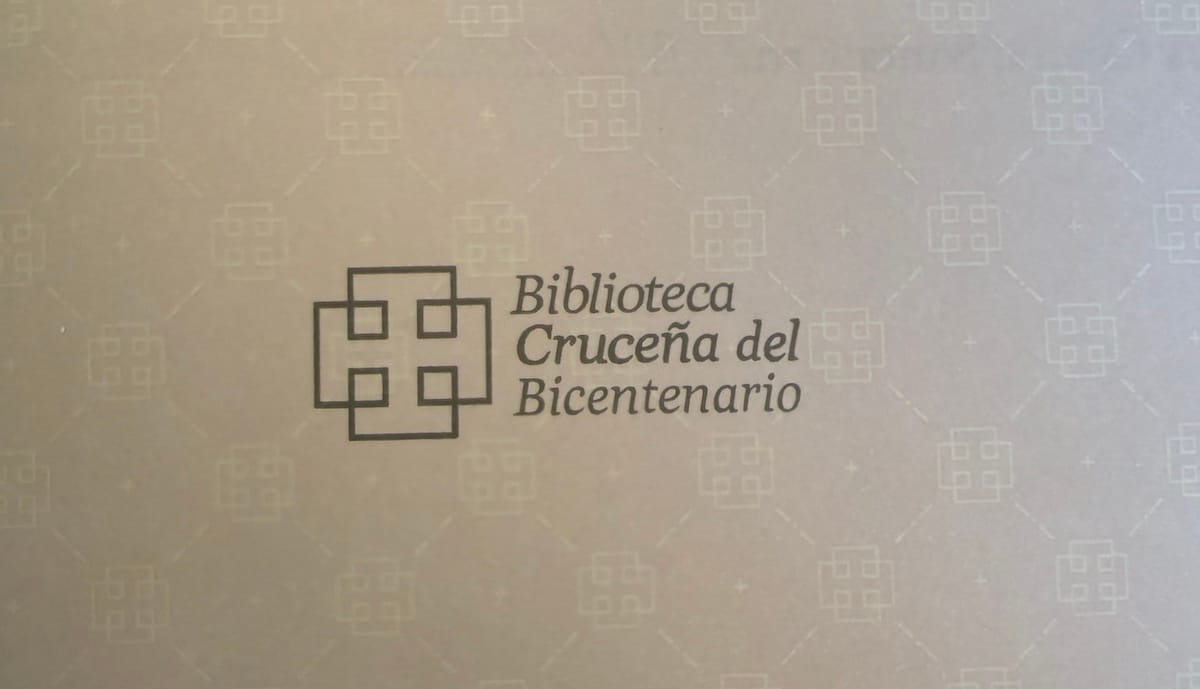
Volvamos a nuestro objeto y a ese álbum conmemorativo que mencionaba Pruden; a lo que significa ser camba, un apelativo regional y ahora motivo de ‘orgullo’ —en esa contradicción a la lógica, natural en los humanos, de sentir orgullo por cosas que no hacemos o que no dependen de nosotros, como nacer en un lugar (lo lógico sería sentir agradecimiento)—, un signo de identificación que nace como respuesta, como antagonismo.
Porque en 1888, el camba «era enemigo del alma», según un dicho que repite René Moreno. En 1830, dice d’Orbigny que a su llegada las mujeres decían: «es un colla» — lo cual explica, «no es un insulto», es un apelativo para «todas las personas que vienen de las montañas, equivalente al serrano, empleado por los costeños» del Perú; pero no dice d’Orbigny que en contraposición al colla el cruceño se haga llamar camba. René Moreno hace énfasis un par de veces más en su Catálogo que lo camba no era bien visto, y no es necesario leer entre líneas para sentir el desprecio. Hoy, para que suene peyorativo, o se entiende dentro de algún contexto —por ejemplo, se dice que «sólo los cambas beben domingo»—, o se usa con diminutivo: cambita, cambinga. En otros casos se usa cunumi. «Esta última palabra —dice Hernando Sanabria—, que en guaraní, chiriguano o guarayo significa simplemente muchacho o mozalbete, tiene en el léxico criollo una acepción más amplia. Equivale a hombre o mujer de la clase indígena, que presta servicios domésticos. En sentido peyorativo aplícase también para mencionar, o más bien denostar, a cualquier gente moza a quien se reputa como de ínfima categoría social»112.
¿Cuándo pasa lo de camba a ser cuestión generalizada? ¿Cuando se convierte en cuestión de identidad y de orgullo?
Las teorías sobre el origen y el significado de la palabra ‘camba’ han ido aumentando a medida que el pueblo cruceño ha ido creciendo económica y demográficamente —aceleradamente, además—. Ya nos lo dijo Alfredo Flores: «Las ciudades, como las personas, tienen alma». Luego de satisfacer las necesidades económicas (comida, vivienda y estabilidad), empieza uno a buscar satisfacer las necesidades del alma y a buscarse a sí mismo en medio de la permanente construcción de la identidad y el legado. Al final, los pueblos, como las personas, llegan a un consenso de la historia que se cuentan sobre sí mismos, sobre su memoria, lo que es la base de la identidad.
Revisemos los ríos más navegados en la búsqueda del ‘camba’ (sin beber de todos sus afluentes):
Ya leímos que, para 1958, Hernando Sanabria decía que «Camba es término corriente, y aunque en su sentido singular se aplica al indígena de los llanos, sea de estirpe guaranítica o no lo sea, suele usarse en una acepción más significativa para nombrar genéricamente a todo individuo oriundo de los llanos orientales del país». Gustavo Pinto Mosqueira cuenta113: «El documento más antiguo donde aparece la palabra cambas, así en plural, es la Relación de la provincia de Mojos(1676) escrita por el Hno. jesuita Joseph del Castillo. Por el contexto histórico del relato, el plural cambas se refiere a un grupo de nativos de la provincia de Mojos que el Hno. jesuita traía consigo, “por última vez” a la ciudad de San Lorenzo (o sea, Santa Cruz de la Sierra ubicada donde está hoy)». Juan B. Coímbra escribe en 1946, en Siringa, Memorias de un colonizador del Beni: «Los cambas, como se llama generalmente a los indios del Beni, los cambas itonamas…»114 Esto es un eco de René Moreno, quien decía del camba: son las «castas guaraníes de las provincias departamentales y del Beni»115. Antes, en 1842, Mauricio Bach escribía: «Los chiriguanos reciben el mote de cambas, como los chiquitanos el de choropas (a saber, camba significa en lengua guaraní, que también se habla en Paraguay y Guarayos, amigo; lo mismo churapa, de donde proviene choropa). Pues bien, éstos son justamente sus sobrenombres despectivos»116.
Este Mauricio Bach era parte de la delegación que partió de Santa Cruz el 21 de junio de 1831 con Alcide d’Orbigny, quien dice: «me acompañaba como aficionado». Luego agrega en una nota: «Don Mauricio Bach es actualmente secretario del nuevo gobernador Oliden, a quien el gobierno boliviano, con posterioridad a mi viaje, hizo concesión de unas tierras al borde del Río Paraguay, comprendida la misión de Santo Corazón, con cargo de abrir la navegación con el Río Paraguay.»
Pero volvamos a los cambas y a La permanente construcción de lo cruceño, investigación dirigida por Paula Peña Hasbún. El libro abre intentando dilucidar la cuestión de la identidad cruceña, y en el primer capítulo leemos:
«Las primeras reflexiones sobre la identidad cruceña fueron desarrolladas en el siglo XIX por Gabriel René Moreno. La Independencia y la formación de Bolivia supusieron una apertura dentro de los marcos de la nueva república. Para Moreno, la estructura colonial de la sociedad cruceña comenzó a desaparecer después de 1830 debido a la apertura de Santa Cruz al país y la llegada de migrantes: “Por un lado el mestizo altoperuano y por otro el indio guaraní; uno y otro prosperando rutineramente un poco el comercio de Santa Cruz…”»
«Plácido Molina M. —en 1936— afirma que los cruceños denominan a los chiriguanos “‘cambas’, porque ellos se saludan con esta palabra, que significa ‘amigo’, y que solo la usan entre los de la tribu: es como el don en los españoles”».
«En la revisión de la documentación colonial existente en los archivos de Santa Cruz, no se ha encontrado huellas del uso del término “camba”. Ni el Gobernador Viedma en 1788, ni el francés Alcide D’Orbigny, en 1830, utilizaron dicho término en sus escritos». Luego: «Durante la primera mitad del siglo XX, se utilizó el término con los mismos sentidos racial, para referirse a los indígenas de Cordillera y social, para referirse a la gente de pocos recursos económicos. Sin embargo a partir de la apertura cruceña y la llegada de migrantes el término camba se generalizó para todo habitante del Oriente boliviano sin distinción racial o social».
Vino a Bolivia por un año y medio desde 1956 hasta 1957, por circunstancias que conversaremos después. Como d’Orbigny, fue uno más, adoptado por el pueblo camba, y enamorado del pueblo camba. En 1961, con motivo del cuarto centenario de la fundación de Santa Cruz de la Sierra, el editor Antonio Velasco Franco publicó un Álbum conmemorativocon varios ensayos y textos sobre Santa Cruz (uno de Sanabria incluido). Impreso en Buenos Aires por los Talleres Gráficos Lumen, su existencia física es una rareza. Pero lo que no es difícil encontrar es menciones, citas y referencias a uno de sus ensayos, el más famoso: Los cambas: un pueblo emergente, escrito por Heath. Quizás todos los autores posteriores a este texto, que han contado algo de la historia cruceña, lo han recitado alguna vez.
Lógicamente, inexorablemente, es parte de esta colección. Es el único autor vivo del que leemos algún ensayo completo (toda regla tiene alguna excepción).
No es este el primer ni único texto que escribió Heath sobre los cambas. Graduado de Harvard, vino a Bolivia como parte de la investigación para su doctorado en la Universidad de Yale. A su retorno, en 1959, tituló la disertación para su PhD: Camba: A Study of Land and Society in Eastern Bolivia. Luego, en agosto de 1962, para el XXXV Congreso Internacional de Americanistas en México, escribió y expuso el tema: Ethnogenesis and ethnohistory: sociocultural emergence in the Bolivian Oriente. Leemos también este texto, en la traducción de Roxana Trigo Ballivián (2024, publicada en Conectorium).
En 1958 Dwight Heath había publicado Drinking Patterns of the Bolivian Camba, y en 1994, Agricultural Changes and Drinking among the Bolivian Camba. El tema favorito de este investigador y profesor de Antropología en la Universidad de Brown es el consumo de alcohol y su relación con la cultura. Y ese fue el principal regalo que le dio Bolivia.
Esta historia queda clara en el artículo que le dedicó Malcolm Gladwell, Drinking Games, publicado el 7 de febrero de 2010 en The New Yorker, cinco años después de que Gladwell, autor de varios bestsellers, hubiera sido nombrado por la revista Time uno de sus 100 most influential people.
Resumo un poco la historia. Heath debió haber viajado al Tíbet para el field work de su disertación, pero el gobierno chino le negó la visa. Long story short, Bolivia era la segunda mejor opción. Luego de volar desde Lima en un avión que no estaba hecho para sobrevolar los Andes, con su esposa y su bebé, se instalaron en una casita en las afueras de Montero, que entonces era realmente un pueblito rural —y camba— «sin pavimento, sin aceras». Ese año, cuenta, entraron a Bolivia un total de ochenta y cuatro extranjeros: «It wasn’t exactly a hot spot».
Sobre la región de Santa Cruz, dice:
«La zona estaba habitada por los cambas, un pueblo mestizo descendiente de las poblaciones indígenas y los colonos españoles. Hablaban una lengua que era una mezcla de las lenguas indígenas locales y el español andaluz del siglo XVII. “Era un espacio vacío en el mapa”, dice Heath. “Había una línea férrea en camino. Había una autopista en camino. Había un gobierno nacional... en camino”».
La cosa es que los Heath acababan de volver a Yale (en New Haven, Connecticut) y estaban «bien bronceados», y a su esposa Anna le encanta la arquitectura, y se moría por ver el interior de un edificio que siempre estaba cerrado. Lo convence a Dwight, abren la puerta, y esta es la interacción que cambió la vida del antropólogo, la historia de los estudios sobre el alcoholismo en la antropología, y la fama de los cambas en el exterior académico:
«“Así que entramos”, continuó Dwight, “y ahí había un par de tipos canositos. Y dijeron: Estás bronceado. ¿Dónde has estado? Les dije que en Bolivia. Y uno de ellos dijo: Bueno, ¿podés decirme cómo beben?”. El edificio era el Centro de Estudios sobre el Alcohol de Yale. Uno de los hombres de pelo blanco era E. M. Jellinek, quizás el mayor experto mundial en alcoholismo de la época; el otro era Mark Keller, editor de la prestigiosa revista Quarterly Journal of Studies on Alcohol. Keller se levantó y agarró a Heath por las solapas: “No conozco a nadie que haya estado en Bolivia. Contame”. Invitó a Heath a escribir sus observaciones sobre el alcohol para su revista.
Cuando los Heath se fueron a casa ese día, Anna le dijo a Dwight: “¿Te das cuenta de que todos los fines de semana que estuvimos en Bolivia salimos a beber?”. El código que utilizaba para el alcohol en sus cuadernos era el 30A, y cuando repasó sus notas encontró referencias al 30A por todas partes. Aun así, nada de la pregunta sobre el alcohol le pareció especialmente digno de mención. En New Haven también se bebía todos los fines de semana. Su atención se centraba en la reforma agraria. Pero, ¿quién era él para decir que no al Quarterly Journal of Studies on Alcohol? Así que se sentó a escribir lo que sabía. Sólo después de que se publicara su artículo, Drinking Patterns of the Bolivian Camba, en septiembre de 1958, y de que empezaran a lloverle consultas y peticiones de reimpresión de todo el mundo, se dio cuenta de lo que había descubierto. “Esto pasa a menudo en la antropología”, dijo Anna. “No son los antropólogos quienes reconocen el valor de lo que han hecho. Son los demás. El antropólogo se limita a informar.”»
Ya nos contó d’Orbigny la reverenda y alocada fiesta con la que le dieron la bienvenida en Santa Cruz de la Sierra: a todas luces, era un ritual. Y una parte del ritual se repite en Montero; cuenta Heath:
«Las fiestas se habrían descrito más bien como fiestas para beber. El anfitrión compraba la primera botella y enviaba las invitaciones. Más o menos una docena de personas se aparecían el sábado por la noche y la fiesta continuaba, a menudo hasta que todo el mundo volvía al trabajo el lunes por la mañana. La composición del grupo era informal: a veces se invitaba a gente que pasaba por ahí. Pero la estructura de la fiesta estaba muy ritualizada. El grupo se sentaba en círculo. Alguien tocaba la tamborita o la guitarra. Una botella de ron, procedente de una de las refinerías de azúcar de la zona, y un vaso pequeño se colocaban sobre una mesa. El anfitrión se levantaba, llenaba el vaso de ron y se acercaba a alguien del círculo. Se paraba delante del “saludado”, asentía y levantaba el vaso. El invitado sonreía y asentía con la cabeza. El anfitrión se bebía la mitad del vaso y se lo entregaba al invitado, que se lo terminaba. Después, el invitado se levantaba, volvía a llenar el vaso y repetía el ritual con otra persona del círculo. Cuando la gente se cansaba demasiado o se emborrachaba demasiado, se acurrucaban en el suelo y se desmayaban, volviendo a unirse a la fiesta cuando despertaban. Los Cambas no bebían solos. No bebían las noches de trabajo. Y sólo bebían dentro de la estructura de este elaborado ritual.»
«“You want me to drink it?” —algunas cosas suenan mejor sin traducir— “Tengo una botella”. “Así que un sábado bebí un poco en condiciones controladas. Me tomaba muestras de sangre cada veinte minutos y, efectivamente, me la bebí, tal y como dije que me la había bebido”. Greenberg tenía una ambulancia preparada para llevar a Heath a casa. Pero Heath decidió caminar. Anna lo estaba esperando en el departamento de un tercer piso, sin ascensor, que habían alquilado, en una antigua casa de fraternidad. “Estaba asomada a la ventana esperándolo, y ahí estaba la ambulancia circulando por la calle, muy despacio, y junto a ella estaba Dwight. Me saluda con la mano y parece estar bien. Luego sube los tres tramos de escaleras y dice: Ahh, estoy borracho, y se cae de cara. Estuvo inconsciente tres horas”. La mayor sorpresa fue lo que ocurría cuando los Cambas bebían. Los Cambas tenían juergas semanales con alcohol de laboratorio y, según Dwight Heath, “no había ninguna patología social, ninguna. No había discusiones, ni disputas, ni agresiones sexuales, ni verbales. Había conversaciones agradables o silencio.”»
A continuación, los dos textos prometidos.
112 En el ya mencionado Influencia del guaraní en el habla popular de Santa Cruz, p. 45.
113 Cronología del significado de la palabra camba y la cultura camba actual, Santa Cruz de la Sierra, abril de 2010.
114 Segunda parte: El gran Mojos, Santa María Magdalena.
115 Nicomedes Antelo, II.
116 Traducción: Mario Arrien. Citado por Alcides Parejas Moreno. Leído en la compilación de Baptista Gumucio. Original en alemán: Die Stadt St. Cruz di la Sierra, pág. 544, artículo núm. 12 del vol. 2 de la Zeischrift fur vergleichende Erdkunde. Magdeburth, 1842.
Autor: Dwight B. Heath
Ensayo: Los Cambas: un pueblo emergente117
Desde la temprana llegada de los conquistadores al continente sudamericano, el Oriente de Bolivia ha sido considerado la tierra de promisión inexplorada. Los primeros colonizadores llegaron a Santa Cruz en busca del “El Dorado”, pero un clima benigno, una vegetación selvícola lujuriosa, suelo fértil, y la promesa de hallar otros recursos naturales aún no descubiertos en el suelo, han continuado atrayendo a inmigrantes cuatro siglos después. Un autor118 reunió un cúmulo de pruebas sugiriendo que en efecto éste era el sitio originario del Jardín del Edén. Otros han insistido en considerar a la zona como de enormes posibilidades, un Edén para aquellos que saben reconocer su verdadero valor, aprender sus secretos, y los usan bien.
Los Cambas son un pueblo emergente que ha sabido domar a la selva virgen y lograr que florezcan jardines en el yermo. Yo conozco y admiro a los Cambas, y ha sido el propósito principal de mi investigación científica hacer una descripción y analizar las modalidades de su forma de vida. Hablo de los Cambas como un “pueblo emergente” y escribo su nombre con una “C” mayúscula, no sólo en este artículo sino en todas las publicaciones históricas, sociológicas y antropológicas de las cuales soy autor, y que han aparecido en diversos países. Existen razones amplias para hacerlo, pero si deseamos comprender quiénes y qué son los Cambas, debemos primero estar completamente seguros quiénes no lo son.
Todo boliviano está familiarizado sobre un mal empleo muy común del término. En el interior de la república, la palabra “Camba” es usada corrientemente. pero su significado es diferente al utilizado en el Departamento de Santa Cruz — es aplicado a todos los residentes del Oriente, y a veces trae un contenido derogatorio. Por cierto que muchos cruceños han sufrido cierta incomodidad al ser considerados “Cambas” en la misma forma que los residentes del altiplano y valles son llamados “Collas” en forma genérica.
Pero aún en el Oriente los residentes allí emplean la palabra en diferentes sentidos. Un error muy corriente es usar la palabra “Camba” en un sentido vagamente similar al utilizado por el biólogo cuando se refiere a una raza. Sólo se requiere mirar la diversidad de tamaños, estructura corporal, color de la piel, y otras características físicas para darse cuenta que los Cambas no son todos homogéneos físicamente. Es también evidente que indígenas de varias tribus han contribuido con su sangre para mezclarse con la de los andaluces y otros en producir la atrayente pero variada figura de los Cambas. Evidentemente no constituyen una raza en el sentido biológico.
Otro uso muy corriente del término es hacerlo como un sustituto corto de la frase más incómoda “campesinos cruceños”. En sociología se emplea el concepto clase social para designar un grupo de esa naturaleza, marcado con estratificaciones económicas dentro de una sociedad. Por cierto que la mayoría de los individuos clasificados como “Cambas” tienen tan solo poca riqueza monetaria o material, y muchos de ellos son agricultores. Pero de ningún modo todos son distintos al respecto, y existen otros factores más importantes que los sitúa como componentes de una clase social.
La atención del historiador se concentra por lo común en la entidad sociopolítica. A los Cambas no se les puede denominar así porque nunca han formado un grupo como una unidad o con autonomía en grado políticamente significante. El psicólogo social podría hallarse tentado a llamar a los Cambas como un grupo de referencia, considerando que constituyen un grupo de individuos que en forma deliberada se relaciona entre sí. Pero uno normalmente no se “convierte” en Camba por afiliación voluntaria. Para ser Camba es necesario haber sido socializado como un miembro de un grupo que ha persistido durante generaciones; un grupo cuyos miembros comparten modalidades comunes en el pensamiento, sentimiento, creencias y modo de comportarse.
Tampoco puede ser utilizada la frase en un sentido etnológico, como el nombre de una tribu. Los Cambas no son indígenas ni tampoco ateos primitivos, y sería inexacto como también ofensivo el referirse a ellos en esta forma.
Hemos declinado considerar a los Cambas como una raza, clase social, entidad sociopolítica, grupo de referencia, o una tribu. Si los conceptos de biología, sociología, historia, psicología social, y etnología, no bastan, debemos dirigirnos a otra ciencia para comprender la verdadera naturaleza y estado de los Cambas. En calidad de antropólogo cultural, el suscrito prefiere considerar a los Cambas como un pueblo emergente. Como un pueblo, comparten un sistema de relaciones interpersonales de gran significado que los antropólogos culturales denominan “estructura social”, y también comparten un cuerpo uniforme de costumbres que constituyen una “cultura”. El pueblo Camba como entidad social y cultural, es nuevo en el mundo; es por esta razón que son llamados un pueblo emergente.
Sin gozar de la historia larga y pintoresca de otros grupos socioculturales tales como los romanos antiguos, griegos clásicos, japoneses contemporáneos, franceses modernos, y otros, los Cambas han surgido sólo recientemente como un pueblo distinto a los demás. En forma predominante son mestizos, en el uso más preciso de la palabra, habiendo descendido de los colonizadores españoles y miembros de las tribus indígenas. Su estructura social y cultural, así como su forma física, reflejan ambos lados de su ancestro y parecen hallarse aún en proceso de desarrollo por medio de un proceso cambiante continuado.
Lectores observadores están familiarizados con la naturaleza de esta estructura social tal como existe hoy en día. Pero un análisis histórico de sus derivados podría contribuir a una mejor comprensión y apreciación de los Cambas. El significado de un esfuerzo de esta naturaleza deriva del reconocimiento del hecho, cualquiera que sea la zona, que uno de los más importantes recursos en ella son sus habitantes. Los Cambas constituyen un acerbo nativo que ya ha demostrado su valor a los cruceños y que aún podrán probar su valor al mundo, en el desarrollo del Oriente de Bolivia.
Es difícil determinar en qué tiempo el nombre “Cambas” fue usado por primera vez con referencia al pueblo emergente al que ahora se lo designa. La palabra misma presumiblemente se deriva de un término de afecto indígena. En el idioma guaraní del Paraguay la palabra se usa como un pronombre común con acento final, ej.: “Cambá”, y es sinónimo con la palabra española “negro” hasta el punto de tener el mismo significado doble, abusivo cuando se utiliza a un extraño y de cariño al ser utilizado a un amante o pariente cercano. La palabra se usa sin acento pero con significado parecido en el dialecto chiriguano de guaraní. Los chiriguanos han jugado un papel importante en la historia de Santa Cruz; en fecha tan cercana como en 1800, se establecieron en Bibosí (actualmente Saavedra) las misiones Franciscanas como el sitio de asentamiento de los indios chiriguanos del sur. Parece ser probable que la palabra fue adoptada al castellano utilizado por los cruceños, y que su actual significado evolucionó solamente en el lapso de los últimos 150 años.
La colonización progresaba lentamente por todo el Oriente de Bolivia, y aun hoy el asentamiento de raza blanca permanece incompleto. El descubrimiento de la zona por sucesivas expediciones exploratorias bajo Alejo García, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Domingo Martínez de Irala, y otros, es un relato que ha sido descrito en forma colorida por otros en este mismo volumen. Las penurias sufridas por los primeros colonizadores bajo Ñuflo de Chávez son cosas bien conocidas. Sin embargo menos conocido es el origen del pueblo Camba.
Los problemas de administración colonial fueron mucho más complejos en esta zona que en otras más pobladas de Latino América, tales como el Alto Perú y México Central. No existía ninguna estructura burocrática a la que los españoles podían sencillamente usurpar las posiciones dominantes de los líderes locales. Todo lo contrario, el control tenía que ser local y personal en los llanos orientales. El sistema de encomienda que sirvió en forma eficiente por todo Hispano América era poco apropiado para las condiciones peculiares que los colonizadores hallaron alrededor de Santa Cruz.
En ausencia de pueblos sedentarios grandes y una federación política, fue sólo con dificultad que los conquistadores podían establecer colonizaciones donde se juntaban los Indios que podrían proporcionarles alimentos, brazos y mujeres. Las Leyes de las Indias no eran adaptables a la condición local en que la economía doméstica no rendía una sobreproducción más allá de la mera subsistencia. La capacidad limitada de producir riqueza se hallaba implícitamente reconocida por una ordenanza Real en que se pedía que el pago de tributos normales a la Corona en esta zona se reduzca a la suma de solamente dos ovillos de hilo de algodón. En una situación de esta naturaleza no es sorprendente que españoles e indígenas se hallasen en una relación más cercana a la simbiosis que a la explotación.
A los encomenderos se les requería quedarse en la zona y muchos de ellos tomaron mujeres nativas como esposas y concubinas. Rara vez se enviaban reemplazantes de los soldados españoles, y menos, acaso ninguna, mujer peninsular se aventuraba a los puestos de la frontera. Por estos motivos la mezcla racial fue rápida. Un visitante del siglo diez y seis a Santa Cruz cuenta cómo “era costumbre de los indios de la tierra servir a los cristianos y darles sus hijas o hermanas y llegar a sus casas con espíritu de parentesco y amistad. Por consiguiente los cristianos recibían servicios debido a que tenían mucha descendencia entre los nativos y es por esta razón que los indios venían en su ayuda a sus casas a las que se consideraban ligados por vínculos de parentesco”.119
En tales circunstancia ocurrieron cambios rápidos en las costumbres. Los hijos e hijas de los conquistadores originales eran ya mestizos y se educaron en un medio de una cultura española modificada. Los labriegos nativos, sirvientes, y sus mujeres retuvieron algunas modalidades propias en los trabajos agrícolas, preparación de las comidas, etc., en forma tal que la cultura peninsular comenzaba a adquirir determinados cambios desde los primeros días de la colonización en la zona de Santa cruz. A medida que la mestización iba en aumento, el número de indios en encomienda disminuía y el control vino a ser más directo y personal, resultando en una aculturización recíproca acelerada.
Aún aquellos indios que se mantenían sin lazos de parentesco con los españoles no se pudieron mantener aislados de las numerosas fuerzas causantes del cambio cultural. Muchos de ellos llegaron a vivir como trabajadores permanentes en las fincas, o como sirvientes domésticos en las casas de los colonizadores españoles, donde se hallaban expuestos a un nuevo idioma, vestido diferente, herramientas nuevas, alimentación y formas de pensar y actuar que diferían de sus propias modalidades tradicionales. El número de indígenas fue reducido, y sus contactos con los blancos y mestizos eran cercanos y prolongados. En realidad, con frecuencia se hallaban unidos a una familia en una relación casi feudal, y a la servidumbre se la transfería por herencia.
Las zonas interiores de Sud América que se hallan aisladas de los centros de gobierno por la distancia, barreras naturales, y por tribus indias que con frecuencia eran hostiles, por lo general permanecieron pobres y sin desarrollo. La zona del Oriente de Bolivia continuó siendo una frontera abandonada que contribuía poco a la corona y recibía menos en recompensa. Debido a su gran tamaño la zona de Santa Cruz recibió cierto grado de autonomía en la esfera de administración civil y religiosa, algo de lo cual se ha mantenido durante la era republicana.
En tales circunstancias es que los Cambas han aparecido como un pueblo emergente. Fue la Intendencia de Santa Cruz una de las primeras en separarse del Alto Perú y fue la de mayor tamaño de las “seis republiquetas” en las que las fuerzas de guerrilla atacaban a las tropas reales durante todo el transcurso de la Guerra de Independencia de quince años de duración, y constituyó una plaza importante como refugio y fuente de abastecimientos aunque su ubicación no era de importancia estratégica. Para los Cambas la guerra era una ocupación esporádica, y no hay forma de saber cuántos tomaron parte. La táctica empleada por ellos de asaltos sorpresivos tuvo buenos resultados, y también probaron su valor en la batalla principal en Florida, bajo el renombrado Ignacio Warnes.
Fue también con la ayuda de los Cambas que se logró empujar la frontera norte de Santa Cruz mediante el establecimiento progresivo de producción agrícola y ganadera. Durante los años 1950, muchos de ellos se aventuraban en viajes al este y sur de la ciudad capital en la formación de establecimientos ganaderos en la extensa pampa. El mito de El Dorado se convirtió en una realidad para aquellos pocos Cambas que comerciaban con la corteza de la quina y trabajaban el oro en la zona de Chiquitos por el año 1850.
El famoso “auge de la goma” durante las últimas tres décadas del siglo diez y nueve involucró a muchos Cambas. Al principio iban con suficiente voluntad contratados como siringueros, atraídos por la promesa de altos jornales, y más después algunos de ellos fueron atraídos en calidad de trabajadores contratados luego de recibir de los contratistas grandes sumas de dinero por adelantado, y otros han ido como esclavos. Los registros de policía de la ciudad de Santa Cruz demuestran que entre los años 1860 y 1910 pasaron no menos de 80.000 hombres en su peregrinación al Norte. Este es un numero de personas excepcionalmente grande, especialmente si se considera que el tráfico de esclavos era ilegal y también porque una proporción significante de los siringueros no se hallaban debidamente registrados y no aparecen en el recuento, ni tampoco aquellos que podían haber salido de los puntos al Norte de la ciudad capital.
El hecho que una proporción tan grande de los Cambas hayan viajado al Beni no significa que el Norte de Santa Cruz quedase abruptamente despoblado y empobrecido. A medida que gran número de brazos se iba a la goma, el precio de los productos subía de valor y había un mercado para toda la sobreproducción de arroz y de otras cosechas. Sin embargo, parece que la agricultura nunca fue una empresa comercial de importancia, debido a un número de razones sociales y económicas que aún tiene aplicación120. El precio mundial de la goma bajó en forma tan rápida en el año 1910 que el látex recogido en los gomales de Bolivia no podía competir con las áreas cultivadas de las plantaciones del Sud Este de Asia. El auge llegó a un paro abrupto; y el repentino enriquecimiento de algunos cruceños casi no tuvo ningún efecto sobre el término medio del Camba.
Las luchas políticas emocionales siempre han caracterizado a Santa Cruz, pero es difícil avaluar el rol cumplido por el Camba en este campo de actividad. Si hemos de juzgar por la situación contemporánea, han debido mantenerse inactivos y poco interesados en asuntos internos, a pesar de que lucharon con valentía para defender su tierra en la larga y sangrienta Guerra del Chaco. Las artes y oficios de los Cambas aún hoy reflejan su herencia indígena, a pesar de que su manera de vestir y religión es casi completamente española. En su arquitectura, alimentos, e idioma podemos aún discernir elementos tanto de las tradiciones nativas y españolas. Sus juegos, fabricaciones caseras, cuentos folklóricos, farmacopea, y un sinnúmero de otros aspectos de su cultura igualmente emergen de su ancestro dual. Por consiguiente, debemos reconocer que los Cambas no son ni indígenas ni andaluces pero un pueblo nuevo que aún se halla en proceso de formación en cuanto a sus costumbres de vida. Su cultura no es copia de ningún molde antiguo sino una cultura nueva, poseída de una vitalidad que concuerda con su estado emergente.
Durante la última década, a los Cambas se les ha ofrecido una de las primeras oportunidades para tomar parte en forma más completa en la actividad política, económica y social de la nación. Las Agencias de la Naciones Unidas y el Punto IV han comenzado con su ayuda para llegar a concretar el sueño nacional de desarrollo en la zona fronteriza que ahora constituye el Oriente de Bolivia.
A los Cambas se les ha conferido la principal tarea de la búsqueda del petróleo que podría convertirse en el factor principal para lograr la diversificación económica. Se hallan abocados al cultivo de nuevos productos agrícolas y también en la experimentación de nuevos procedimientos para aumentar el rendimiento de cultivos principales en artículos corrientes de consumo. La expansión gradual de industrialización halla a los Cambas dispuestos y listos a trabajar en ocupaciones que antes les eran desconocidas. Todo lo cual indica que se hallan ahora abocados en materializar la promesa de la tierra donde habitan, tal como lo han estado durante todo su historia.
Los Cambas forman una nueva constelación en el universo de la cultura humana. Todo parece indicar que esta constelación pueda hallarse en ascenso!
Notas:
117 Este estudio se halla basado sobre una investigación conducida entre los Cambas de junio de 1956 a 1957, con becas concedidas por Henry L. and Grace Doberty Charitable Foundation, Inc., Social Science Research Council, y la Universidad de Yale, en la zona Norte de Santa Cruz.
118 Antonio de León Pinelo, El Paraíso en el Nuevo Mundo. El manuscrito lleva la fecha 1650 pero fue publicado por primera vez en Lima,1943: Torres Aguirre, dos volúmenes.
119 Diego Téllez de Escobar, Relación de las cosas que han pasado en la provincia del Río de La Plata, desde que prendieron al Gobernador Cabeza de Vaca. Este manuscrito no lleva fecha, pero fue escrito aproximadamente en 1556 y publicado por primera vez en Volumen I, páginas 260-272; Blas Caray; Colección de documentos relativos a la historia de América y particularmente a la historia del Paraguay. Asunción, H. Kraus, dos volúmenes, 1899-1901.
120 Una variedad de razones económicas y sociales para el tardío desarrollo de la agricultura como empresa comercial en los alrededores de Santa Cruz han sido analizadas en una serie de estudios de la revista “Asuntos económicos interamericanos”. Washington D.C., “La Reforma Agraria en Bolivia”, volumen 12 N° 4, páginas 3-27,1959. “Agricultura Comercial en el Oriente de Bolivia”, Volumen 13, N° 2, Págs. 35-46. “La tenencia de la tierra y organización social: Estudio etnohistórico del oriente de Bolivia”, Volumen 13, N° 4. páginas 46-66, 1960.
Ensayo: Etnogénesis y etnohistoria: emergencia sociocultural en el oriente boliviano121
La descripción y análisis de los cambios en los sistemas socioculturales ha sido de gran interés para los antropólogos en los últimos años. El marco de referencia suele ser “una sociedad” cuyos miembros comparten “una cultura”, y la preocupación es por nuevas formas y relaciones dentro de la sociedad y/o la cultura.
Los análisis y las interpretaciones suelen formularse en términos de “proceso” o “dinámicas”. Las descripciones de casos de cambio son inmensamente numerosas y diversas, y aún no ha surgido un cuerpo teórico coherente de las diferentes orientaciones y conclusiones de los estudiantes que trabajan en este campo.
La visión romántica de las culturas aborígenes hipotéticamente puras como sistemas muy unidos y que funcionaban perfectamente, ha muerto en las Américas. Tal vez sea tanto un reflejo de suposiciones implícitas, como un comentario revelador sobre nuestro tiempo, que la mayoría de las situaciones de cambio cultural son presentadas como que involucran alteración o desintegración extrema de un grupo pequeño o dependiente ante fuerzas intrusivas de otro sistema sociocultural dominante. Probablemente, ninguna sociedad o cultura es estática, por muy “homogénea”, “aislada”, o “tradicionalista” que sea la gente — y, obviamente, estos son términos relativos que nunca caracterizan a ningún grupo literalmente. Debemos reconocer que una variedad de fuerzas opera para lograr el cambio [cultural], incluso dentro del sistema más “folclórico”, aunque nuestra atención se ha dirigido con mayor frecuencia a situaciones más espectaculares, más rápidas o más políticamente sensibles de “aculturación” o “contacto intersocietal y transferencia cultural”.
Yo sostengo que el proceso de formación de sistemas socioculturales no es menos importante que el de su deformación o degeneración, aunque ha recibido relativamente poca atención entre los antropólogos americanos [estadounidenses]. Ya sea que hablemos de “etnogénesis”, “surgimiento sociocultural”, o lo que sea, parece tan válido e importante ocuparse de la integración, reordenamiento, reformulación, y otros desarrollos adaptativos, como seguir preocupándose de la desintegración, deculturación, “pérdida de cultura”, etcétera. Permitime describir brevemente cómo los Cambas han llegado a constituir un nuevo sistema sociocultural — un problema de importancia histórica en sí mismo, pero uno que también podría tener alguna relevancia para estudios similares en otras áreas.
Los Cambas son un pueblo mestizo, descendientes de colonizadores españoles e indios locales, cuyas características físicas y culturales reflejan ambos lados de su ascendencia. Siendo cerca de 80.000 personas, ocupan un área que alterna jungla y praderas que se extiende más al norte de la ciudad de Santa Cruz, en el este de Bolivia. Situados en el aproximado centro geográfico del continente, enormes distancias y barreras naturales los aislaron de cualquier contacto regular con otros centros de población hasta hace una década.
Las diversas tribus indias que ocuparon esta región en tiempos prehistóricos basaban su subsistencia en la caza y la recolección, complementadas ocasionalmente por la agricultura primitiva. Los Chiquitanos, Chiriguanos, Guarayú, Tapieté y otros, quienes desplazaron a los aborígenes Chané a finales del siglo XV, fueron grupos seminómadas con culturas que corresponden aproximadamente a los tipos genéricos del “Amazonas” o “Bosque Tropical”.
La colonización avanzó lentamente por todo el Oriente boliviano, e incluso hoy sigue incompleto. A partir de 1522, una serie de expediciones exploratorias cruzaron la zona desde el este. Los soldados de fortuna españoles y portugueses empeñados en encontrar el legendario El Dorado no tenían planes para con los poco espectaculares indios que encontraron esparcidos por la pampa y por la selva a principios del siglo XVI. La conquista militar de lo que hoy es la región Camba ni siquiera se intentó hasta 1557, cuando Ñuflo de Chávez intentó establecer una nueva base de operaciones entre Asunción y el supuesto El Dorado. Este asentamiento se convertiría en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ahora el punto de articulación entre el Camba y sistemas más amplios de actividad política y económica.
La relación de los españoles con los indios durante los primeros años de contacto en el este de Bolivia no se parecía al de la mayor parte del Nuevo Mundo. El problema de la administración fue mucho más complejo en esta región que en las áreas más densamente pobladas de América Latina, como Perú y México. No había ninguna estructura burocrática compleja preexistente en la que los españoles podían simplemente usurpar las posiciones dominantes de los líderes nativos; por el contrario, el control tenía que ser local y personal. El sistema de encomiendas que funcionó eficientemente en la mayor parte de la América hispana era inadecuado para las peculiares condiciones que encontraron los colonos cuando comenzaron a establecerse en la región. En la ausencia de grandes aldeas sedentarias y de federaciones políticas, sólo con dificultad y mediante el uso ocasional de la fuerza o sobornos, los conquistadores pudieron establecer asentamientos donde se reunieran los indios para proporcionarles comida, trabajo y mujeres.
Las Leyes de Indias no fueron adaptadas a una situación en la que la economía nativa no arrojaba ningún superávit significativo más allá de la subsistencia. Se renunció al pago del tributo normal a la corona y los españoles e indios mantenían una relación más cercana a la simbiosis que a la explotación.
Se exigió a los encomenderos que permanecieran en la zona y muchos de ellos tomaron mujeres nativas como esposas y concubinas. Rara vez se enviaba soldados españoles a la región como reemplazos, y menos mujeres, si es que hubo alguna, se aventuraron desde el continente a los puestos fronterizos. En tales condiciones, el mestizaje racial fue rápido, al igual que la aculturación. Los hijos e hijas de los conquistadores originales ya eran mestizos y se criaron en un contexto de cultura española modificada. Los trabajadores, sirvientes y esposas nativos conservaron algunas costumbres nativas, como en técnicas agrícolas, preparación de alimentos, etc., de manera que la cultura española comenzó a sufrir cambios durante los primeros años de la colonización. A medida que aumentó el mestizaje, disminuyó el número de indios de la encomienda y el control se volvió más directo y personal, lo que resultó en una aculturación recíproca acelerada.
Aislado de los centros gubernamentales por la distancia, las barreras naturales y por tribus indias que a menudo eran hostiles, las zonas del interior de América del Sur seguían siendo, en general, pobres y subdesarrolladas. Las llanuras del oriente de Bolivia continuaron siendo una frontera descuidada que contribuyó poco a la corona y recibió menos a cambio. Incluso durante el período republicano, la población permaneció dispersa en fincas aisladas que eran autónomas y prácticamente autosuficientes. Sólo las ciudades se desarrollaron lentamente como centros administrativos y comerciales.
“Camba” es el término que utilizan los residentes de esta región para referirse a sí mismos, y lo utilizan personas de otras partes del país al referirse a ellos. Su denotación es más social que geográfica, sin embargo; una persona de otra región que se establece allí, pero que no participa en el sistema social y conserva su modo de vida ajeno, no se convierte en camba.
Es cierto, sin embargo, que los indios de las tribus vecinas pueden unirse a la sociedad Camba, y esto lo hacen asumiendo paulatinamente la vestimenta, el lenguaje, y otros aspectos de la cultura Camba, y tomando roles normales Camba. El hecho de que un gran número de ellos se haya “convertido” recientemente en Camba se demuestra convincentemente en el pueblo de Buenavista, donde los campesinos Camba de hoy, son los hijos de los indios Churapa descritos por Nordenskiold122 como residentes desde principios de este siglo; su lengua chiquitana ya no es utilizada, aunque algunos miembros mayores de la comunidad todavía la conocen.
“Camba” es entonces inequívocamente un nombre social: designa a un grupo de personas que tienen un sentido de identificación común, hablan un dialecto característico, participan en un sistema social integrado y comparten una cultura no menos distintiva que las de muchas denominadas “tribus” indias de América del Norte123. Es lamentable que la denominación “Camba” haya sido catalogada como intercambiable con “Chiriguano” en al menos dos estudios lingüísticos recientes de América Latina124. Nuestro uso aquí se ajusta al que es corriente en todo el oriente de Bolivia y gran parte del resto del país.
Ya hemos mencionado el sentido de identidad grupal que el término conlleva. En cuanto al idioma, el dialecto del español que se habla en la zona es lo suficientemente diferente de la de otros bolivianos como para ser universalmente distinguido como castellano camba. Los patrones morfémicos y fonémicos son peculiares, y gran parte del léxico se deriva de lenguas indígenas locales.
El sistema social también es significativamente diferente a los de su entorno y a otras sociedades históricamente relacionadas. Los cambas reconocen dos clases que son virtualmente castas, con diferencias subculturales apreciables entre ellas. El hogar aislado, que normalmente comprende sólo un núcleo familiar, es la unidad básica en las actividades sociales y económicas, y el matrimonio de hecho es tan inestable que incluso este grupo puede variar con frecuencia. Ninguno de los grupos de localidad, actividades religiosas ni las asociaciones voluntarias fomentan apreciablemente la solidaridad social, y las relaciones con representantes de otras sociedades son poco frecuentes y variables.
El folklore, las prácticas médicas, el equipamiento y otros aspectos de la cultura reflejan una variedad de influencias, pero la forma en que se relacionan entre sí no es menos singular que las culturas contemporáneas Navajo, Iroqués o Seminola.
Los cambas, entonces, constituyen una sociedad cuyos miembros comparten una cultura, aunque no he podido descubrir ningún uso de este término como designación étnica hace más de un siglo. Parece que estamos ante un caso de emergencia sociocultural, un fenómeno que los etnógrafos e historiadores estadounidenses tienden a ignorar, aunque tal vez sea el activo común de muchos arqueólogos.
De cierta manera, todo sistema sociocultural está emergiendo: no vivimos en el mismo mundo en el que vivían nuestros abuelos, ni, de hecho, es este el mismo mundo que fue ayer. No es el propósito de esta discusión intentar resolver el clásico problema del “presente etnográfico”. Swanton luchó con la cuestión de la identidad étnica a lo largo del tiempo125 mucho antes que la palabra etnohistoria entrara al lenguaje de incluso algunos antropólogos y, en la medida en que lo puedo decir, todos todavía dejamos abierta la pregunta de qué delimita a una tribu.
A menudo nos referimos al “sincretismo” al caracterizar el surgimiento de nuevas formas y relaciones en un aspecto específico de la cultura, pero a veces debemos atender a los resultados colectivos o acumulativos del sincretismo en varios aspectos de la cultura. Sin duda, a menudo se nos habla de “naciones emergentes”, pero tristemente sabemos que estas nuevas entidades políticas, con demasiada frecuencia, violentan dramáticamente los mismos sistemas socioculturales que más nos preocupan.
Etnógrafos e historiadores soviéticos se preocupan por la “etnogénesis”126, al igual que los arqueólogos estadounidenses, aunque los miembros de este último grupo se niegan concienzudamente a hablar en términos de “orígenes”. Parece muy improbable que la situación Camba sea única en el Nuevo Mundo, y sostengo que podemos obtener nuevos conocimientos sobre la naturaleza de la sociedad y la cultura si buscamos discernir y analizar desarrollos históricos similares en otras áreas.
Entre las cuestiones que podrían ser pertinentes a este respecto se encuentran las siguientes. ¿Existen aspectos específicos de lo que Foster denomina la “cultura de la conquista”127, los cuales tienden regularmente a desplazar a los del grupo subordinado? ¿Cómo podemos identificar —o, en realidad, caracterizar— lo que el primer Seminario de Verano del Consejo de Investigación en Ciencias Sociales (S.S.R.C. por sus siglas en inglés) sobre Aculturación denominó el “grado de apertura” de un sistema sociocultural que sufrirá una “aceptación reemplazante” o “fusional” tan drástica como un cambio completo de identidad?128 ¿Cuál es el período de tiempo mínimo para que tal cambio sea efectuado? ¿Hay una regularidad perceptible en la secuencia de procesos de cambio en tales situaciones? Y, finalmente, tales nuevos sistemas también emergen en lo que el Segundo Seminario de Verano del S.S.R.C. sobre Aculturación denominó, según Linton, ¿situaciones de contacto “no dirigido”129? De ser así, todo un nuevo conjunto de preguntas sería pertinente.
En resumen, el estudio del surgimiento sociocultural parecería un campo especialmente fructífero para el análisis de procesos sistémicos.
Notas:
121 La investigación documental sobre una variedad de recursos históricos en Bolivia y Estados Unidos fue posible gracias a un estipendio de verano otorgado por la Universidad de Brown en 1962. El trabajo etnográfico anterior se llevó a cabo bajo los auspicios de Henry L. and Grace Doherty Charitable Foundation, Inc.
122 Erland Nordenskiold, Indianer und Weisse in Nordosbolivien, Stuttgart, 1922; págs. 21-29.
123 Datos históricos y etnográficos más completos están disponibles en Camba: A Study of Land and Society in Eastern Bolivia, disertación de Doctorado, Universidad de Yale, 1959. Recientemente he discutido en detalle el desarrollo de este uso del término en “Los Cambas: Un Pueblo Emergente”, en: Antonio Velasco Franco (ed.), Álbum Conmemorativo del IV Centenario de Santa Cruz de la Sierra, Buenos Aires, 1961; págs. 165-169.
124 John A. Mason, “The Language of South American Indians”, en: Julian H. Steward (ed.), Handbook of South American Indians, Vol. 6, Oficina de Etnología Estadounidense Boletín 143, Washington, 1950; pag. 238. También Norman A. McQuown, “The Indigenous Languages of Latin America”, American Anthropologist, Vol. 57, 1955; pág. 519.
125 P. ej., John R. Swanton, Indian Tribes of the Lower Mississippi Valley and Adjacent Coast of the Gulf of Mexico, Oficina de Etnología Estadounidense Boletín 43, Washington, 1911; e Indians of the Southeastern United States, Oficina de Etnología Estadounidense Boletín 137, Washington, 1946.
126 Ver, p. ej., Henry N. Michael (ed.), Studies in Siberian Ethnogenesis, Instituto Ártico de América del Norte, Antropología del Norte, traducción de fuentes rusas, Vol. 2, Toronto, 1962.
127 George M. Foster, Culture and Conquest: America’s Spanish Heritage, Publicaciones del Fondo Vikingo en Antropología, No. 27, Nueva York, 1960.
128 Consejo de Investigación en Ciencias Sociales, “Acculturation: An Exploratory Formuation”, American Anthropologist, Vol. 56, 1954; págs. 973-1002.
129 Edward H. Spicer (ed.), Perspectives in American Indian Culture Change, Chicago, 1961.
Viene de:
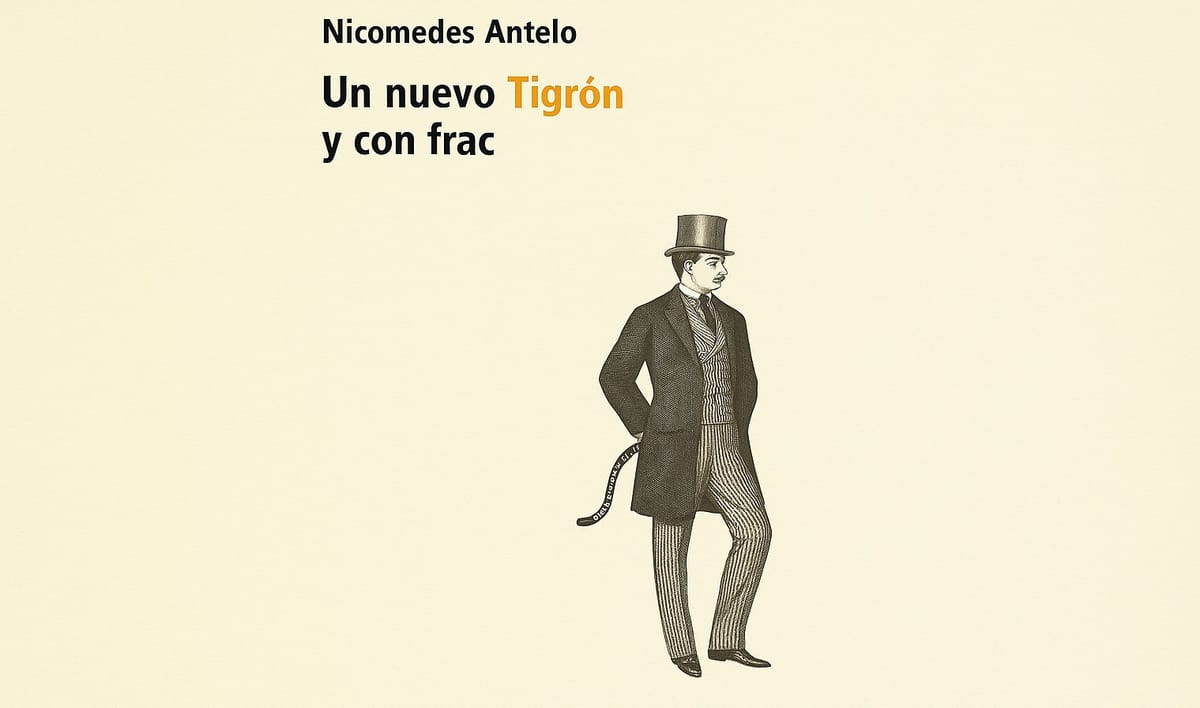
Capítulo 15 de la Antología de Ensayos Cruceños 1825-2025, y también parte de la serie La eterna revolución de los tiranos
Continúa en:
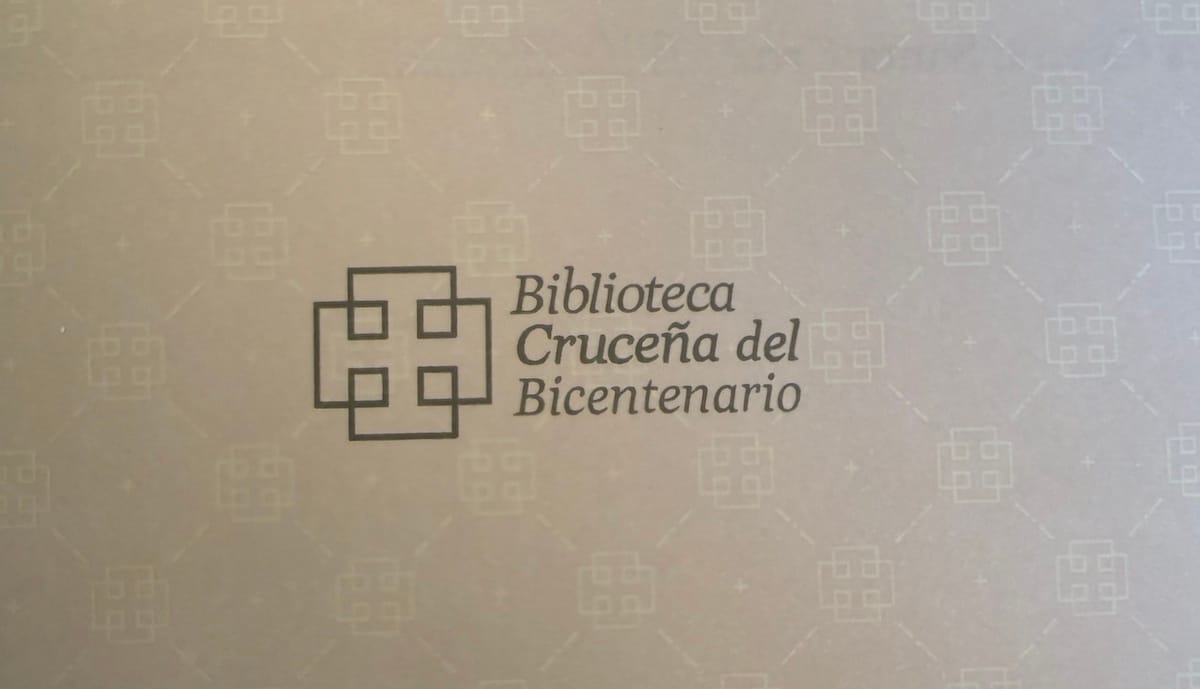
Citado en:


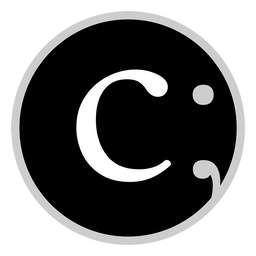
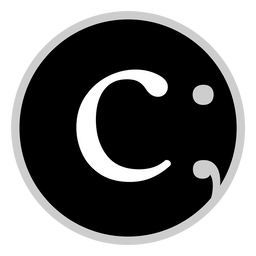
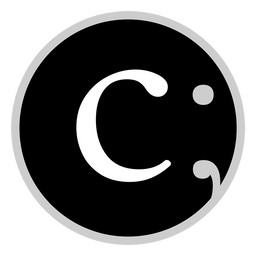
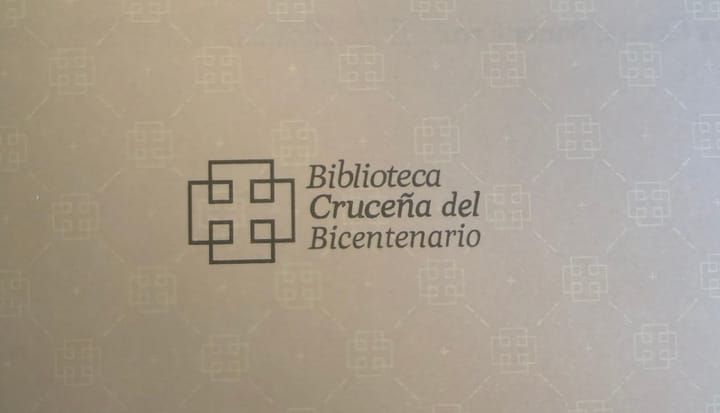
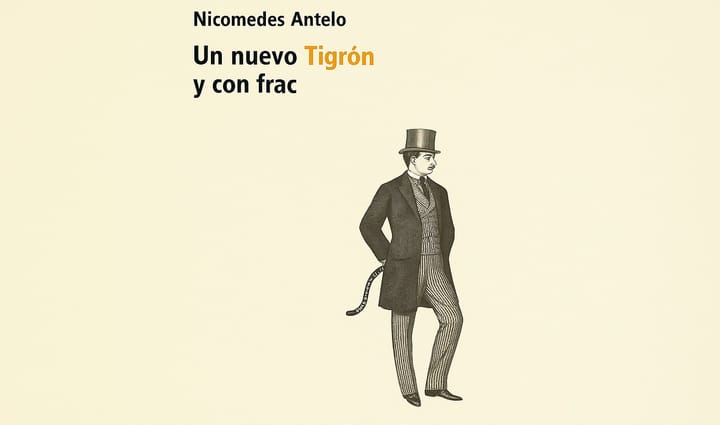

Comments ()