Doris Lessing: la libertad y el pensamiento grupal
Cuando estamos en un grupo, tendemos a pensar como lo hace ese grupo: puede que incluso nos hayamos unido para encontrar personas “afines”. Pero también descubrimos que nuestra forma de pensar cambia por pertenecer a un grupo. Es lo más difícil del mundo mantener una opinión individual disidente.

En el mundo occidental estamos acostumbrados a hablar de la libertad, defenderla, considerarla como un derecho inalienable y a darla por sentada. Libertad es un concepto vasto, pero digamos a grandes rasgos que cuando hablamos de ella nos referimos, política y económicamente, a la libertad de expresión, circulación, asociación, posesión de bienes, credo, elección y de no ser presa de un estado tiránico o autoritario. No hablo de “libertad de opinión” porque ésta es inalienable: uno es libre de opinar lo que quiera — para sus adentros, porque no siempre es libre de expresar lo que piensa, ya sea por convenciones sociales, por decoro o por censura.
Cuando hablamos de libertad, generalmente hablamos en un sentido individual y político, pocas veces indagando en el sentido estoico de la misma, que desde Epicteto hasta Camus nos dicen que nuestro espíritu es libre de sentirse oprimido incluso estando en la cárcel: puedo elegir qué sentir, qué pensar, qué opinar... cosa más fácil de predicar que de cumplir en la práctica, pero práctica necesaria si uno quiere ser verdaderamente libre.Porque el precio de la libertad es abrumador. El precio de la libertad es saber valerse por uno mismo. El precio de la libertad es no tener apegos, sobre todo con regiones, ideologías, narrativas y hasta religiones; es enfrentarse a la tribu si toca y enfrentar las opciones que se nos presentan, que a veces nos parecen infinitas, y saber elegir sin que el costo de oportunidad nos parezca carísimo. Es un arte; requiere estudiar el mundo y la naturaleza humana y, lo más difícil, requiere saber lo que uno quiere, porque a veces es más fácil que esto último se nos imponga.
Es más fácil recibir un sueldo todos los meses que ser independiente, es más fácil ver las series y películas que todos ven que elegir una por nuestra cuenta —quién no se ha visto paralizado en Netflix, navegando más de media hora entre miles de opciones para mirar sin poder elegir ninguna, y al mismo tiempo sentirse molesto porque en Star+ hay muy pocas opciones; lo mismo que cuando uno tiene que comprar detergente para lavar ropa en el supermercado, o elegir un pantalón en una tienda del estilo de Zara—; es más fácil que Spotify nos diga qué escuchar después que armar nuestra propia playlist, es más fácil seguir la moda —ya sea de ropa, de muebles, de lugares para visitar—, es más fácil leer bestsellers y lo que todos leen que seguir nuestra curiosidad —sobre todo con tantas opciones de lectura, que cada día son más que nunca antes—; es más fácil que el algoritmo nos diga qué noticias ver y cuál es «la verdad», que nuestro entorno nos diga qué pensar y qué es lo correcto, que formarnos una opinión propia.Lo más difícil es formarse una opinión propia, saber discernir entre ruido y señal, entre propaganda e información, entre charlatanería y genialidad, entre expertos y bullshitters. Es especialmente más difícil cuando nuestras conclusiones van en contra de lo que piensa nuestro grupo. Es muy difícil. Tener una opinión propia implica, inevitablemente, aislamiento y cierta soledad. La danza entre lo que socialmente «se hace» y lo que «no se hace» es complicada de bailar, si lo que te gusta es hacer pasos no tan convencionales. Hay que saber hasta dónde se puede empujar sin pisar los pies del otro, hasta donde hablar sin ofender al otro; hay que saber qué opiniones «largar» y cuáles callar para no generar mayor conflicto, para no ser tomado por loco, para no ser tomado por traidor. Hay que aprender a auto-censurarse y a asentir aunque no se esté de acuerdo. “To compromise”, se dice en inglés, intraducible al español, porque no es exactamente lo mismo que “acuerdo” ni que “compromiso”. Y así poco a poco nos vamos formando y auto imponiendo cárceles, y estas son Las cárceles que elegimos.
Prisons we choose to live inside, así titulan Doris Lessing y su editorial una colección de cinco ensayos publicada en 1986, basada en las conferencias que dictó un año antes en el marco de las Massey Lectures de Canadá, una serie anual de conferencias inauguradas en 1961, en honor al otrora gobernador de Canadá Charles Vincent Massey. Varios premios Nobel han pasado por su escenario principal, incluida la británica nacida en Irán criada en Zimbabue, Doris May Tayler (Lessing por su segundo matrimonio fallido), Premio Nobel de Literatura el año 2007 cuando tenía 88 años, siendo la persona más vieja en recibir el galardón. Lessing murió seis años después en Londres, y no hay tiempo para más detalles personales.El último de los ensayos de la colección susodicha se llama Laboratorios de cambio social; los primeros tres son: Cómo nos verán en el futuro; Ustedes al infierno, nosotros al cielo (lo que pensamos de los «otros» siempre que pertenecemos a un bando); y Cambiar de canal para ver «Dallas». Pero hoy nos interesa la penúltima de sus conferencias, Group minds, Mentalidades de grupo, cuya media hora original y completa podés escuchar aquí (in English), y donde el narrador que introduce a Lessing dice, antes de la llegada del internet:
“...the name of Doris Lessing has been virtually synonymous with a literature determined to explore the social and psychological complexity of the human condition in the contemporary world, a world in which the human person is more often than not the victim of political forces beyond his or her control... What can the individual do to salvage his or her freedom in a world dominated by the forces of mass emotion and group thinking?”
¿Qué puede hacer el individuo para salvar su libertad en un mundo dominado por las fuerzas de la emoción de las masas y el pensamiento grupal? Leamos casi la mitad de esta conferencia, traducida en esta casa. La mentalidad grupal es una de las prisiones dentro de las cuales elegimos vivir, y mucho tiene que ver con la libertad que tanto decimos que anhelamos y que defendemos en el mundo occidental, donde la encontramos sagrada, pero que, llegada la hora, no sabemos bien qué hacer con ella cuando la tenemos. La libertad abruma, porque implica el mayor grado de responsabilidad.
Here's Doris Lessing.
Libro: Las cárceles en las que elegimos vivir
> Ensayo #4: Las mentalidades de grupo
>> Extracto
Conferencia dada y publicada por primera vez en 1986
Parte de esta lectura es parte de los bonus tracks de nuestra serie y libro físico Alabanza y Menosprecio de la Libertad y la Democracia
La gente que vive en Occidente, en sociedades que describimos como occidentales, o como el mundo libre, puede ser educada de muchas maneras diferentes, pero todas saldrán con una idea sobre sí mismas que es más o menos así: “soy un ciudadano de una sociedad libre, y eso significa que soy un individuo que toma decisiones individuales. Mi mente es mía, mis opiniones las elijo yo, soy libre de hacer lo que quiera y, en el peor de los casos, las presiones sobre mí son económicas, es decir, puede que yo sea demasiado pobre para hacer lo que quiera hacer”.
Este conjunto de ideas puede parecer una caricatura de la realidad, pero no está tan lejos de cómo nos vemos a nosotros mismos. Es un retrato que puede no haber sido adquirido conscientemente, pero que forma parte de una atmósfera general o de un conjunto de supuestos que influyen en nuestras ideas sobre nosotros mismos.
La gente en Occidente puede, por lo tanto, pasar toda su vida sin pensar nunca en analizar esta imagen tan halagadora y, como resultado, se ve indefensa ante todo tipo de presiones para conformarse en muchas formas.
El hecho es que todos nosotros vivimos nuestras vidas en grupos: la familia, los grupos de trabajo, los sociales, religiosos y políticos. De hecho, muy pocas personas son felices en solitario, y suelen ser vistas por sus vecinos como peculiares, egoístas o cosas peores. La mayoría de la gente no soporta estar sola mucho tiempo. Siempre están buscando grupos a los que pertenecer, y si un grupo se disuelve, buscan otro. Seguimos siendo animales de grupo, y eso no tiene nada de malo. Pero lo peligroso no es la pertenencia a un grupo, o grupos, sino no entender las leyes sociales que rigen los grupos y nos rigen a nosotros.
Cuando estamos en un grupo, tendemos a pensar como lo hace ese grupo: puede que incluso nos hayamos unido al grupo para encontrar personas “afines”. Pero también descubrimos que nuestra forma de pensar cambia por pertenecer a un grupo. Es lo más difícil del mundo mantener una opinión individual disidente, siendo miembro de un grupo.
Me parece que esto es algo que todos hemos experimentado — algo que damos por sentado, en lo que quizá nunca hayamos pensado. Pero un buen números de experimentos se han realizado por psicólogos y sociólogos sobre este tema. Si describo un experimento o dos, cualquiera que me escuche y que sea sociólogo o psicólogo se quejará, oh Dios, otra vez no, porque habrá oído hablar de estos experimentos clásicos con demasiada frecuencia. Yo supongo que el resto de la gente nunca habrá oído hablar de estos experimentos, nunca se les habrán presentado estas ideas. Si mi suposición es cierta, entonces ilustra perfectamente mi tesis general, y la idea general que subyace en estos ensayos, de que nosotros (la raza humana) poseemos ahora una gran cantidad de información sólida sobre nosotros mismos, pero no la utilizamos para mejorar nuestras instituciones y, por tanto, nuestras vidas.
Un ensayo o experimento típico sobre este tema es el siguiente. Un investigador toma a un grupo de personas, la mayoría bajo su confianza, y una minoría de una o dos personas se deja en la oscuridad. Se elige alguna situación que exija una medición o evaluación. Por ejemplo, comparar longitudes de madera que difieren poco entre sí, pero lo suficiente como para que la diferencia sea perceptible, o formas que tienen casi el mismo tamaño. La mayoría del grupo —por instrucción— afirmará obstinadamente que estas dos formas o longitudes tienen la misma longitud o tamaño, mientras que el individuo solitario, o la pareja, que no han sido tan instruidos, afirmarán que los trozos de madera o lo que sea son diferentes. Pero la mayoría seguirá insistiendo —hablando metafóricamente— en que lo negro es blanco, y tras un período de exasperación, irritación, incluso ira y cierta incomprensión, la minoría se alineará con el resto. No siempre, pero casi siempre. Hay, en efecto, gloriosos individualistas que insisten obstinadamente en decir la verdad tal como la ven, pero la mayoría cede a la opinión mayoritaria, obedece al ambiente. Cuando se dice de forma tan mala, tan poco halagadora, como aquí, las reacciones tienden a ser de incredulidad: “Yo con certeza que no cedería, digo lo que pienso...” Pero, ¿lo harías?
Las personas que han experimentado muchos grupos, que quizás hayan observado su propio comportamiento, pueden estar de acuerdo en que lo más difícil del mundo es diferenciarse del grupo propio, un grupo de compañeros o semejantes. Muchos coinciden en que entre nuestros recuerdos más vergonzosos está este: cuántas veces dijimos que lo negro era blanco porque lo decían los demás.
En otras palabras, sabemos que esto es cierto en el comportamiento humano, pero ¿cómo lo sabemos? Una cosa es admitirlo de un modo vagamente incómodo (lo que probablemente incluye la esperanza de que uno nunca vuelva a encontrarse en una situación de prueba semejante) y otra muy distinta es dar ese paso genial hacia una especie de objetividad, en la que uno pueda decir: “Bien, si así son los seres humanos, yo incluido, entonces admitámoslo, examinemos y organicemos nuestras actitudes en consecuencia”.
Este mecanismo de obediencia al grupo, no sólo significa obediencia o sumisión a un grupo pequeño, o a uno muy determinado, como una religión o un partido político. Significa, también, estar de acuerdo con esos colectivos de personas —vastos, imprecisos y difíciles de comprender— que puede que nunca piensen sobre sí mismos como si tuvieran una mente colectiva, porque son conscientes de las diferencias de opinión entre ellos, pero que, para la gente de fuera, de otra cultura, parecen diferencias muy menores. Las suposiciones y afirmaciones subyacentes que rigen el grupo nunca se discuten, nunca se cuestionan, probablemente nunca se advierten, siendo la principal precisamente esta: que se trata de una mente grupal, intensamente resistente al cambio, dotada de suposiciones sagradas sobre las que no puede haber discusión.
Como mi campo es la literatura, es ahí donde encuentro más fácilmente mis ejemplos. Vivo en Londres, y la comunidad literaria de allí no se consideraría a sí misma una mente colectiva, por decirlo suavemente, pero así es como yo la veo. Algunos mecanismos se dan tanto por sentados como para ser que sean cotizados y esperados. Por ejemplo, lo que se llama “la regla de los diez años”, según la cual, cuando un escritor muere, su obra cae en desgracia, o pasa desapercibida, y luego vuelve. Una cosa es pensar vagamente que es probable que esto ocurra, pero ¿es útil? ¿Es necesario que ocurra? Otro mecanismo muy perceptible es la forma en que un escritor puede caer en desgracia durante muchos años —mientras aún vive, apenas se le presta atención— y, de repente, se le presta atención y se le alaba. Un ejemplo es Jean Rhys, quien vivió muchos años en el campo. Ella nunca tuvo un tono masculino, bien podría haber estado muerta, y la mayoría de la gente pensaba que lo estaba. Necesitaba desesperadamente amistad y ayuda, y no las obtuvo durante mucho tiempo. Luego, gracias a los esfuerzos de un perspicaz editor, terminó Wide Sargasso Sea, y de inmediato volvió a ser visible. Pero —y este es mi punto— todos sus libros anteriores, que habían pasado desapercibidos y sin honores, de repente fueron recordados y elogiados. ¿Por qué no fueron elogiados en absoluto durante ese largo período de abandono? Bueno, porque la mente colectiva funciona así: todos dicen lo mismo al mismo tiempo.
Uno puede decir, por supuesto, que esto es sólo “la manera del mundo”. Pero, ¿tiene que ser así? Si así fuera, al menos podríamos esperarlo, comprenderlo y tenerlo en cuenta. Tal vez si se sabe que es un mecanismo, a los revisores les resulte más fácil ser más valientes y menos borregos en sus declaraciones.
¿Tienen que tener tanto miedo a la presión grupal? ¿De verdad no ven cómo repiten lo que dice cada uno?
Uno puede observar cómo una idea o una opinión, incluso una frase, surge y se repite en cien reseñas, críticas, conversaciones — y luego desaparece. Pero mientras tanto, cada individuo que ha repetido valientemente esta opinión o frase ha sido víctima de una compulsión a ser como los demás, y eso nunca ha sido analizado, o no por ellos mismos. Aunque la gente de fuera puede verlo fácilmente.
Este es, por supuesto, el mecanismo en el que se basan los periodistas cuando visitan un país. Saben que si entrevistan a una pequeña muestra de un determinado tipo, o grupo, o clase de personas, estos dos o tres ciudadanos representarán a todos los demás, ya que en un momento dado, todas las personas de cualquier grupo o clase o tipo estarán diciendo las mismas cosas, con las mismas palabras.
Mi experiencia como Jane Somers ilustra estos y muchos otros puntos. Por desgracia, no hay tiempo aquí para contar la historia como es debido. Escribí dos libros con otro nombre, Jane Somers, que fueron presentados a las editoriales como si fueran de una autora desconocida. Lo hice por curiosidad y para poner de relieve ciertos aspectos de la maquinaria editorial. También, los mecanismos que rigen la revisión. El primero, Diario de un buen vecino, fue rechazado por mis dos principales editores. Fue aceptado por un tercero y también por tres editores europeos. El libro fue enviado deliberadamente a todas las personas que se consideran expertas en mi obra y no me reconocieron. Finalmente, fue reseñado, como la mayoría de las novelas nuevas, brevemente y a menudo con condescendencia, y habría desaparecido para siempre dejando tras de sí unas cuantas cartas de admiradores. Como Jane Somers recibía cartas de admiradores de Gran Bretaña y Estados Unidos, los pocos que conocían el secreto se asombraban de que nadie lo descubriera. Entonces escribí el segundo, titulado Si los viejos pudieran, y aún así nadie lo descubrió. Ahora la gente me dice: “¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta? Yo lo habría hecho enseguida”. Bueno, quizá. Y quizá todos dependemos más de las marcas y de los envases de lo que nos gustaría pensar. Justo antes de confesar lo que hice, un entrevistador de Estados Unidos me preguntó qué creía que pasaría. Dije que la clase literaria británica se enfadaría y diría que los libros no eran buenos, pero que todos los demás estarían encantados. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Recibí montones de cartas de felicitación de escritores y lectores que habían disfrutado con la broma — y críticas muy bitchy y muy agrias. Sin embargo, en Francia y en Escandinavia los libros salieron como Los diarios de Jane Somers por Doris Lessing. Pocas veces he recibido tan buenas críticas como en Francia y Escandinavia por los libros de Jane Somers. Por supuesto, se podría concluir que los críticos franceses y escandinavos no tienen gusto, ¡pero que los británicos sí lo tienen!
Todo ha sido muy entretenido, pero también me ha dejado triste y avergonzada por mi profesión. ¿Todo tiene que ser siempre tan previsible? ¿De verdad la gente tiene que ser tan borrega?
Por supuesto, hay mentes originales, gente que sigue su propia línea, que no cae víctima de la necesidad de decir, o hacer, lo que todo el mundo hace. Pero son pocos. Muy pocos. De ellos depende la salud, la vitalidad de todas nuestras instituciones, no sólo de la literatura, de la que he tomado mis ejemplos...
Complementar con:

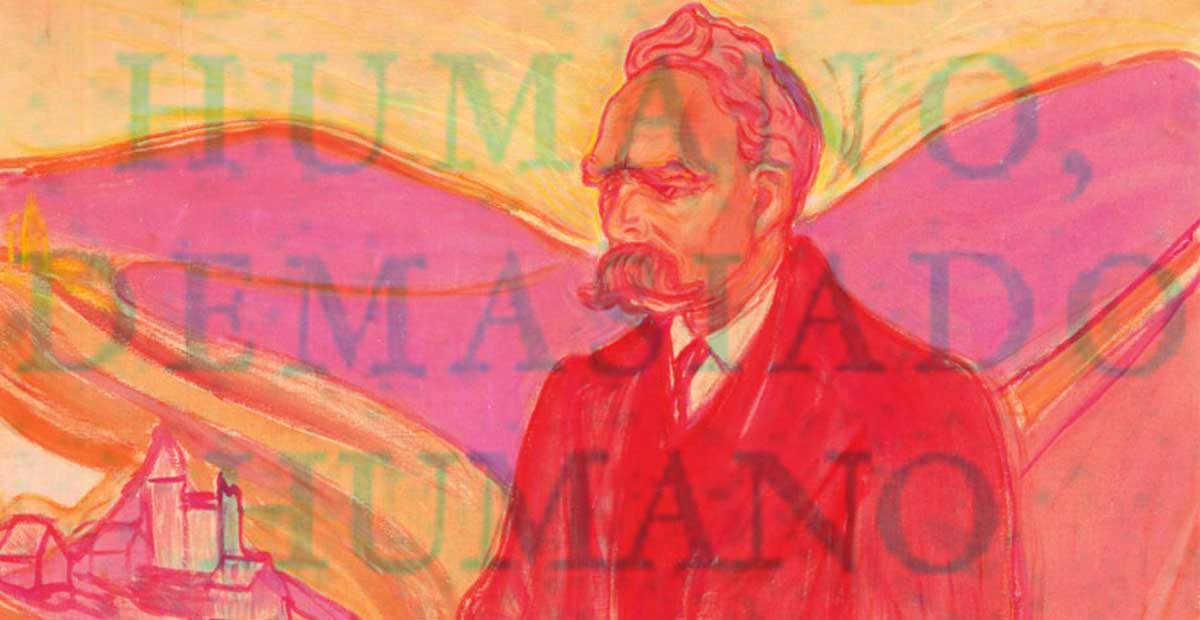



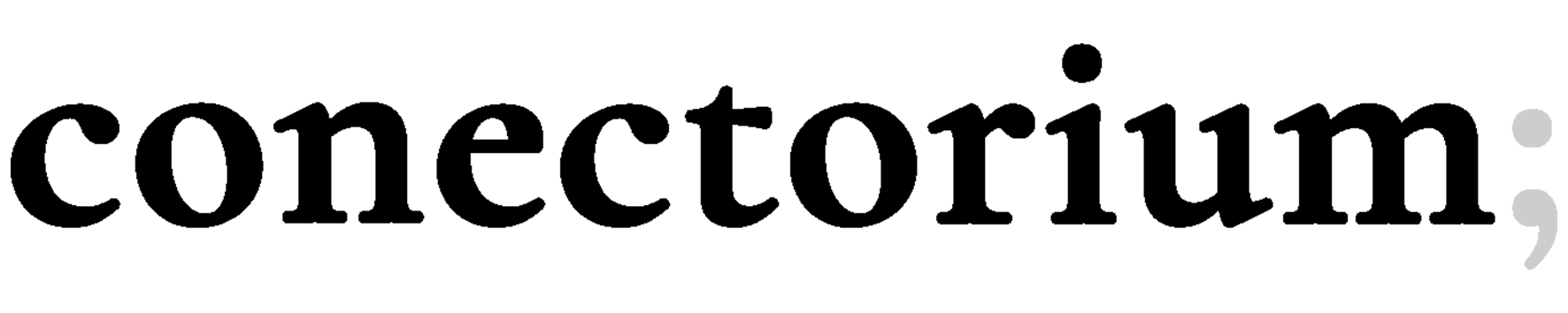
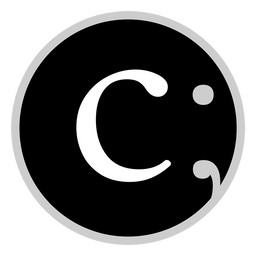


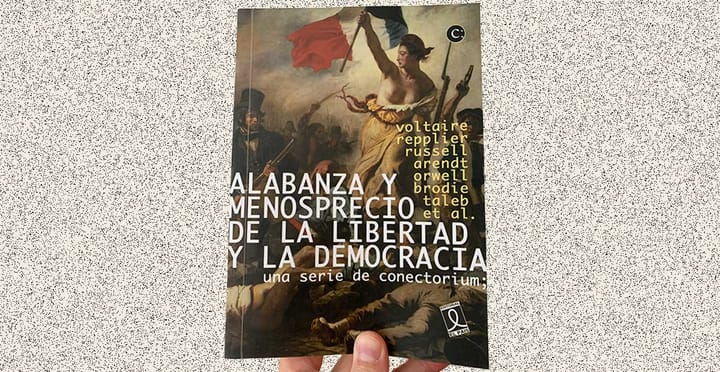
Comments ()