Plácido Molina: Las luchas políticas en Santa Cruz
Capítulo 2 de la Antología de Ensayos Cruceños 1825-2025 (Biblioteca Cruceña del Bicentenario)
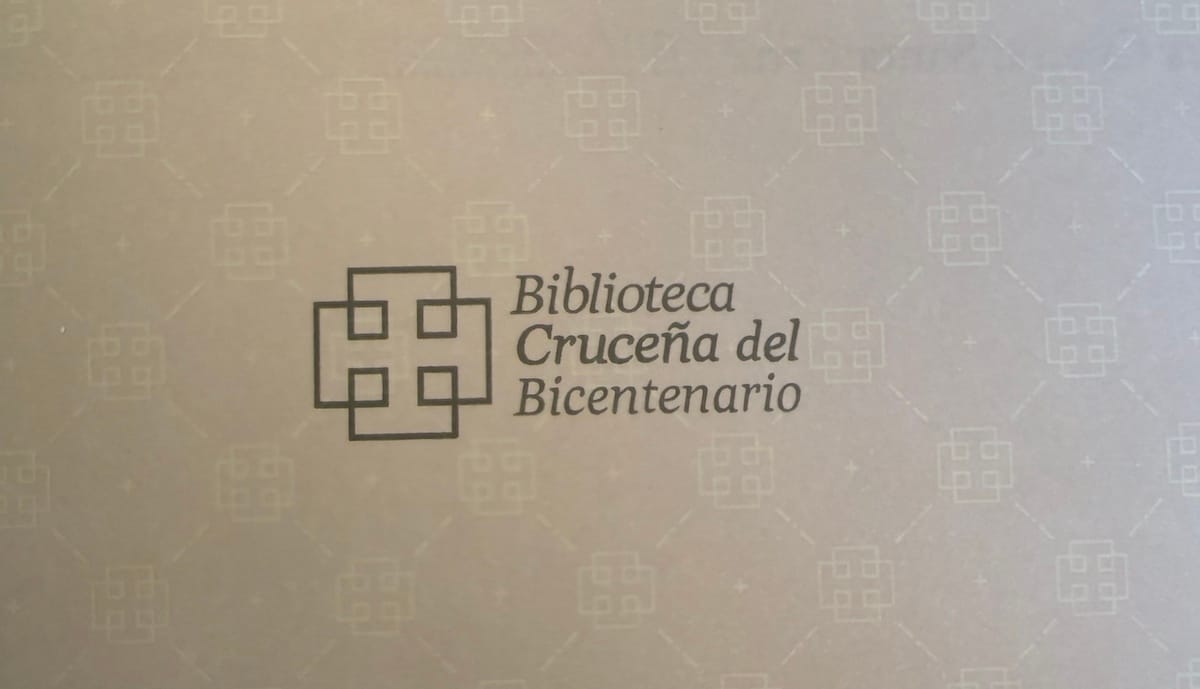
El mismo año, 1924, en el que Alfredo Flores publicaba Quietud de Pueblo, sucedía lo siguiente, según Enrique de Gandía en su libro Historia de Santa Cruz de la Sierra. Una nueva república en Sud América (Buenos Aires, 1935):
«En el año 1922 el principal núcleo opositor ya no era el partido liberal, derrotado en la revolución del 1920, sino el partido orientalista que en 1922 se llamó en las elecciones municipales partido regionalista. Este partido, cuya actuación se concentraba en Santa Cruz de la Sierra, estaba dirigido por el Doctor Cástulo Chávez, que más tarde fue Rector de la Universidad, y se caracterizaba por su tendencia separatista. Los líderes más destacados de este partido, además del Doctor Cástulo Chávez, eran los señores Carmelo Ortiz Taborga, Alfredo Jordán, Rómulo Herrera, Celso Castedo, Enrique Banzer, Julio Antelo, Enrique Mercado, Casiano Vaca, Miguel Mansilla y otros. En las elecciones municipales del 1923, la oposición triunfó con la unión de los partidos liberal, republicano genuino y regionalista, representados por los señores Rómulo Mercado, Adalberto Terceros y Cástulo Chávez. El partido regionalista se unió al partido boliviano que preparaba la revolución en contra del Presidente Don Bautista Saavedra, presidido por el Doctor José Antezana y el coronel José L. Lanza, desterrados en Santiago de Chile en compañía de los cruceños Don Julio Landívar Moreno y Don Felipe Roca. Este último tuvo a su cargo la transmisión de mensajes en clave y datos sobre elementos civiles y militares comprometidos… En Santa Cruz de la Sierra, el Doctor Cástulo Chávez se encargó de organizar las subcomisiones secretas que debían asaltar el cuartel, la policía y demás reparticiones públicas. La noticia de iniciar la revolución llegó el 25 de junio de 1924. Esta noticia consistía en un telegrama dirigido a una dama cruceña sobre asuntos particulares de uno de los revolucionarios. La confirmación debía llegar a los seis días; pero en la fecha indicada no se hizo presente. Sin embargo, la revolución estalló a las dos de la mañana del 1° de julio de 1924. Don Adolfo Moreno y sus ayudantes aprisionaron al prefecto Rodríguez, que se hallaba en un baile de despedida al diputado Don Alfredo Flores. Los tenientes Hugo Hannart y Marcial Menacho tomaron por sorpresa la guarnición cruceña que en seguido se plegó al movimiento y ayudó a dispersar a la policía Saavedrista. Don Modesto Balcázar con sus acompañantes encarcelaron a los caudillos Pérez y Daza y a otras autoridades subalternas… La revolución triunfante entregó el gobierno departamental a una junta compuesta por Don Pablo E. Roca, del partido republicano genuino, Don Guillermo Áñez, del partido liberal, y Don Cástulo Chávez, del partido regionalista. La junta revolucionaria declaró derrocado el gobierno de Don Bautista Saavedra, Presidente de Bolivia; pero al repararse el telégrafo se comprobó que los revolucionarios de Cochabamba no habían secundado el movimiento y se supo que el gobierno boliviano enviaba a Santa Cruz un ejército de mil hombres al mando del general alemán contratado Hans Kundt para sofocar el movimiento…»
«Puedo afirmar rotundamente que ni el separatismo ni el anexionismo existen como sentimiento consciente en la clase pensante o en la masa popular cruceña. Es bien cierto que esta tendencia, sólo arraigada en media docena de mentes exaltadas, ha querido alguna vez ser tomada como plataforma para atraer adeptos; pero también es muy cierto que esa propaganda ha sido recibida con la más aplastante indiferencia por parte del pueblo de Santa Cruz, que aun en medio de la espantosa miseria en que se halla sumido, ha sabido mantener incólume el sentimiento nacional. Por otra parte, bastaría anotar una sola circunstancia para hacer resaltar lo paradójico en este asunto del anexionismo cruceño: me refiero al anhelo popular más hondamente sentido, que es el de la pronta construcción del ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz, por medio del cual nos vincularemos con los pueblos hermanos del altiplano. Todos los mítines, todos los desórdenes populares de importancia, han tenido su origen en Santa Cruz cada vez que se ha sabido postergada la construcción de esta vía férrea … Refiriéndome a la denuncia que hace el diario La República sobre la existencia de una logia secreta en Santa Cruz, con el propósito de propagar ideas antipatrióticas debo expresar que ni yo, ni mis compañeros de representación tenemos conocimiento de que tal sociedad esté constituida con visos de seriedad. Supongo que esa denuncia no se referirá al partido llamado ‘orientalista’, compuesto por una treintena de jóvenes, cuyo programa es el de trabajar por el progreso local. Este partido es francamente opositor al actual gobierno, pero puedo afirmar que entre esos jóvenes no hay uno solo capaz de traicionar a su patria ofreciendo la anexión de Santa Cruz a nación vecina alguna, porque en el remoto supuesto de que así lo hiciera, recibiría la censura de sus mismos compañeros y la del pueblo cruceño todo».8
La observación de Molina ocurre en una respuesta directa que hace a Enrique de Gandía. Este historiador argentino, ahora reconocido como uno de los grandes de su ‘laburo’ en su tierra natal, publicó el texto susodicho apenas dos meses —un dato no menor— después de terminada la Guerra del Chaco en junio de 1935 (guerra en la que Hans Kundt fue uno de los comandantes del ejército). El autor no había cumplido los 30 años, lo que no es un dato circunstancial, porque en la historiografía importan el tiempo para investigar y el paso del tiempo para la experiencia, la imparcialidad y no creer que uno ya lo sabe todo (los «justificados escrúpulos que los años enseñan a tener», en palabras de Manfredo Kempff10). Y aunque su compendio histórico es un trabajo que sigue y seguirá sirviendo como fuente para análisis y estudios, y fue, como escribe Paula Peña11, “el primer libro que intentó hacer una historia global de Santa Cruz”, no hay que olvidar tampoco el contexto en el que escribe este libro: Argentina y Paraguay buscaban instalar un estado buffer entre ellos y Bolivia, y que al país la guerra le cueste muy caro; hacer germinar la semilla del separatismo cruceño, pintando a los paraguayos como la cuna y los amigos de los cruceños —ya no los enemigos de la guerra—, y a Bolivia como su némesis, era una oportunidad para explorar.
Este libro debe ser leído siempre junto con su respuesta: Observaciones y rectificaciones a la “Historia de Santa Cruz de la Sierra. Una nueva república en Sudamérica”, de Plácido Molina (Sucre, 1935; Imprenta y Litografía Urania, La Paz, 1936). La obra es una contestación capítulo por capítulo; uno de ellos leemos a continuación.
El extracto de Gandía pertenece al séptimo capítulo del libro, titulado Las luchas políticas en Santa Cruz. Dice Gandía: «Debemos la información de estas páginas al Doctor Carmelo Ortiz Taborga». Gandía también hace referencia a lo largo de su obra, y varias veces, a Plácido Molina, quien en la introducción de su respuesta dice de él que es «ventajosamente conocido en el mundo de las letras y entre los intelectuales dedicados a estudios históricos americanistas», y también su «benévolo y cordial amigo», «la prueba está en las muchas citas de trabajos que en forma honrosa hace el libro». Entonces, la tarea de don Plácido, quien escribe su contestación por encargo de «un grupo de cruceños», no es plácida: escribe, no sólo por ser «muy amante de su suelo natal», sino también porque es un tema personal, siente el deber moral de aclarar que no comparte la visión del libro en el que ha sido bastante nombrado.
Leemos, pues, la respuesta al capítulo séptimo, que Plácido Molina escribió cuando tenía ya 60 años. Había nacido en 1875 en Santa Cruz de la Sierra; murió en la misma ciudad a los pocos días de iniciado el año 1970. Literato, compilador, poeta e historiador; fue rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno a sus 34 años. Después fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. A sus 28 años fue co-fundador de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz y un año después fue co-redactor del famoso Memorándum de 1904, en el que se produce el pedido del ferrocarril, convertido durante las décadas siguientes en manzana de la discordia y en fuente de enfrentamientos, protestas y persecuciones.
8 Leído en el libro Fisonomía del regionalismo boliviano de José Luis Roca (1979), Discurso de los diputados cruceños Alfredo Flores y Mariano Saucedo Sevilla, en la legislatura de 1924. Anexo V de la segunda edición de Plural Editores, La Paz (1999); Anexo VII de la tercera edición de Editorial El País, Santa Cruz (2007).
9 Separatismo e integracionismo en la post Guerra del Chaco: Santa Cruz de la Sierra (1935-1939). En Visiones de fin de siglo: Bolivia y América Latina en el siglo XX. La Paz, Institut Francais d’Etudes Andines, 2001.
10 Advertencia a la publicación de su Vida y obra de Mamerto Oyola. Revista de la Escuela de Filosofía y Letras Kollasuyo, La Paz, Navidad de 1951.
11 Paula Peña et al., La permanente construcción de lo cruceño, capítulo 4, sección 4, La República de Santa Cruz de la Sierra. La Paz, Fundación PIEB, 2003.
Autor: Plácido Molina:
Libro: Observaciones y rectificaciones a la “Historia de Santa Cruz de la Sierra. Una nueva república en Sudamérica”
Las luchas políticas en Santa Cruz (Al capítulo VII)
«Es de recordar, dice el Sr. Gandía, que fue en ese tiempo (acaba de hablar del gobierno del General Pando) cuando se votó la «Ley de Enganches» que trajo como resultado la venta de hombres y mujeres cruceños en las regiones del Acre».
La ley citada se dictó en 1896 (gobierno del Dr. Alonso) y lejos de traer como resultado la llamada venta de gente, tuvo por objeto contener la emigración; puesto que obligaba a los extractores de peones, a depositar 200 $ por cada hombre o mujer que se llevase más al Norte del grado 14°, suma que perdía, en favor de la familia, el que no los devolviese a su domicilio dentro de dos años. La ley esa establecía otras ventajas a los trabajadores.
Y si no produjo todo su efecto, fue porque la suma no era suficiente para hacer prohibitiva la extracción, como porque hubo muchas maneras de esquivarla contratando para ir más acá del grado 14, y pasarse después más allá —cuanto porque siendo la ley contraria a la Constitución del Estado— que garantiza el libre tránsito, fue demandada ante la Corte Suprema y ésta la declaró «inconstitucional», quedando relajada en su aplicación.
Todo esto lo sabemos como abogados y como contemporáneos de tales cosas. Ahí están los Anuarios y la Gaceta Judicial para comprobar lo dicho.
Tratándose de «política», excuso hasta opinar; pero vaya una anécdota personal, realísima, para demostrar que esas luchas no estaban exentas de transacciones y de gestos de corrección:
Se trataba de proclamar en 1910 a uno de los diputados por la Ciudad y Cercado de Santa Cruz, y habiendo resultado que «empataron» los candidatos doctores Saúl Serrate y Gregorio Moreno, convinieron los dirigentes de los dos grupos contrincantes (liberal y opositor) en que se decida mediante un sorteo.
Se echaron dos cédulas al efecto, y en ese momento llega el que esto anota, persona que considerada imparcial (los dos candidatos habían sido alumnos suyos y eran jóvenes sobresalientes), hubo de extraer, en señal de garantía recíproca, la cédula que dio el triunfo a Serrate.
En el concepto general la solución, o sea el sorteo, fue correcto; pero los perdidosos salieron diciendo «que hubo fraude».
De esta opinión se hace eco el Sr. Gandía que afirma ahora que «la presión política del altiplano consiguió el triunfo para los candidatos oficiales». Lo cual por otra parte nada tendría de raro; pues así ocurre en todo el Mundo con los candidatos del Gobierno.
El Dr. Cástulo Chavez, Rector de Santa Cruz hasta el año anterior, ha hecho públicas protestas de que su regionalismo, como el de la mayoría de sus compañeros, no es separatista; sino de labor por el terruño, sin perjuicio de la unión nacional. Lo creemos sincero.
De la revolución de 1924 tratamos ya en un capítulo anterior y no merece repetirse lo que dijimos de ella. Sin plata, sin estrategas, ni caudillos capaces, y hasta sin soldados, no se hace una revolución.
No hubo tales «grandes manifestaciones de alegría por el triunfo del movimiento y la creencia de que pronto se declararía la Independencia». Apenas pasó la noche de la ilusión, toda persona consciente supo que se había dado un golpe en falso y que estaba por fracasado, porque nadie le secundaba, y por lo mismo nadie pensó en la Independencia, ni a nadie se le ocurrió que había que contar con la ayuda de una nación hermana o vecina y mucho menos que esta fuese el Paraguay.
Quien atribuyó separatismo al movimiento fue el Gobierno, que temiendo secundaciones en el interior, lanzó el mote de traición a la Patria, y quizá creyendo posible alguna complicación por afuera, dice que hizo creer en Buenos Aires que el movimiento propiciaba la unión al Brasil y en Río Janeiro que se inclinaba a la Argentina. Para el interior de Bolivia se dijo que los cruceños habían echado al suelo en la plaza el pendón boliviano y bailado sobre él.
Era una triple paparrucha. No hubo nada de todo eso. La ciudad se mantuvo tranquila, con la seguridad que todo pasaría.
Lamento que estas claridades pueden lastimar a algunos amigos; pero no tendré más que repetirles lo dicho al Sr. Gandía: «Amigo de Platón; pero más de la verdad».
Viene de:
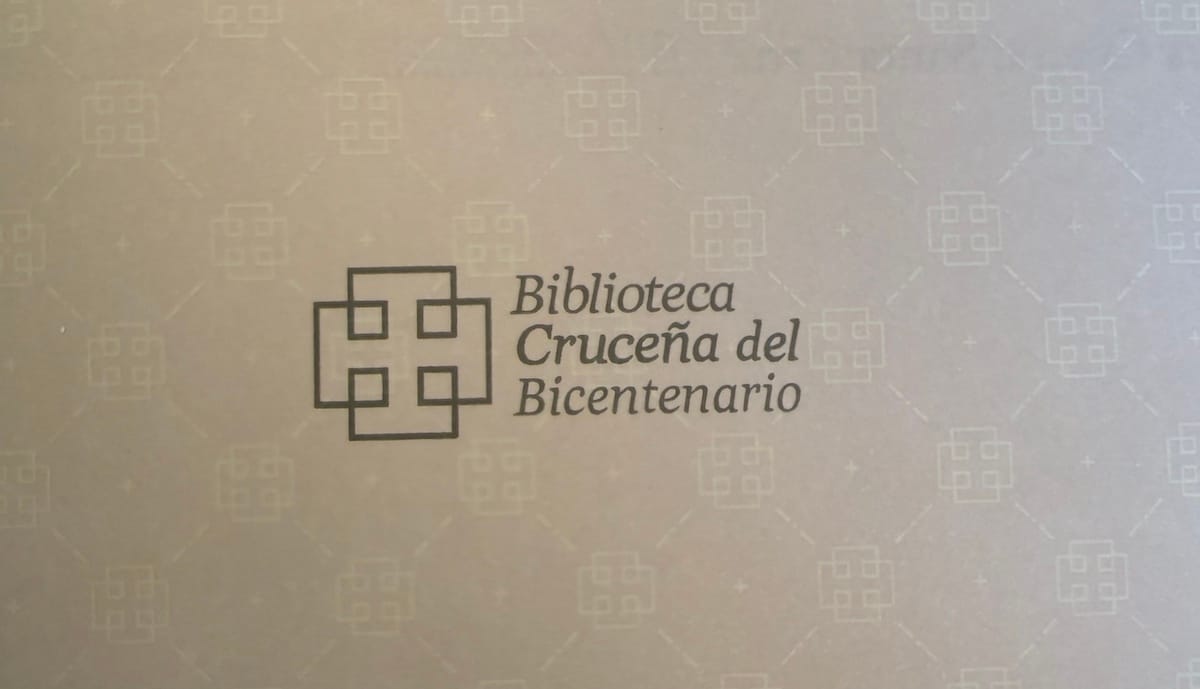
Continúa en:
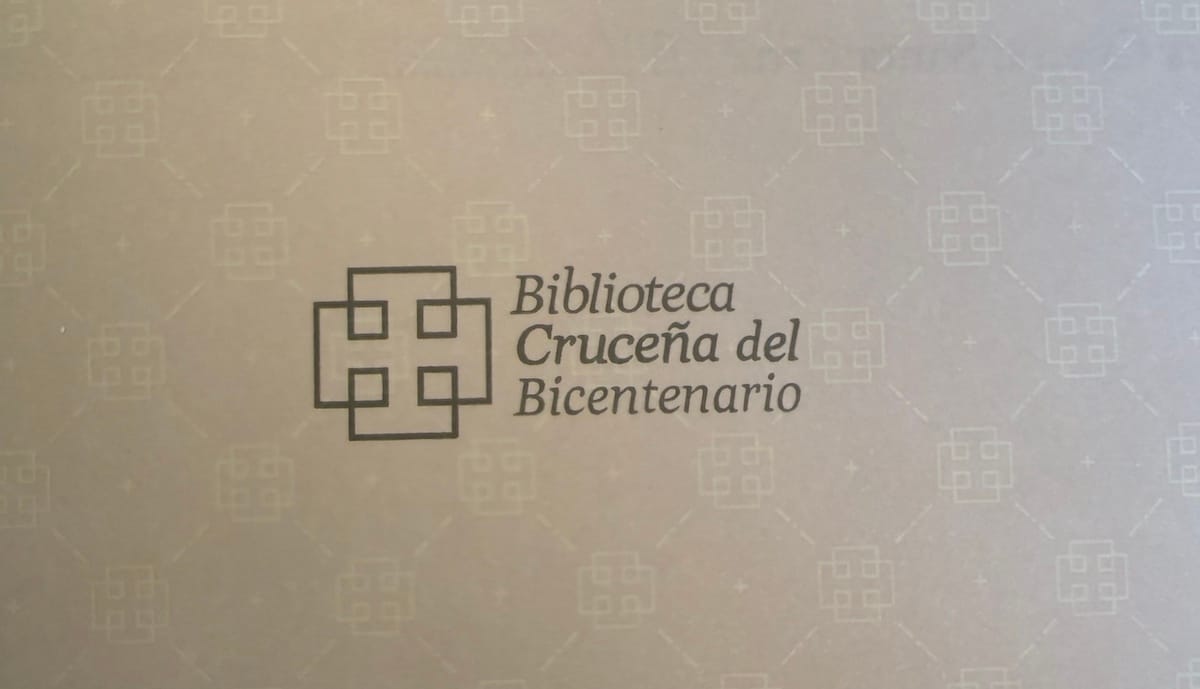

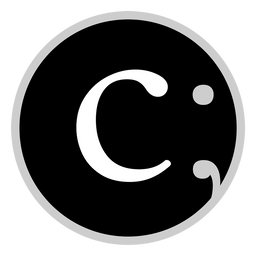
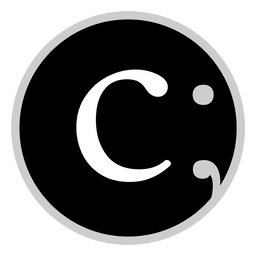
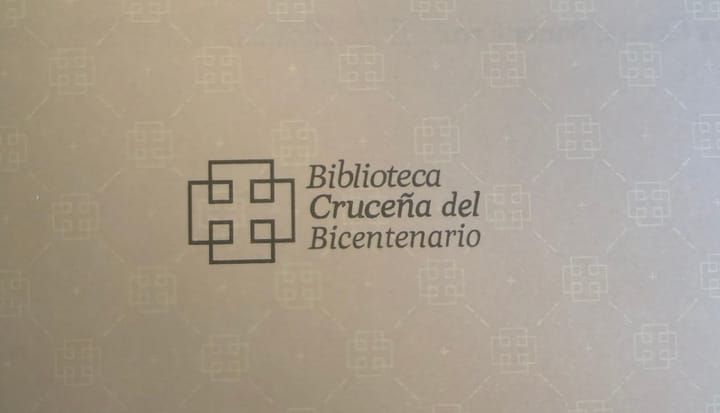
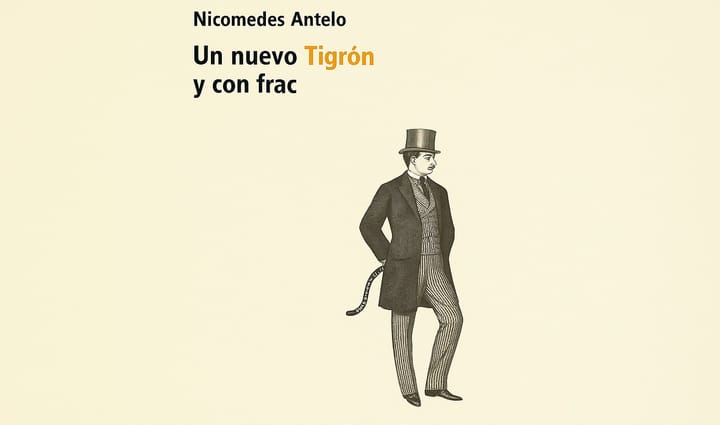

Comments ()