Óscar Alborta: En la ruta de Ñuflo de Chaves (feat. Hernando Sanabria)
Capítulo 9 de la Antología de Ensayos Cruceños 1825-2025 (Biblioteca Cruceña del Bicentenario)
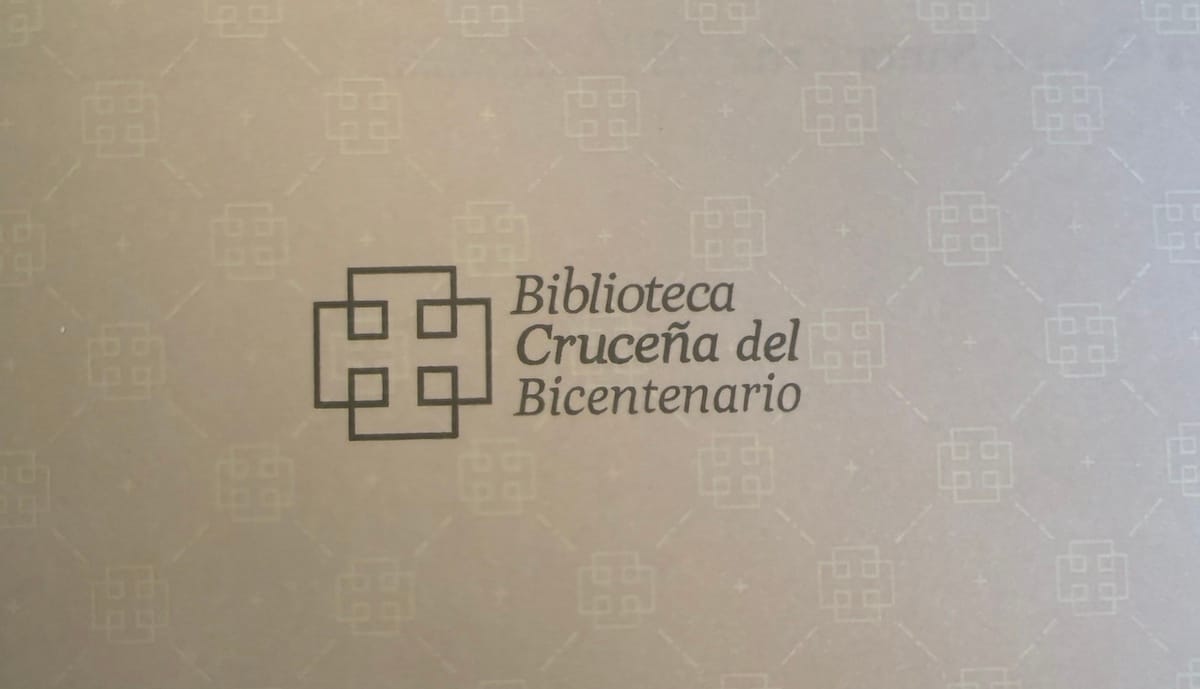
Más allá de lo etnográfico, lo cultural y lo geográfico, primó en la construcción de Bolivia, y todavía se mantiene, lo que imponen el azar y el destino. Y lo que supo ver y hacer Ñuflo de Chaves, que bien resumió Montesquieu: «el efecto natural del comercio es acarrear la paz»67. Mientras existan intereses comunes, los vínculos no se rompen. Si no es por amor es por costumbre, o porque obliga la necesidad, que con el tiempo derrota siempre cualquier invento, narrativa o cuento. Así como don Alcides, también sufro el eterno retorno a algunos textos; uno es la frase del amor fati de Nietzsche: «todo idealismo es mentira frente a lo necesario»68. Apenas unas palabras antes escribía: «Mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es amor fati: el no-querer que nada sea distinto ni en el pasado ni en el futuro ni por toda la eternidad».
Así ama don Humberto el destino boliviano, así se atiene, como dice al inicio de su ensayo, al «moira de los antiguos griegos, ese factor desconocido que decide de la vida y del porvenir de los pueblos y de los individuos». Como los estoicos, razona que hay que afrontar con entereza los embates del destino y hacer de los obstáculos el camino. Así ama, porque «indivisible para siempre» son palabras (elecciones) fuertes para un historiador.
Platón, Polibio y Montesquieu ya hablaron de las constituciones cambiantes, porque son fruto de la gente y de los tiempos, de las costumbres, que se van transformando con el tiempo. La migración, la aculturación, la inculturación, los intereses económicos, las revoluciones filosóficas, los descubrimientos de recursos naturales, las nuevas tecnologías, el peso de la historia, los locos megalómanos que llegan al poder, los abusos de los gobiernos, las brechas sociales y el inexorable aparecimiento de castas, los tiempos de confort, los tiempos de crisis, la naturaleza humana que tiende a la guerra… En fin, son tantas las variables, que no hay sistema constitucional ni país que viva para siempre. Hasta el desarrollo del concepto de la Nación-Estado, esto era conocido por todos: por los gobernantes y por el pueblo. Es el desarrollo reciente de las democracias y el estado de derecho lo que nos lleva a pensar que existe tal cosa en la naturaleza, y al parecer discutirlo está prohibido porque lo hemos convertido en dogma. Pero en la memoria política de los hombres, no se cumple lo que se cumple en la determinada y cíclica eternidad —everness— de la que habla Borges cuando escribe: «Sólo una cosa no hay. Es el olvido.»
Borges era un admirador de Leopoldo Lugones. Lugones fue un admirador de Ñuflo de Chaves. En el Imperio Jesuítico le dedica los siguientes párrafos69:
«Consiguió Irala por fin llegar hasta Chuquisaca, resolviendo no pasar adelante por el estado político en que se hallaba el Perú, a objeto de evitarse compromisos con los bandos en lucha. Envió desde allí a Nuflo de Chaves, con una solicitud a La Gasca para que lo confirmase en el gobierno, regresando al Paraguay donde a tiempo develó la usurpación de Abreu. Poco después llegó Chaves, el cual, con aquel doble viaje, acababa de realizar la expedición más notable que haya salido del Paraguay. Los indios de la Guayra, duramente explotados por los portugueses que los esclavizaban, reclamaron la protección de Irala, cuyo renombre se extendía ya hasta por la selva como un símbolo de prestigio y de justicia. Acudió el conquistador a la demanda, recorrió entera la región, estableciendo el dominio español sobre blancos e indios, y abriendo de este modo una vía de comunicación entre su sede y tan lejana barbarie. Hasta entonces la conquista se había realizado sin ninguna intervención religiosa, de tal modo que recién al año siguiente de esta última expedición (1555) llegó al Paraguay su primer obispo. El territorio ocupado después por el Imperio Jesuítico, estaba completamente abierto ya, no obstante su extensión, con más otras regiones adonde no llegó nunca la expansión misionera. Dos nuevas expediciones a la Guayra, acabaron de cimentar en ella el prestigio español: una de Chaves, que buscaba salida al Atlántico por la costa del Brasil, y otra de Ruy Díaz Melgarejo, que fundó en dicha provincia la Ciudad Real. No se había perdido la idea de buscar comunicación directa al Perú, e Irala envió a Chaves nuevamente con tal objeto. Ya no volvería a verle, pues murió antes de su regreso, pero aquel infatigable conquistador había cumplido sus órdenes con éxito extraordinario. Recorrió en efecto la provincia entera de Chiquitos, y el Matto Grosso, verdaderas regiones de leyenda cuyo acceso requería una constancia rayana en obstinación y una intrepidez realzada al heroísmo. Ya sobre la actual Bolivia, encontróse con Manso que venía del Perú. Disputaron sobre la posesión de aquellas tierras, que le fueron adjudicadas por el Virrey, y a su regreso fundó la ciudad de Santa Cruz. La evangelización se detuvo, en cuanto el éxito que aseguraban los privilegios concedidos por la Corona, y la fertilidad del país, determinaron el carácter proficuo de la empresa. El ideal místico cedió entonces el campo al económico, por más que continuara influyendo con su prestigio ya probado, al éxito de este último.»
«es autor el Ingeniero Agrónomo señor Oscar Alborta Velasco, quien tanto en el campo periodístico como en el de la acción práctica viene trabajando de antiguo por un mejor conocimiento y una más estrecha vinculación entre Oriente y Altiplano, para así forjar la gran Bolivia del futuro con la cual todos soñamos. Al ingeniero Alborta Velasco le viene de lejos la vocación que trasunta en estas páginas; tanto por el lado paterno como por el materno, cuenta con hombres de trabajo y de letras que constituyen una progenie de altos quilates para su espíritu inquieto. Oscar Alborta Velasco, nacido y educado en la región minera, llegó un día al Oriente tropical y cayó bajo el embrujo que irradian sus bosques y sus campos. Hombre práctico al fin y técnico en el ramo, pronto el ensueño poético se transformó en ansia de trabajo y labor para volcar toda esa riqueza en potencia a los más lejanos ámbitos de la nacionalidad que harto la necesita para robustecer su estructura económica y por ende la internacional … Justamente tierras ignotas que más parecen de leyenda que otra cosa, cual las de Santa Cruz, necesitaban un libro así: una presentación grata y ligera, para enseguida adentrarse a los problemas de la producción, la distribución y del consumo que forman la esencia científica del libro. Con esto el curioso analista, como el comerciante interesado encontrarán en sus páginas aquel material que buscan para recreo dilecto o para información positiva. Y esto lo necesita harto Santa Cruz. Estamos hartos de que la literatura oficial y profana derroche el ditirambo cantando glorias de lo que fue y de lo que podrá ser. El verso eglógico, como el discurso político ya no tienen eco en nuestra mentalidad de cruceños, pues se ha abusado tanto de unos y otros para adormecernos, que han perdido ya su sentido … Cuando en Lima el 15 de Febrero de 1560, el virrey Don Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete nombraba a Nufrio de Chaves teniente de gobernador de la provincia de Moxos que tal era el nombre genérico del actual trópico boliviano, no sabía que estaba señalando el hito inicial de la nacionalidad boliviana, pues en virtud de tal acto gubernativo, el oriente se incorporó a la jurisdicción charquina y las fuerzas económico-administrativas sellaron para siempre su unión al núcleo central minero-político: Potosí-Charcas, alrededor del cual durante los tres siglos de la colonia se fue gestando, callada pero seguramente, la conciencia nacional de ese todo que hoy es Bolivia.»
Don Óscar Alborta nació en Oruro en 1911, falleció en Santa Cruz en 1988, donde vivió desde su retorno luego de estudiar en Argentina. Además de su labor en la agronomía, el periodismo, y sus ensayos históricos, escribió también novela. La primera parte de su libro es una «descripción del medio físico de las provincias cruceñas»; la segunda, una «historia de la colonización, de los cultivos y problemas agropecuarios»; la tercera se ocupa de las «tradiciones y costumbres del pueblo cruceño». Baptista Gumucio recupera de esta tercera parte un hermoso texto sobre El castellano de Santa Cruz de la Sierra, nosotros —que como Borges, nos gustan los prólogos—, leemos el proemio (del que el Baptista rasga un jirón para su introducción).
Complementamos con un texto de Hernando Sanabria, tomado de En busca de Eldorado. La colonización del oriente boliviano por los cruceños, publicado por la Universidad Gabriel Rene Moreno en 1958, impreso en Buenos Aires. Es quizás su libro más reconocido; leemos un extracto del primer capítulo.
67 El Espíritu de las Leyes, libro 20, capítulo 2. 1748.
68 Ecce Homo, ¿Por qué soy yo tan inteligente?, 10. 1888.
69 Capítulo 4, La conquista espiritual.
Autor: Óscar Alborta:
Libro: En la ruta de Ñuflo de Chaves
Proemio
Pocas de las figuras de la Conquista española están nimbadas de tan pura gloria como la del Muy Magnífico Señor D. Ñuflo de Chaves, Conquistador del Oriente de Bolivia. Extremeño como una gran mayoría de los capitanes de la epopeya, fue un exponente de los hombres que hicieron posible el milagro de la Conquista, los constructores de España la Grande, en cuyos dominios no se ponía el sol…
Fue la Extremadura con la Andalucía, patria de los más esforzados varones de la épica aventura, y así, Pinzones, Álvaro Núñez, Juan Díaz de Solís, Gonzalo Jiménez de Quesada, Pedro de Mendoza, eran de las tierras mimadas por Dios, de la Andalucía; y fueron extremeños: Hernando de Soto, Francisco de Orellana, Vasco Núñez de Balboa, los Pizarro, Pedro de Valdivia, Sebastián de Benalcázar, Hernán Cortés, Pedro de Alvarado y otros.
El desangre humano que hirió de muerte a la Madre España para dar vida a sus hijas americanas, afectó tanto a la Extremadura, que a fines del siglo XVI había quedado casi despoblada. Parecía que ciudades y campiñas habían sufrido el hechizo de un encantamiento y que un rayo de muerte las tocó de súbito para dejarlas desoladas, sin vida. Casi todos los hombres se habían marchado a la América.
A esa raza de titanes perteneció Ñuflo de Chaves.
Nacido en Trujillo como tantos Conquistadores, procedía de la casa de los Chaves, que por cierto, “fue muy principal”. La pluma del historiador Enrique Finot, ha producido hermosas páginas sobre el héroe epónimo del Oriente, en el libro que lleva el título de “Historia de la Conquista del Oriente Boliviano”. Asevera en ese libro, que siendo Chaves de ilustre prosapia, pues entroncaba su familia con las de Calderón, Orellana, Sotomayor, Escobar, Villarroel, Orosco y otras casas ilustres, también atesoraba en su alma, las más grandes virtudes.
Temerario —no ya valiente— en los combates, también sabía del perdón generoso para el vencido. Sagaz y conciliador, parecía conocer todos los secretos del corazón humano. Sólo así se explica cómo únicamente por el poder de su fascinación personal pudo conquistar el afecto de una de las razas más soberbias y reacias a tratar con el blanco y que con la araucana en toda la América, nunca pudo ser reducida hasta nuestros días: la raza de los chiriguanaes.
De intachable vida privada aún en medio de la vorágine de pasiones que significó la Conquista, donde la codicia, el crimen y lujuria no tenían vallas, vivió una bella historia de amor con su noble esposa Doña Elvira de Mendoza y Manrique.
Las hazañas y gestos de su vida fueron de los escogidos, a los que nada falta: ni cultura, ni aristocracia del alma, pues siendo hidalgo de buena sangre, supo, también, hacer gala de nobleza de espíritu. Sabido es que era hermano del confesor de Felipe II y tenía un hermano mayorazgo, pero bien poco sabemos de su vida en España, y sólo conocemos de sus glorias y miserias vividas en América.
Profundamente inteligente, supo columbrar la importancia que tendrían en el futuro las tierras por él descubiertas, que enfrentando a tres sistemas geográficos diferentes, el Amazónico, el del Río de la Plata y el Andino, se constituirían en el eje de gravitación y equilibrio continental. Se explica así cómo, aún a sabiendas que en ellas no existía el oro, seguro señuelo para la ambición de los Conquistadores, las amó como supo amar a su lejana patria extremeña de mieses y pasturas, correspondiéndole la gloria de ser el creador e impulsor de las industrias de la Madre Tierra en el Oriente de Bolivia.
Empero, sus afanes y trabajos le dieron más gloria que provecho. Empeñado, en la Conquista de una vasta extensión territorial en el corazón mismo del Continente, fue pronto olvidado por los Virreyes de Lima, calumniado por los Gobernadores de Asunción, sufriendo con su familia toda la ingratitud de los Reyes.
Y luchó solo, haciendo de Santa Cruz de la Sierra un baluarte contra la barbarie. Empobrecido en la dura lucha para vencer una naturaleza estupenda y bravía no pudo ver cumplida su gran empresa colonizadora, al perecer en una emboscada de salvajes.
La tragedia de Ñuflo de Chaves, fue la tragedia de la ciudad por él fundada. Aislada de los centros poblados de América por enormes desiertos, fue echada al olvido por Lima, Charcas, Asunción y Buenos Aires, cumpliendo la misión histórica de contener la ola de barbarie por siglos enteros. Bien dice de su difícil y amarga gloria, Roberto Levillier, ilustre historiador argentino: “Pero jamás, cedieron en sus empeños los civilizadores cristianos, ni abandonaron la partida, y quedaron en pie los fortines de avanzada en medio del clima ardiente, defendiendo con su presencia las ciudades que progresaban a retaguardia, mientras ellos vegetaban en el aislamiento, la pobreza, los peligros de guazabaras indígenas. Tiene Santa Cruz de la Sierra, particularmente derecho a la gratitud del occidente boliviano, al punto que merecería ostentar en su escudo el mismo símbolo de abnegación de Sevilla, y su ingeniosa divisa: NO - MADEJA - DO…”
Por siglos vivió el pueblo de Santa Cruz, el más completo de los abandonos, pues es total el desconocimiento de sus problemas en la Bolivia serrana, ya no por los hombres de la calle, sino también, por los intelectuales y hombres de Estado, que siempre juzgaron a la tierra Oriental a través de sus prejuicios.
Para destruir esos prejuicios y hacer justicia a un pueblo heroico está escrito este libro. Nació en el teatro mismo de las hazañas del gran caudillo, y tiene toda la emoción de lo vivido.
Como no hay peor libro que aquel que nunca se pudo escribir, damos a luz esta obra sin otra ambición que la de contribuir al conocimiento del Oriente de Bolivia.
Rendimos también nuestro fervoroso homenaje a la España de la epopeya, tan difamada y que fue cuna de titanes como Ñuflo de Chaves, soldados que fueron magníficos colonizadores. Dice Humboldt, al referirse a esos hombres: “Cuando estudiamos la Historia de la Conquista, admiramos la actividad extraordinaria con que los españoles del siglo XVI extendieron el cultivo de los vegetales europeos en las planicies de las Cordilleras, desde un extremo al otro del Continente. Los eclesiásticos y sobre todo, los misioneros contribuyeron a esos progresos rápidos de la industria. Las huertas de los conventos y los curatos eran almácigos de donde salían los vegetales útiles recientemente aclimatados. Los mismos Conquistadores se dedicaban en su vejez a la vida de los campos, cultivando con preferencia las plantas que les recordaban la tierra natal; contando Garcilazo como su padre, el valiente Andrés de la Vega, reunió a sus compañeros de armas para compartir con ellos los primeros espárragos…”
Pizarro mismo, refiere Agustín de Zarate, en su “Historia del Perú”, “...fue muy aficionado a acrescentar aquella tierra, labrándola y cultivándola…”
Siguió el autor al hacer la interpretación de la tierra oriental, la ruta que un día tomara el Precursor, la que hará la grandeza de Bolivia, que partiendo de Santa Cruz, llegaba atravesando el altiplano, hasta Lima, la española.
La olvidada ruta de Ñuflo de Chaves.
En el corazón del Continente, aislada de toda influencia exterior por centenares de leguas de bosque, permaneció por cuatro siglos la Muy Noble y Leal ciudad de Santa Cruz de la Sierra. De prosapia andaluza fue fundada por meridionales, cuyos apellidos se conservan aún con todo vigor. Ese núcleo de población se mantuvo puro por el aislamiento, y ocurrió por ello un caso notable de la Historia del Nuevo Mundo: el de la persistencia de una población típicamente andaluza, dormida en sueño de siglos, en el embrujo de las selvas.
Es por ese motivo que la ciudad de Ñuflo de Chaves, es sin duda, una de las más interesantes de América: casonas coloniales de enjalbegadas paredes y amplios corredores; sopor de galbana en calles turbadas en su quietud por carretones tirados por bueyes; patios umbrosos, olorosos a flores, con el clásico aljibe; aroma de azahares en el aire. Y luego, noches de luna incomparables: serenatas junto a la reja florida; rondas infantiles que traen el alma de la Colonia, y sobre todas las cosas, como bella flor que todo lo alegra, mujeres como muñecas, con toda la gracia soberana de sus abuelas.
Sus praderas siempre engalanadas de primavera, bordeadas de blancas casitas de rojo techo, ofrecen tales perspectivas de paisaje, que muy pocas pueden igualar. Hay diversidad de árboles y flores, y la diadema de los seibos, florecidos de sangre y rosa pálida, y el lila de los tarumás, decoran campos y huertas. Palmeras de elegante porte; toborochis, que parecen estilizados por el sueño de un exquisito artista; orquídeas, tenues mariposas vegetales; flores exóticas que entregan su aroma a la brisa que pasa, ofrecen al decorador, al pintor, al pensador, motivos dignos de explotar.
“Cielos azules de ensueño”, como cantara el poeta, son los cielos de la tierra camba: altos, combos, de cristalina luminosidad. A la siesta, se cubren de nubecillas y la Naturaleza parece entonar su himno inmortal. Es estridente y adormecedora la música de grillos y otros insectos y asciende hacia el cielo un vaho caliente de la tierra generosa. Las noches en la jungla, son aún más bellas: hay frescura en el ambiente perfumado de azahares y bananeros, y desde la selva llegan voces misteriosas, que nos dicen de ayuntamientos, de obscuros connubios en la floresta.
Fundada la República, Santa Cruz de la Sierra, siguió cumpliendo su misión histórica: la de llevar la vida a las regiones más desconocidas del territorio patrio. Es muy difícil percibir la poesía de la acción y aún no se ensalzó lo suficiente a los hombres que plantaron un árbol, abrieron una senda, levantaron una casa, dejando en la tierra virgen, la huella fecunda del arado, y tal es la ejecutoria de los colonizadores cruceños. Y mientras en la sierra se vivía en el fragor de luchas fratricidas, los orientales violaron la selva, ganándola para la civilización. La conquista de un enorme jirón del corazón de la América Meridional, es la mayor de las glorias del solar cruceño. Una raza que tiene un claro sentido de la vida y que es capaz de producir hombres de la talla de un Gabriel René Moreno, es merecedora de un puesto de honor en el concierto de pueblos, en América, nuestra patria común.
El carretón en el que el colonizador, acompañado de su familia, de la que la mujer era el alma, atravesaba las pampas orientales, es pues, un símbolo, que rememoramos en este libro, ofrenda a Santa Cruz de la Sierra, la castiza, la colonizadora.
Autor: Hernando Sanabria
Libro: En busca de Eldorado
Primera Parte: La Amazonia
Capítulo 1
[Extracto; secciones: La herencia de Ñuflo de Chaves. Fundación de San Lorenzo y traslación de Santa Cruz. Primer tercio del capítulo]
Fue la noticia de Paytití, por otro nombre Gran Moxo o Imperio de Enín, ampliamente difundida entre los hombres de la obra colonizadora rioplatense, el aliciente que determinó la fundación de Santa Cruz de la Sierra, el 26 de febrero de 1561.
Perdida la ilusión de hallar metales en las flacas tierras del Paraguay y frustrado el intento de dar con la Sierra de Plata, los españoles precariamente establecidos a la vera del río epónimo no se sintieron desalentados ni desposeídos de esperanza. Las incursiones por el río arriba no habían de tardar en traerles nuevas y más originales referencias de riquezas baldías ubicadas hacia el lejano septentrión. Fijada la halagüeña novedad en el fantaseador magín de los hijos de Iberia, dio vigor a los cuerpos y buen temple a los ánimos, haciendo posible nuevas y más atrevidas entradas al interior del continente.
Ñuflo de Chaves, el más capacitado y emprendedor de los capitanes de la hispanización en el Río de la Plata, decidió aprovechar de esta circunstancia para arrastrar consigo a la masa conquistadora, en ejecución de los vastos planes de colonización que tenía concebidos. Y sirviéndose de la arraigada creencia en las fantasías de la Isla del Paraíso, el Candire y el Paytití, no sólo obtuvo de los gobernantes de Asunción lucida hueste para remontar el gran río, sino que penetró en la incógnita tierra de chiquitos y chiriguanos, dispuesto a desbravarla y colonizarla.
Aunque los inmediatos propósitos del hazañoso paladín extremeño estribaban en colonizar aquella tierra, la idea de llegar al Gran Moxo no estaba fuera de sus planes, si es que idea tal no constituía la meta final de ellos. Tanto es así que al conseguir del virrey de Lima la creación de una provincia hispana con la vasta comarca por él descubierta, hizo que a la nueva provincia le fuera dado el nombre sugestivo y promisor de Moxos.
Muerto Ñuflo a manos de los itatines cuando empezaba a consolidar su obra y se disponía a emprender la conquista del legendario Moxo, la ciudad capitana de Santa Cruz de la Sierra se vio envuelta en lides intestinas y afectada por la malquerencia de los núcleos directores hispano-andinos. Mal pese a sus resueltos ánimos, los compañeros de Ñuflo no pudieron, por ende, acometer la anhelada empresa, sin renunciar empero a las expectativas.
La inquina de los gobernantes del Perú y de Charcas para con el centro civilizador de la tierra chiquito-chiriguana no paró en aislarlo y negarle recursos, sino que fue hasta querer destruirlo de raíz. Treinta años apenas contaba de existencia cuando cumpliendo órdenes de Lima, su cuarto gobernante don Lorenzo Suárez de Figueroa fundaba a orillas del Guapay la ciudad de San Lorenzo el Real, destinada a reemplazarle en la calidad de residencia de gobierno y centro de expansión colonizadora. Si bien los gobernantes de la comarca andina alcanzaron a realizar lo primero, como no podía menos de ser, las gentes de Santa Cruz, perseverando en mantener su propia comunidad, ni abandonaron por de pronto el habitatchiquitano, ni desistieron de expandirse sobre la luenga comarca que Ñuflo les dejó por heredad.
Poco menos que a la fuerza y no sin que mediaran cabildeos, halagos de una parte y amenazas de otra, los poblanos de Santa Cruz trasladáronse en masa desde el aposentamiento de origen hasta la vega de Grigotá, bien entrado ya el siglo XVII. Sin embargo, la suplantadora San Lorenzo no tardó en ser absorbida por la trajinada Santa Cruz, y hasta el nombre de ésta hubo de excluir al de aquélla.
Los cruceños de aquella época no eran ya los compañeros de Chaves, sino los hijos de éstos, generación ya enraizada en la tierra por razón de natalidad. Como consecuencia de ello, estos epígonos de la conquista se sentían más merecedores del legado ñuflense y más obligados a la búsqueda del opulento Moxo, el áureo Candire y el seductor Paytití…
Viene de:
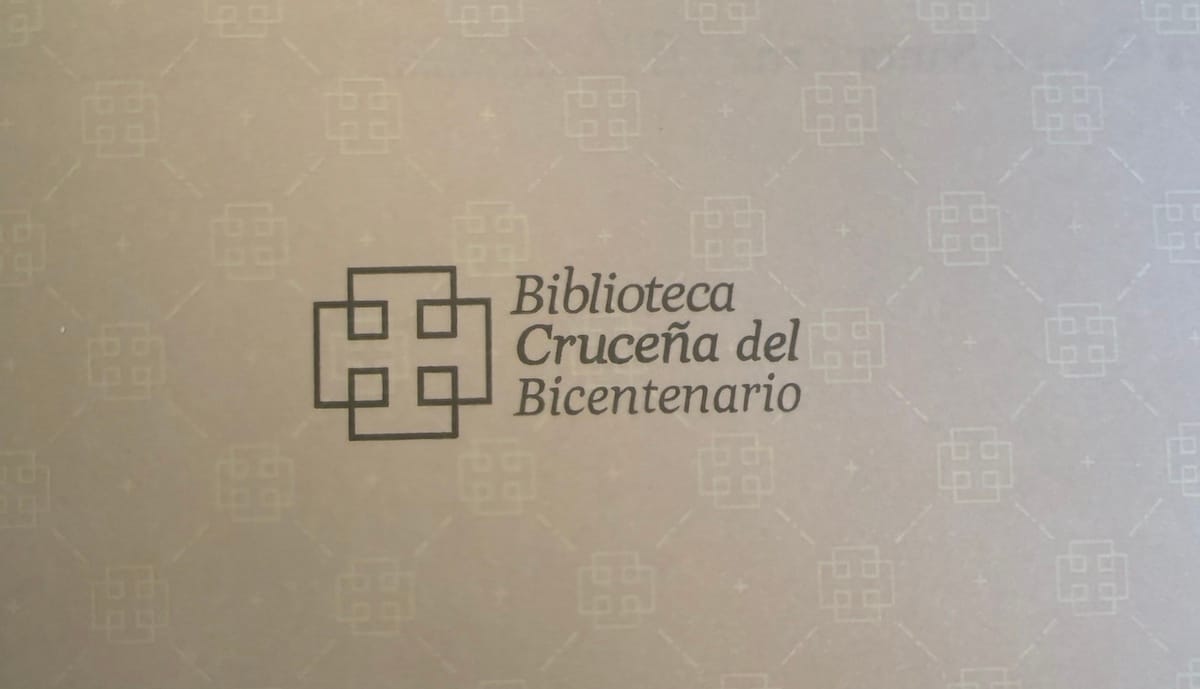
Continúa en:
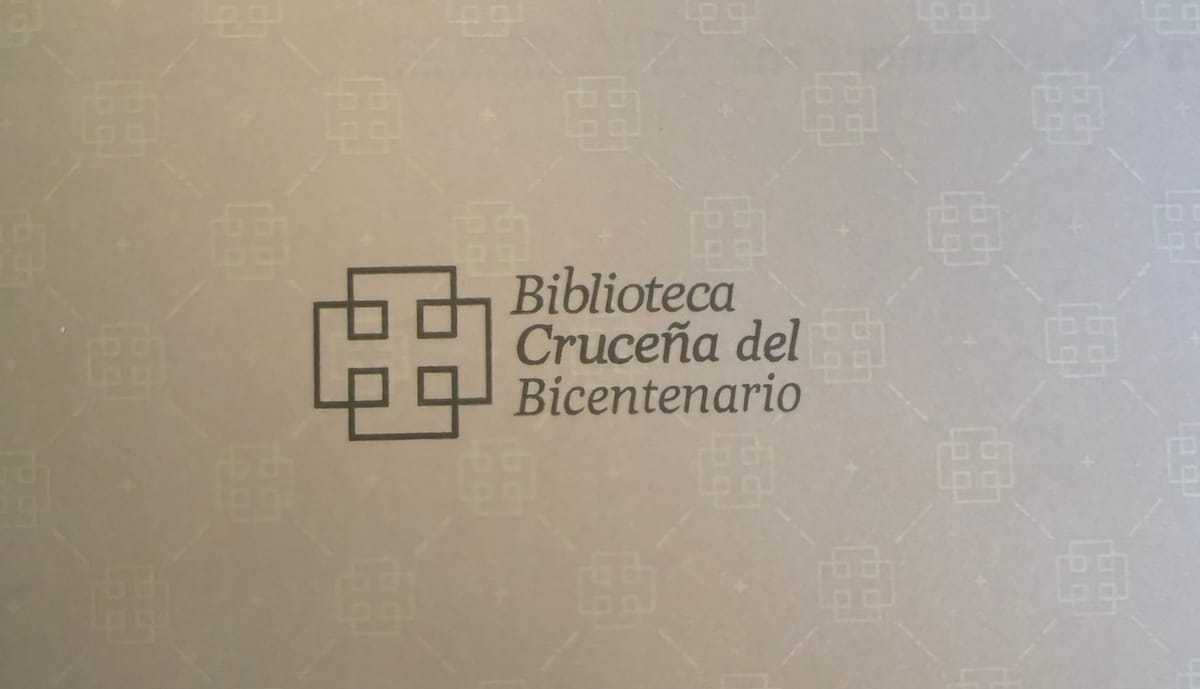

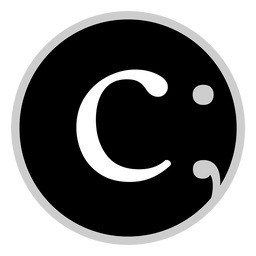

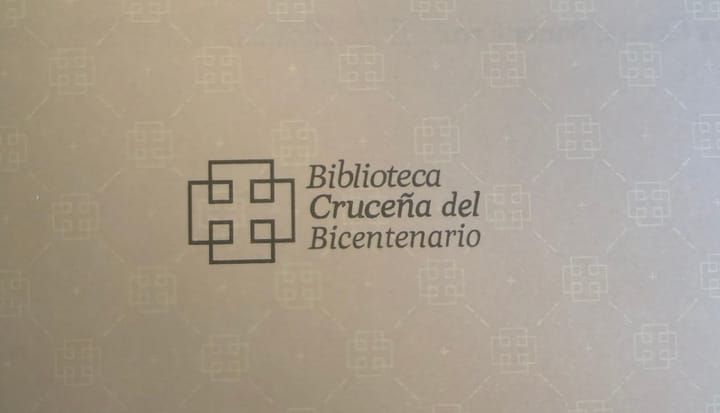
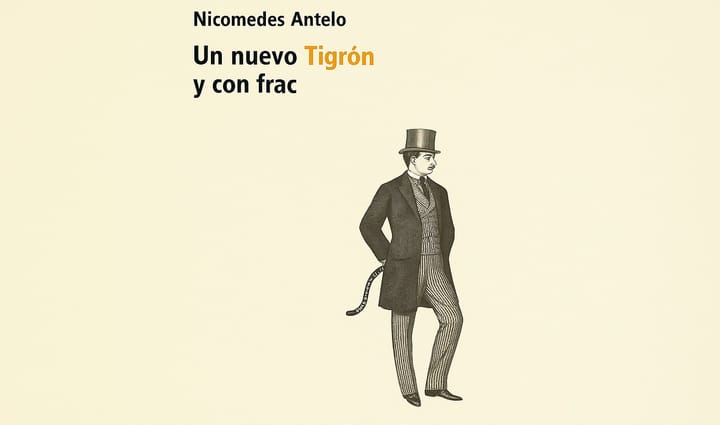

Comments ()