Nicolás Suárez y la república que no pudo ser (feat. Juan B. Coímbra)
Capítulo 18 de la Antología de Ensayos Cruceños 1825-2025 (Biblioteca Cruceña del Bicentenario)

De la república de mujeres y la nación camba pasamos al país del Acre. Dice Hernando Sanabria141 que aquí se quiso dar un separatismo in Texas way:
«Veinte o más años antes de que los primeros pioners bolivianos llegasen al alto Acre, aventureros procedentes de los estados septentrionales del Brasil habían ido arribando por el mismo río y estableciéndose a las veras de su curso inferior. Les traía la fiebre de la goma, y allí encontraron extensos siringales, cuyo látex no tardó en ser apreciado como de mejor calidad que el procedente de la Amazonia inmediata. Estos brasileños ocupantes de territorio boliviano, en gran parte oriundos del estado de Ceará y muchos de ellos en deuda con la sociedad y la justicia, aunque traían lengua y costumbres de su nación, no estaban muy en armonía con ella, ni dispuestos a acatar sus leyes. Por esta razón y por no tener más comunicaciones con el país de origen que las derivadas del tráfico gomero, prontamente constituyeron una sociedad propia, muy sui-generis y muy dueña de excesivas libertades. Acreanos se llamaban a sí mismos, y el Acre era para ellos una especie de patria dadivosa que se los daba todo sin exigirles obligación cívica alguna … Concibieron entonces los hombres de Manaos un plan expeditivo, en el que sin exponer ostensiblemente nada, entregarían su efectividad a la mise en scene de un drama cómico-político. El plan trapaceramente urdido no era original ni con mucho. Tratábase, simplemente, de repetir en la selva amazónica de Bolivia la comedia secesionista e independentista que manipularon medio siglo atrás políticos y vaqueros yanquis en el territorio mejicano de Texas ... —Pasa el tiempo y el relato de don Hernando, y continúa— ... Los forjadores de la república acreana que habían visto fracasar estruendosamente el primer acto de su drama al modo de Texas, aprovecharon de la ocasión para armar la tramoya del segundo acto».
«La decisión de los corridos por la revuelta no sólo mereció de Suárez franco apoyo, sino también el concurso de sus peones de trabajo y aun el suyo personal, que era por cierto doblemente valioso. En funciones de gerente y máximo impulsor de la razón social fraterna, don Nicolás no era un dilettante en la agreste hilea. Como cualquiera de sus compatricios los batidores de selva y como el más baqueano de sus obrajeros, conocía palmo a palmo el bravío hinterland y había navegado por toda la red fluvial comarcana. Fue el primer boliviano que cruzó de nuestra Amazonia a la peruana, yendo, el año 94, del Beni al Ucayali, en busca del famoso explorador Fermín Fizcarrald».
«En ese Far West de Bolivia que era el imperio de la goma, encerrado en el cuadrilátero de aquellas grandes arterias fluviales del Beni —el Madre de Dios, el Acre y el Madera—, se ha dicho más de una vez que solo regía el artículo 44, o sea el calibre de la carabina Winchester. Poblaciones enteras sucumbieron tragadas por la vorágine de la selva gomífera. Primero Mojos, después Chiquitos y Cordillera, por último Santa Cruz de la Sierra, pagaron su tributo a este Moloc moderno que es el árbol de la goma. Numerosas e incesantes caravanas de aventureros cruceños cruzaron el ancho territorio de Mojos rumbo a la región del “oro negro”, en la que, según la conseja popular, se improvisaban fortunas de la noche a la mañana. El dinero de los grandes potentados de la siringa corría a raudales por las calles de Santa Cruz de la Sierra, en forma de anticipos y habilitaciones, para sustituir a los obreros desaparecidos. Las bandas de música no cesaban de sonar en las casas de enganche, en tanto que en las cantinas de toda especie se consumía la cerveza y los licores con que los fastuosos agentes se entregaban a la caza de peones, la mayoría de los cuales no volvió a ver el suelo nativo. Hasta hace poco se leía aún en una de las casas de los extramuros de Santa Cruz este letrero: “Calle del Beni, por donde se va y no se vuelve”. El éxodo aquel, que tanto preocupara a las autoridades cruceñas, comprendía no solo al elemento trabajador, sino a todas las clases sociales de Santa Cruz: abogados, comerciantes, agricultores, universitarios... todos corrían hacia la siringa, como atraídos por una fuerza irresistible. Muchos jóvenes abandonaron sus estudios, decididos a probar fortuna en las selvas del noroeste, convertidas en un país de leyenda. Entre estos últimos partió al Beni, en 1896, Juan B. Coímbra, apenas obtenido el título de bachiller».
«El hecho de haberse organizado los primeros centros de trabajo en los ríos Beni, Madre de Dios, Orthon y sus respectivos afluentes, tuvo profunda repercusión en todas las poblaciones del país, especialmente en Santa Cruz, cuyos hijos habían coronado las hazañas más loables. Cuantos cruceños retornaban del Norte, de las selvas —el Antisuyo para los Incas —, todos eran portadores de la buena nueva, encareciendo la urgencia de elemento humano, cuyo concurso era necesario para el éxito de la naciente industria.
El pueblo cruceño, alegre y cristiano, hecho a la molicie, de pronto se encontró abocado a un problema que puso a prueba su temperamento. Era la encrucijada de la vida y de la muerte. Una gran mayoría, aferrada al terruño y a la tradición, no encontró entonces causa ni poder suficientes para cambiar esa vida, regalada y colorida, por aquella otra que significaba peligro y coraje. Santa Cruz de la Sierra, ciudad fundada por los más temerarios conquistadores, alimentados de carne como los pastores de Sierra Morena, fue un pueblo de lanzas y arcabuces, un pueblo guerrero y conquistador. El transcurso de tres y medio siglos de paz le hizo volver los ojos a la tierra, tornándolo agricultor. Y alimentado ya de frutas se convirtió en pueblo nocturno, en el pueblo de las guitarras y las coplas.
Pero lanzas y guitarras siempre han podido entrar en el mismo cuadro. Hombres dotados de coraje y penetración y, sobre todo, de ambiciones: hombres en cuyas venas, si se había dormido, no perdió jamás su impulso la sangre celtíbera, reaccionaron como era de esperar. Y estimulados por los nuevos ricos, por esos gomeros que andaban con la fábula a flor de labio y su fama bien pagada de “hombres”, se aprestaron lo mejor posible para marchar rumbo a lo desconocido. Los contratistas paseaban por el pueblo su arrogante estampa. Gruesa cadena de oro les cruzaba el chaleco floreado y alto. Alardeando opulencia y con aire de manirrotos, propiciaban interminables convites y festines, accionando muy sueltos para hacer tintinear en los puños las esterlinas de sus tibies.
Después, hartos ya de francachelas, se daban a la contratación de trabajadores, con los cuales debían incrementar el desarrollo de la industria gomera. Estos personajes traían, en realidad, abundante oro, de aquel buen oro del Banco de Londres. A su influjo surgieron los reenganches de peonada, primero en forma franca, pero más tarde, cuando entraron en acción los especuladores, viciada y clandestina, y por último, en pleno imperio de la mala fe que lo sumía todo en uno, como comercio de negrería, con la intervención de funcionarios armados que imponían el cumplimiento de las leyes creadas a raíz precisamente de tan especial situación».
Andando los meses y al ejemplo de algunos expedicionarios a quienes acompañó la suerte, la gente moza se contrataba resueltamente. Unos, calculando realizar a corto plazo una fortuna que les permitiera volver a compartirla con los suyos, en medio de las comodidades y del placer burgués. Otros, en la simple confianza de sí mismos, creían llegada la oportunidad para probarse. Los más, llevados casi instintivamente de lo misterioso y romántico de la fábula. Así, en cada pelotón se destacaban no pocos muchachos encandilados con el espíritu de la época creyéndose conquistadores de “El Dorado Fantasma”, como llamó a esas tierras el padre Constantino Bayle.
Los hombres se echaban a gozar por anticipado, derrochando en música, bebida y mujeres —sin pensar en lo que pudiera venir— todo el dinero que recibían de sus contratantes como anticipo. Las esposas o las novias se encargaban de la buena alforja, y no decimos las madres, que ninguna madre del mundo manda a sus hijos a una de estas empresas tan arriesgadas como la misma guerra.
No hay para qué detenerse en patentizar el desenvolvimiento de los reenganches que, por los métodos fraudulentos e ignominiosos que emplearon algunos agentes, llegaron a la más tenebrosa celebridad. Se reclutaba hasta entre los párvulos y se robaba a los sirvientes. Pero esto no era lo malo, sino la forma violenta y atentatoria con que después se procedía a conducirlos. Y no queremos describir tales cuadros, pues comprendemos que semejantes fenómenos sociales se han repetido siempre, donde quiera que habiéndose descubierto riquezas extraordinarias se haya requerido imperiosamente el aporte del brazo humano para su explotación».
De don Nicolás, bastante se puede hablar de su «fortuna de nivel comparable a los grandes millonarios de “jet set” internacional» —como describe Óscar Gaona144—, de su vida en Inglaterra, en Europa, de su conquista del Acre y su tarea en conjunto con la de don Antonio Vaca Díez, de su empresa familiar, de su Cachuela Esperanza. A propósito de ella, repetimos una nota de Hernan Pruden145:
«Lugar mítico, sede de la Casa Suárez, que remite a, como diría Sanabria, “la colonización del Oriente por los cruceños”, alusión a la efectiva ocupación hecha en los confines del territorio, también al intento por defender la soberanía durante la guerra del Acre mientras el gobierno central era incapaz de tener algún tipo de presencia, ya sea en la política internacional como en la defensa militar de la soberanía, un estado que no era un Estado (al menos en los confines del Oriente) y como contrapunto el pioneer cruceño encargándose de la defensa con su propio ejército, como hizo Nicolás Suarez con la columna Porvenir (defendiendo al mismo tiempo la patria y su patrimonio). Cachuela Esperanza, la Casa Suárez y el caucho fueron también la base de subsistencia de Santa Cruz mientras los gobiernos altiplánicos se olvidaban de ella o, peor aún, la condenaban a la ruina al construir el ferrocarril Antofagasta-Oruro, desplazando a los productos cruceños con importaciones en el mercado altiplánico».
«la escasez de hombres se debe en gran parte a la fuerte migración de jóvenes trabajadores a los distritos de caucho (Gomales), cosa que tiene consecuencias profundas principalmente porque muy pocos logran regresar de esas regiones plagadas de fiebre. Agentes sin escrúpulos reclutan a las personas con los métodos más deplorables e incluso, cuando es posible, capturan sistemáticamente a los jóvenes. Aún hoy en día, aunque la mayoría lo niega, existe un horrible tráfico de esclavos que a veces es secretamente apoyado por el ejército y la policía, y algunos jóvenes han desaparecido sin dejar rastro en la noche, para terminar su corta vida en los Gomales del Beni o Acre de la manera más triste. Todos saben que se pagan 1000 bolivianos al contado por un peón, y algunos “honorables” ciudadanos oscuros de Santa Cruz han sabido amasar fortunas de esta manera. Nadie levanta la mano en contra, ya que cada uno teme al otro, porque casi siempre sería posible volver la acusación contra el propio demandante. La clase afectada, los pobres, son demasiado impotentes o faltos de carácter para defenderse de la injusticia sufrida. Nadie puede enfrentarse solo a un poderoso y, si quisiera reclutar cómplices, correría el riesgo de ser traicionado por sus propios parientes por vil dinero. Esta cobarde falta de carácter de la multitud es uno de los capítulos más turbios de la vida en Santa Cruz.»
Volvamos a nuestra senda, la marcada por Sergio Antelo, que nos lleva a hacia Anotaciones y Documentos. Sobre la campaña del Alto Acre (1902-1903), obra de Nicolás Suárez Callaú, publicada en Barcelona en 1928 (Tipografía La Académica). Nicolás Suárez nació en Santa Cruz de la Sierra en 1851, el año de publicación del trabajo de Castelnau. Falleció en Cachuela Esperanza a principios de 1940. «Descendiente directo de Lorenzo Suárez de Figueroa»150, siguió sus pasos. Explorador, conquistador, fundador de ciudades y empresario, el Barón de la Goma llegó a cubrir en su momento más de la mitad de la demanda mundial de caucho.
Anotaciones y Documentos cumple con el título: dividido en tres partes, el libro mezcla documentos oficiales, publicaciones de prensa y reportes, al estilo de los historiadores y cronistas, con sus memorias de la guerra, al estilo de Julio César en sus Commentarii o de Domingo Faustino Sarmiento en su Campaña en el ejército grande. Así como ellos, no quiere que sean otros los que narren su historia. Abre su libro diciendo:
«Yo no sé si feliz o infelizmente me cupo intervenir en la segunda revolución separatista acreana, combatiendo a los rebeldes con tropas irregulares llamadas “Columna Porvenir”. Cumplido mi deber para con la Patria, seguí atendiendo mis intereses particulares, ya que el país había conseguido la paz … Cuando ya tenía derecho, permítaseme el desahogo, a pasar los días más tranquilos de mi vida, aparece la visión del maldiciente. En 1922 el coronel Federico Román, ex capitán de la “Columna Porvenir”, dio unas conferencias públicas sobre la actuación de la “Columna Porvenir” en la campaña del Alto Acre. El ex capitán se figura dar lineamientos definitivos para la historia; pero no hay tal cosa: esos lineamientos son, por muchos respectos, una mañosa adulteración de la historia y de la situación que imponían las circunstancias cuando estalló la revolución separatista. En su loco afán de amasar novelas con levadura pacientemente preparada para sus éxitos, el Coronel Román me hace inculpaciones tan graves, que a ser ciertas perdería yo todo derecho a defender y respetar mi reputación de hombre honrado…»
141 En busca de Eldorado, capítulo 11.
142 Edición póstuma de 1942.
143 Siringa, primera parte, capítulos 1, 2 y 3 casi completos.
144 Dos pueblos, un origen, dos destinos, evolución histórica de las gobernaciones españolas del Paraguay y Santa Cruz de la Sierra, capítulo 22. Editorial El País, 2007, Santa Cruz.
145 Nota núm. 55 de su artículo Santa Cruz de la Sierra: de campañas separatistas y proyectos integracionistas, entre las postrimerías y la posguerra del Chaco (1935-1939), Revista Ges Gesta núm. 54, 2018, Rosario, Argentina.
146 Fisonomía del regionalismo boliviano, capítulo 2, sección El Noroeste.
147 Reisebilder aus Ost - Bolivia.
148 De vita beata, cap. 12 y 13.
149 Carta a William Short desde Monticello, 31 de octubre de 1819. The Writings of Thomas Jefferson, vol. 7, pág. 139; Nueva York, 1861.
150 Ayda Levy Martínez, El rey de la cocaína. Mi vida con Roberto Suárez Gómez y el primer narcoestado, capítulo 1, p. 19. Debate, México D.F., 2012.
Autor: Nicolás Suárez
Libro: Anotaciones y documentos
Parte 2
Capítulo 6: ¡A porvenir!
Salí del Carmen el 25 de septiembre siguiendo la ruta de Manchester - Buyuyumanu - Buena Vida - Costa Rica. Llegué a Costa Rica el 28 del mismo mes y encontré al administrador, don Arturo Lawrence, lleno de inquietudes. Consiguientemente los mismos temores embargaban el ánimo del personal de empleados subalternos y peones. Todos estaban en la barraca sin trabajar, esperando noticias de la aproximación de las fuerzas acreanas para darse a la fuga.
Desde Costa Rica impartí órdenes para que en el más breve plazo fuesen ocupadas las estradas gomeras del Xipamanu y del Karamanu, puntos avanzados para observar al enemigo si intentaba una invasión por esa ruta a la barraca Costa Rica. Han debido cumplirse mis órdenes hasta donde era posible en mi ausencia. Y estas disposiciones las hice saber en Manchester y en el Buyuyumanu, a fin de que por allá haya más confianza. Seguí viaje de Costa Rica a Porvenir, arribando al Tahuamanu, pero en condiciones desfavorables a causa de la extrema decreciente del río, y llegué a Porvenir en la tarde del día 4 de octubre de 1902.
Informado de las expediciones emprendidas sobre las barracas de Bahía y Santa Cruz y de las causas que originaron los fracasos, la falta de unidad y de organización conveniente, sobre tablas manifesté mi disgusto y mis reproches al administrador de Porvenir don Alfredo Trucco. Lo elemental, le observé, hubiera sido asegurar la provisión de víveres y municiones, de que se carecía en Porvenir, y esos víveres y esas municiones estaban en los almacenes de Bahía. Mis reproches se justifican por el desconcierto que había. Cuando llegué a la barraca Porvenir encontré idéntica situación a la contemplada en Costa Rica, sólo que el administrador Trucco, más animoso que Lawrence, hacía lo posible por fortificarse en la barraca, medida prudente que no desaprobé. Eso sí, la gente trabajaba de mala voluntad, quizá por miedo a los revoltosos o a consecuencia de los pequeños reveses ya sufridos. Aun los mismos huéspedes que vinieron del Acre, refiriéndome a los principales, estaban alejados del señor Trucco. Que había cundido la desconfianza y aflojádose los resortes de la disciplina en Porvenir, después de la algarada a Santa Cruz, es indudable. Don José D. Pabón en sus crónicas de aquellos días dice:
«Octubre primero. En este día fui a Porvenir y encontré que trabajaban las fortificaciones, toda la gente con mala voluntad; en este día se suscitaban cuestiones con Trucco que hirieron mi amor propio, y al ver esto resolví retirarme de la columna mal organizada; así es que a las cuatro y media me volví a bajar al centro con resolución de no volver más.»
Es muy humano el que mis censuras no fueran del agrado de Trucco y de los que instaron sus conatos bélicos. Pabón, que era uno de ellos, anota en sus crónicas:
«Día cuatro. En este día llegó Suarez a Porvenir y desaprobó todo, y este golpe más apagó los ánimos; este señor creía que todo era juego. Se veía que no daba creencia de que la revolución amenazaba sus propiedades e intereses.»
Mis reflexiones y censuras también molestaron a don Gonzalo Moreno, quien optó por retirarse inmediatamente a, la margen derecha del Tahuamanu151. El Documento número 34 es una carta que don Gonzalo me escribió, en contestación a otra mía, desde Lomas de Zamora. Él no cita palabras mías. Se refiere a noticias que le dio Trucco.
El caso es que yo no coincidía del todo con los señores huéspedes en cuanto a la adopción del modus faciendi en la campaña que se iniciaba. Y la verdad es que mis previsiones y mi prudente actitud dieron lugar a la firme organización de las fuerzas irregulares que desde la línea del Tahuamanu tuvieron en jaque, durante siete meses, a los rebeldes acreanos.
Las incidencias a que se refiere este relato, parecen insignificantes; pero ellas dieron origen a resentimientos y equívocos que supo explotar la malicia y el deseo de hacer figura por encima de todo y aun a costa, de mi honor, aparte la contribución que aportó el provincialismo…
La situación de fuerza, impuesta por la revolución, entonces no era un misterio para mí ni para nadie. Sabía yo que no nos era dado esperar recursos prontos del Gobierno, en atención a las enormes distancias y a los malos caminos. Desde muchos días antes de mi presencia en Porvenir yo había tomado la resolución de mantener a toda costa, en cuanto de mí dependiera, el orden público alterado por el movimiento separatista de Xapury, y a este fin iban encaminadas mis órdenes: tal como lo había prometido al Delegado del Gobierno en el Madre de Dios y al Prefecto del Beni. No fue, pues, un pensamiento insensato, sino un impulso patriótico y de sana previsión lo que me indujo a volver de la barraca Chivé al Carmen y de aquí a los centros del Tahuamanu. Desde la noche del 11 de septiembre sabía yo de lo que se trataba; sabía que no estábamos al frente de un enemigo improvisado el 7 de agosto de 1902; las raíces venían desde algunos años atrás, al apoyo de la protección oficial. Había que andar con buen juicio y no desatender detalles: este temperamento no fue del agrado de los malcontentos que no faltan en todas las ocasiones, y exasperó a los jóvenes y a los violentos.
Ordené que en la mañana del día siguiente, 5 de octubre, marchara a Bahía, a cargo del mayordomo, la recua del establecimiento, con el objeto de transportar víveres y la munición Winchester que había allá en la cantidad de 14.000 tiros. Los arrieros regresaron el día 6 de octubre con la noticia de la ocupación del puerto y de los almacenes de Bahía por los revolucionarios.
Capítulo 7: La Columna Porvenir. Bahía y Nazaret
En cuanto llegaron —el día 6 de octubre— los enviados a Bahía trayéndonos la noticia de la ocupación de ese puerto por los revolucionarios, convoqué a las personas principales, empleados y forasteros de la barraca, para ver la forma de asumir una actitud en consonancia con la gravedad de nuestra situación. Entre otros, recuerdo que asistieron a esa reunión: Alfredo Trucco, Claudio Farfán, Gonzalo Moreno, José D. Pabón, Medardo Antelo, Luis D. Moreira y Atanasio Estremadoiro. Unánime fue la opinión de organizar la defensa del país tanto cuanto fuera posible y de atacar al enemigo en sus mismas posiciones, y para la dirección de estas operaciones se nombró un Consejo.
Empezaron los aprestos para la campaña.
Mandé un propio al establecimiento «San Vicente», donde residía don Jesús Roca, encareciéndole la necesidad de que se traslade a «Porvenir» con gente y armas, haciéndole saber nuestros proyectos. Despaché otro propio a «Buen Jesús» y orden al administrador don Simón Moreno que se traslade a «Porvenir» con el piquete que había reunido.
Asimismo se despacharon correos a los centros gomeros dependientes de la Administración Porvenir en demanda de algunos hombres aptos para el servicio de las armas.
Esta vez no mandó su ayuda don Jesús Roca; pero felizmente don Simón Moreno, anticipándose a nuestros deseos, resolvió trasladarse con su gente a Porvenir, adonde llegó el 7 de octubre por la tarde.
El arribo de don Simón Moreno a Porvenir, cuando aún no lo esperábamos, de manera definitiva nos facilitaba la pronta realización de nuestros propósitos. Traía Moreno unos 35 a 40 hombres armados y municionados, incluso Ángel Roca, Federico Román y Manuel María Tovar, que estaban refugiados desde principios de septiembre en «La Tribu», barraca de Suárez Hermanos. A los piquetes de Porvenir y de Buen Jesús se agregaron unos 18 hombres que hice venir de mi barraca Santa Rosa, del Tahuamanu.
Los sucesos se precipitaban. Convoqué a todos los habitantes de la barraca para el 8 de mañana. El día 8, constituidos en comicio, se resolvió: reunir fuerzas para la defensa del país y atacar al enemigo, y formar un Comité Directivo para la organización de las fuerzas y la dirección de las operaciones. En el mismo acto fueron nombrados los miembros del Comité, cuya presidencia hube de aceptar porque cumplía un deber para con la patria, a la que ofrendaba mis modestos servicios, y también por la razón de que yo era entonces la única persona capacitada para el desempeño de ese delicado cargo, atendidos mi ascendiente sobre los demás y mi posición económica…
Nota:
151 Véase «Documentos», número 34.
Viene de:
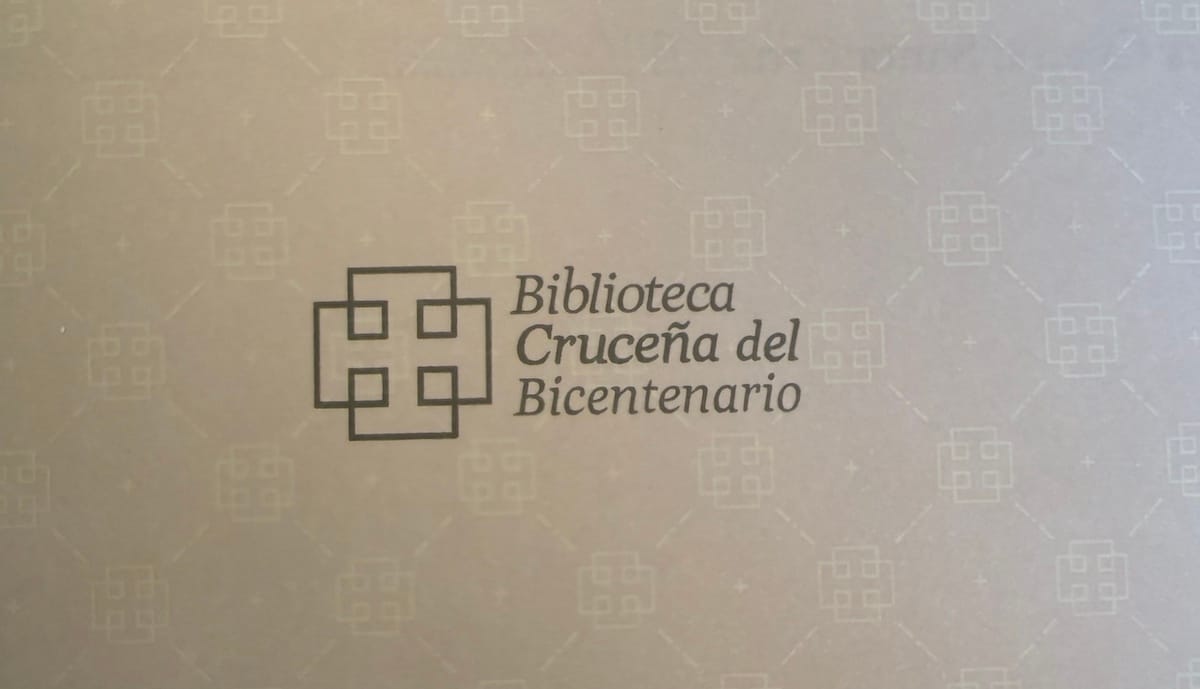
Continúa en:
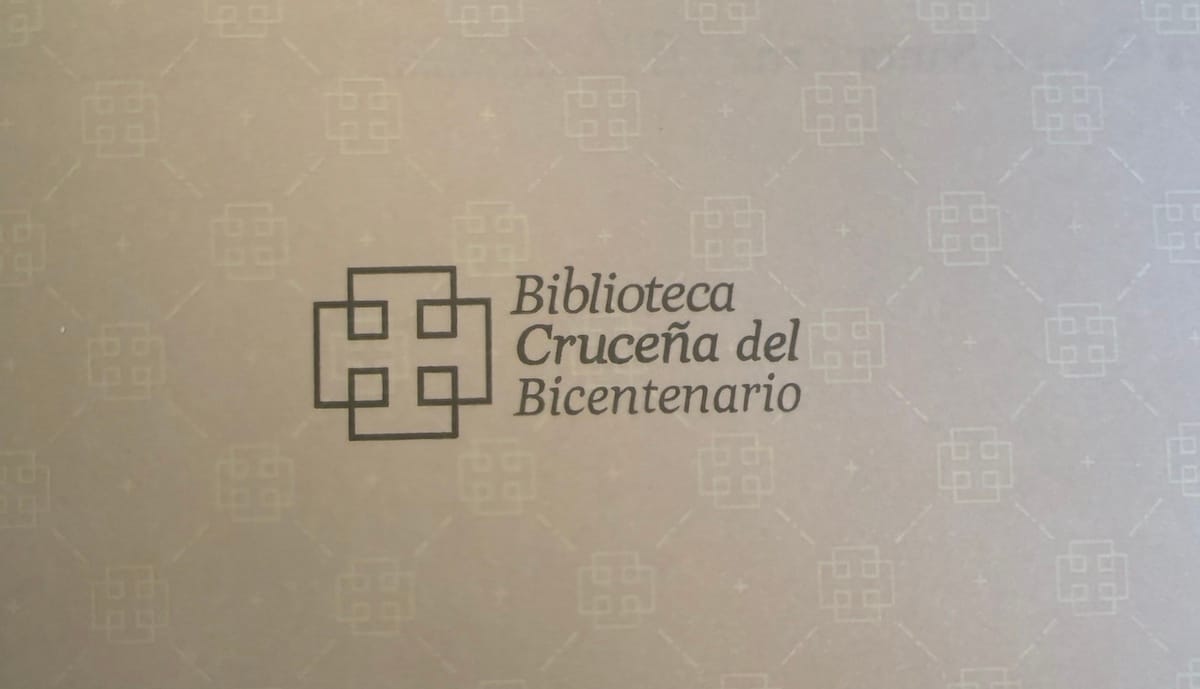

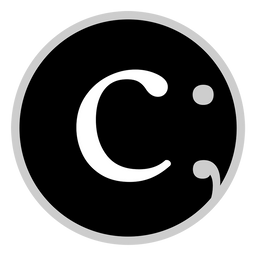
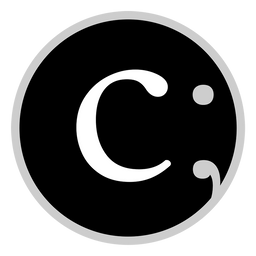
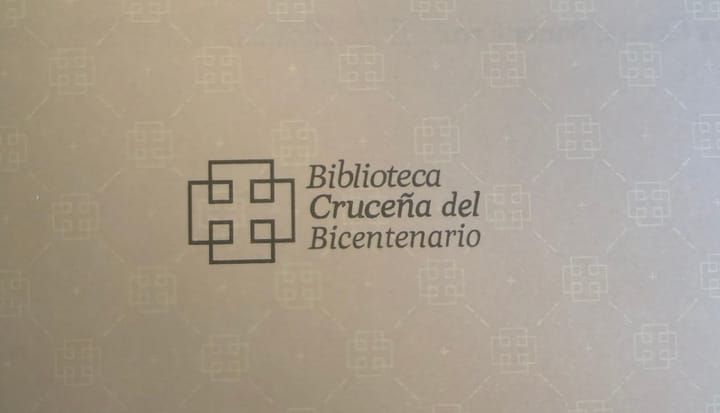
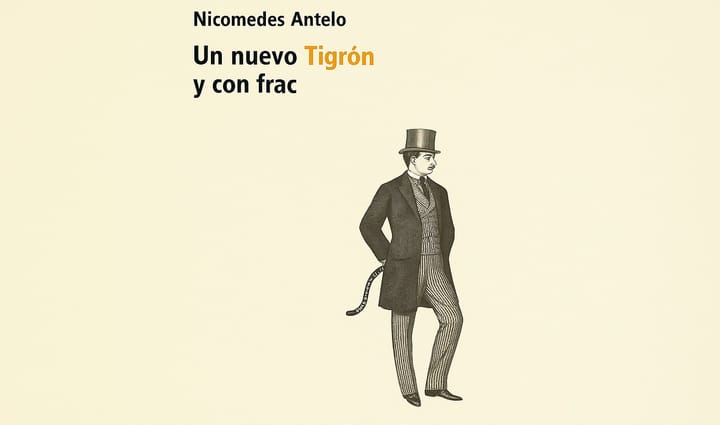

Comments ()