Misa de segundo aniversario de Conectorium (en el Vaticano) *
¿Quién soy? No sé. Soy todo, soy todos, soy uno. Agradecí, me resigné, acepté, pedí por mis seres queridos (¿quién tendrá la grandeza de pedir por los que no quiere, o por los que conoce?), pedí perdón por mis pecados y me creí de nuevo lo de mis culpas.

Hoy, 5.5.22, Conectorium cumple 2 años. Hace 10 días me nació esto. Sorry not sorry, gracias por tanto.
The orphans of the heart must turn to thee.
Lone mother of dead empires! and control
In their shut breasts their petty misery.”
–Lord Byron
“Quedemos en que Roma siempre es Roma”, dice Juan Montalvo en una carta en la que describe:
“Sus numerosos templos entre los cuales se encuentran los mayores y más brillantes que nunca la mano del hombre elevó a la Divinidad; sus museos rebosantes en preciosidades antiguas y modernas; sus magníficos palacios, y otras mil obras del arte, harán de la ciudad eterna la ciudad eterna verdaderamente. La Iglesia de San Pedro y el Moisés de Miguel Angel bastarían para engrandecer a cualquiera ciudad que los poseyese; pero confesad que el Panteón, único monumento entero de la antigüedad, y el Torso del Vaticano, también obra maestra de ella misma, son unas de las maravillas que más enriquecen a Roma y asombran más al viajero”.
Pareciera que exagera pero no miente. Habiendo visto el Panteón—que con 1900 años es el edificio mejor preservado del mundo—y la Fontana de Trevi casi todos los días de nuestra estadía, habiéndonos deleitado y maravillado a cada paso y en cada esquina como solo puede uno deleitarse en Roma; habiendo caminado las interminables ruinas del antiguo Foro Romano y la cuna de nuestra cultura alrededor del Coliseo en el Palatino; habiendo visitado el museo Vaticano y visto el Torso en el cual se basó Miguel Ángel para pintar a Jesús en su Juicio Final en la Capilla Sixtina, donde tuvo la osadía de retratarlo con la cara de la estatua de Apolo, dios griego del Sol que se adoraba el séptimo día del mes y raíz del dios romano Sol Invictus cuya fiesta se celebraba del 22 al 25 de diciembre, y que se adoraba los domingos, literalmente día del Sol y de descanso, según lo decretado por Constantino, emperador que dejó de perseguir cristianos y que luego adoptó su religión para el Imperio Romano, adaptándole sus cultos paganos, y que hizo construir la primera basílica en la colina vaticana dando origen al Estado en el que nos encontramos, donde en la Capilla Sixtina encontramos la obra de arte más alucinante y genial que existe y que existirá jamás, porque nunca más tendremos el tiempo sin distracciones para que exista un genio que cree algo parecido; habiendo visitado los aposentos del papa que no respetaba ni a Dios, Alejandro VI—que según Voltaire
“al salir del lecho de su hija bastarda, da la comunión a su otro hijo bastardo César Borgia, y padre e hijo matan en la horca, con la espada o con el veneno, al que posea dos bancales de tierra que les interesa adquirir”—
y las estancias del papa Julio II—del que dice Voltaire
“da y recibe a Dios, pero con la coraza en el pecho y el casco en la cabeza se mancha de sangre y de mortalidad”,
pero que es honrado y querido porque sentó las bases del primer Musei Vaticani y porque tuvo como adulados a Michelangelo y Rafaello—; después de haberme sentido sacudido y emocionado por La Escuela de Atenas de Rafael, fresco que contiene muchos de mis santos; así, emborrachado y mareado de tanto mirar ruinas, paisajes, pinturas, estatuas, monumentos, arquitectura, paredes y techos, y de consumir tanta belleza y prodigiosidad, nos dirigimos por fin hacia la basílica de San Pedro, abrazados por sus dos alas tal y como lo pensó y diseñó Bernini, que se cansó de derrochar arte dentro y fuera de la Iglesia, a la que no le falta Piedad.
Hay cualquier cantidad de turistas en la cola para ingresar—los turistas embromamos todo—, pero, por mucho que dure, al ingresar nadie se acuerda de lo que acaba de esperar. La cola avanza rápido y se disfruta más si hay una guía acompañando al grupo que viene detrás. Y si se observan los detalles y el comportamiento humano. En la espera vi una chica musulmana muy emocionada por entrar en esta iglesia católica; espero que no le hayan pedido que se saque el hiyab con que cubría su cabeza, porque a las monjitas no se lo piden. Entramos. En el lugar hay cientos de personas pero no se sienten. Yo siempre exagero, pero a veces no: es uno de los lugares más impresionantes del mundo. Digo impresionante en todo el sentido de la palabra, elijo este adjetivo a conciencia y no con la displicencia con la que generalmente lo largamos. Los 218 metros de largo de la iglesia más grande del mundo, cuando se revelan, estremecen la mente, el espíritu y el cuerpo. El sobrecogimiento fue inmediato, así como la gratitud, incluso con la Iglesia Católica. Sobre todo por el arte, por usarlo y rescatarlo para preservar la Historia, y por su capacidad, inigualable, de guiar ovejas que sin la religión estarían perdidas. Confieso que casi me confieso. Abrumado, tomado y—ya dije—medio emborrachado de tanta cosa profunda y estética a mi alrededor, que además parece haber sido hecha sin esfuerzo—lo que aumenta su poder y su gracia—, en este estado, la gracia del Señor se empieza a hacer sobre mí, ateo declarado. Y declaro: es difícil a veces no tener bastón, no creer en un Dios padre protector, no tener en quien liberar la carga de lo que sucede, no creer en el destino o el consuelo imaginario de otra vida (consuelo inventado por Platón, inmortalizado en La Escuela de Atenas con la cara de Leonardo Da Vinci). Es bien raro no poder decir, cuando alguien muere, “ahora está con Dios”, sobre todo porque, si Dios es omnipresente, ¿acaso no lo estuvo siempre? Pero las contradicciones y las dudas, al entrar aquí, empiezan a disiparse. Entiendo todo pero no me entiendo; como esto me pasa seguido, me tranquilizo. ¿Cómo es eso? Sí, me tranquilizo. Yo, que andaba nervioso, al borde de los ataques de ansiedad, sentí que recuperé el bastón, la baranda en la cual apoyarse al subir la escalera de la vida. Maravillosa esta casa de este Señor cuyos caminos son misteriosos. Sentí que se me revelaba el misterio y que volvía la seguridad, que mis miedos se desvanecían; sentí el retorno de la certidumbre, del calor de la comunidad, de la pertenencia, del nido. Y es que nací y me crié católico, y hasta mi rebelión adolescente, fui bastante seguido a misa. Dentro de la Iglesia, guiado, una cosa lleva a la otra. De repente, como tomado por algo que me movía y en ese estado de flow en el que no es uno quien realiza las acciones sino algo más grande a lo que uno pertenece, recé. Me desconozco. ¿Quién soy? No sé. Soy todo, soy todos, soy uno. Agradecí, me resigné, acepté, pedí por mis seres queridos (¿quién tendrá la grandeza de pedir por los que no quiere, o por los que no conoce?), pedí perdón por mis pecados y me creí de nuevo lo de mis culpas. Culpable y pecador tan solo por haber nacido, por culpa de Adán y Eva, dicen, pero más culpa tienen los que se inventaron esta idea siglos después de Cristo basados en una idea de San Pablo, cuya cabeza rebotó tres veces no muy lejos del Vaticano, donde ahora bendice la entrada armado con una espada. La cosa es que después, no sé si por respeto, costumbre, inercia, o porque quise, me persigné. En mi defensa, cuando visité mezquitas en la otra capital del Imperio Romano también quise rezar como musulmán, pero no me dejaron. Seguí paseando y escuchando mi audioguía, parando a observar arte, literalmente, cada cinco pasos. La basílica, aunque iglesia, es también uno de los mejores museos del mundo. Allí se me reveló la grandeza y confieso que casi lloro en una de sus tantas capillas internas. Y cuando buscaba obligarme a recuperar la compostura pasó algo mágico, inesperado. Un coro español invitado especialmente para la ocasión (junto con el cual habíamos entrado a la iglesia, ahora entiendo el uniforme) empieza a cantar bajo el órgano de la basílica, que los acompaña. Esto sucede en la zona del altar, justo donde nos encontramos. Desde atrás nuestro surge una mini-procesión de curas en medio de un pasillo formado por la muchedumbre extasiada como Santa Teresa, que temblaba en sus visiones. (¿Por qué las referencias religiosas son tan sexuales? No lo sé, pero ya Simone de Beauvoir lo hace notar cuando cita a Santa Teresita del Niño Jesús (que no es la misma), que recitaba:
“¡Oh, mi Bienamado!, por tu amor acepto no ver aquí abajo la dulzura de tu mirada, ni sentir el inexpresable beso de tu boca, pero te suplico que me inflames con tu amor... déjame en mi ardiente quimera... quiero ser presa de tu amor. Un día, así lo espero, te abatirás sobre mí para llevarme al hogar del amor, me hundirás al fin en ese ardiente abismo para hacerme eternamente tu dichosa víctima.”
Pero estoy divagando, vuelvo a misa.) ¡Misa en la Basílica de San Pedro, en el mismísimo Vaticano! El ritual más sagrado y ordinario de los católicos se hizo presente en su lugar más sagrado y extraordinario. Presencié el ritual, voluntariamente, luego de años. Y era el mismo rito, los mismos rezos, que supe hacer de memoria, porque es igual en todo el mundo (así está diseñado, es parte de la unidad). Me sentí en casa, recordé la de mi abuela y a mi abuela. Y a mi abuelo. Los abracé. Sentí que hasta entendía italiano, idioma por demás de delicioso hasta en misa, sobre todo acompañado de un coro angelical. Todo esto en el mejor setting cristiano de la historia; una verdadera experiencia religiosa. Confieso que casi me arrodillo. Quise ir a comulgar, a tomar el sacramento de la eucaristía, a comer el cuerpo de Cristo. (Voltaire cuenta que Cicerón, santo intelectual de la república romana,
“dice que habiendo agotado los hombres todas las vehemencias imaginables todavía no han ideado comerse el dios que adoran”,
continúa el santo intelectual de la república francesa:
“los sabios en los libros y los pueblos en sus discursos, repiten sin cesar que Jesucristo no tomó su cuerpo con las dos manos para dárselo a comer a los apóstoles y que un cuerpo no puede estar en mil partes a un tiempo, en el pan y en el cáliz. En el pan que se convierte en excrementos, y en el vino que se convierte en orines, no puede estar el Dios creador del universo, que esa doctrina expone la religión cristiana a la irrisión de los ignorantes y al desprecio y execración del género humano”.
Pero como mi santo francés, en este momento, nada de eso me importa, y “creo con fe cristiana todo cuanto la religión católica y apostólica nos enseña respecto a la Eucaristía, pero sin comprender una sola palabra”). Me nació comulgar—¡¿cuándo más vas a poder hacerlo en el Vaticano?! Pero mi mujer, cuando le dije que vamos, me miró como solo ella sabe hacerlo cuando estoy empujando las cosas al límite. Mi mujer con la que no me casé por la Iglesia, por pecador, pero que me da permiso para decir que es mía, al contrario de la corriente alterna de nuestros días. Arrepentido, casi me vuelvo—o casi vuelvo a ser, en mi caso—cristiano, católico, apostólico. Todo en uno, como la Iglesia dice que es, Una, porque “así lo quería Jesús”, que nunca dijo nada de institucionalizar una creencia, ni de crear una iglesia, ni de imponerle nada a nadie, ni siquiera su único mandamiento: el amor. Gloria a ti señor Jesús, capaz de pedir después de la muerte hasta lo que nunca pediste. De repente me atacan una serie de pensamientos que me hacen pensar que no soy digno de estar en esta casa, una sucesión de ideas que, creo, nacen del aburrimiento, del tedio que ataca en toda misa, incluso en la mejor. Esta situación, dicen los predicadores, no es culpa del ritual sino del asistente: “la misa no es aburrida, el que se aburre es uno”; pero, ¿cómo explicar que esto suceda en el mejor lugar del mundo para presenciarla y luego de semejante éxtasis espiritual? Me sentí como la genia de George Sand, muy devota en sus inicios, que
“Asistía a misa y no analizaba el culto. Sin embargo, recuerdo que éste ya me parecía pesado y malsano. Sentía la disminución de mi piedad.”
Continúa ella hablando de las misas ordinarias:
“Mi sensibilidad se resentía al mirar las imágenes de santos y santas que parecían fetiches apropiados para atemorizar a hordas salvajes; me impresionaban los bramidos de los cantores aficionados que hacían juegos de palabras en latín con la mejor buena fe del mundo; las viejas beatas que se dormían y roncaban con sus rosarios en la mano; el viejo cura que protestaba en medio del sermón contra la indecencia de los perros introducidos en la iglesia; los vestidos provincianos de las señoras, sus cuchicheos y sus murmuraciones, como si se tratara de un lugar destinado para difamarse unas a otras... Todos estos incidentes burlescos y la falta de recogimiento de cada uno al rezar me eran odiosos.”
En ese momento de su vida, dice Sand, conoció a Jean-Jacques Rousseau, que se convirtió en su santo, y del cual fue
“discípula ardiente, durante mucho tiempo sin ninguna restricción. En cuanto a religión me pareció el más cristiano de todos los escritores de su época y le perdoné haber abjurado del catolicismo por la forma forzada y antirreligiosa con que le habían hecho profesar el mismo”.
Después escribe:
“No leí a Voltaire. Mi abuela me hizo prometer que no lo leería hasta llegar a los treinta años. Cumplí mi promesa. Como para ella era lo que Jean-Jacques fue para mí durante mucho tiempo, es decir, el motivo de toda su admiración, pensaba que debía estar en todo el dominio de mi razón para interpretarlo. Cuando más tarde lo leí, me impresionó vivamente, pero no tuvo ninguna influencia sobre mí. Hay naturalezas que no se apoderan de otras naturalezas, por superiores que sean”.
Recordé la violencia y la virulencia de los ataques de la naturaleza de Voltaire. Y los de la Iglesia para imponer su fe, ya sea físicamente a través de castigos, cruzadas, guerras e inquisiciones bendecidas por papas, o de forma psicológica a través del miedo y las excomulgaciones, y el método pasivo-agresivo que usan para infundir temor a un Dios que es Amor. Que castiga pero que todo lo perdona. Que—súper invasivo, cringy, posesivo, obsesivo y micro-manager—todo lo ve, todo lo decide, pero que te deja ser libre. Que está en todas partes, pero no está en la maldad. Que creó el universo, pero no sus cosas feas; que es Padre de todos, pero tiene adulados y elegidos; que es misericordioso, pero impone condiciones hasta de nombre y culto, y si no las respetás puede enviar a su ejército a matarte para que sufrás en el infierno. Misteriosos los caminos de este señor invisible de barba blanca, hecho a imagen y semejanza del hombre y sus antiguos cultos paganos, que además es también su hijo (al que le gusta mostrarse sufriendo, crucificado), y al mismo tiempo es un espíritu santo que tiene forma de ave que inunda las plazas más famosas de Europa y sus monumentos religiosos, los que ensucia y execra al excretar. Me invade ahora el espíritu de Voltaire, como él, sin afán de causar controversias, solo de exponer contradicciones. Ahora que me siento en casa recuerdo los motivos que me dieron alas para irme. Recordé los votos de pobreza en medio de tanta riqueza, los de obediencia en la casa donde vivieron algunos de los más desobedientes, y los de castidad en la casa protectora de tantos padres—y ahora recuerdo los niños que esta institución decidió dejar de abrazar (o abrazar demás). En medio del museo de los que tienen más, tanto que son dueños de su propio Estado (que no surge por obra y gracia del espíritu santo porque nada es gratis), recuerdo el ataque constante a los que tienen: de ellos se demandan regalos y donaciones. En este momento, pasan pidiendo limosna. Hace 10 minutos hubiera sacado un billete, ahora recuerdo que ya pagué mi parte por entrar al museo y por las guías. Y también recuerdo que en este santísimo lugar, se pide cada 15 metros, sin el mayor descaro, una ofrenda, lo mismo en todas las iglesias que venimos visitando, que son hermosas, obras de arte, y cementerios de las mentes más lindas que ha parido el mundo, a quienes cuidan con el cariño de madre. Recuerdo que santifican a la madre que tuvo un hijo sin padre, pero no pueden aceptar lo mismo hoy en día. Santifican tanto a la mujer que la hacen a un lado. Santifican tanto la familia que la prohíben a sus prelados, lo que no evita que se consuman en pecados. Tan pecadores ellos como yo, que no puedo parar de escribir en mi celular en plena misa por la que los cristianos más fieles pagarían por estar presentes, divagando. Y, ¿qué puedo hacer si me asaltaron estas palabras? ¿Me voy a negar al éxtasis de expresarme en medio de esta gloria irrepetible? Irresistible. Si viviese en Roma (cuando viva en Roma), volvería siempre a este tesoro, a esta misa, a sentarme y a sentirme solo pero acompañado, en paz y en silencio en medio de todo el murmullo, listo para reflexionar y escribir, tomado. Y que sea lo que tenga que ser. Y que me toque pedir perdón por estas líneas. Así lo hago ahora, algunos metros por encima de la tumba del mismísimo San Pedro, al frente del altar más bello del mundo, recogido, abrumado y asombrado, todo para evitar estar aburrido, como todos los de mi alrededor. Creo que si uno viaja tan lejos es porque busca distraerse, porque algo le falta. Las ganas de aprender, de crecer, de admirar, de culturizarse, supongo que vendrán del sentimiento de estancamiento, que por ahora confundo o mezclo con el de aburrimiento; de nuestra constante necesidad de más. Una escultura de Bernini no es suficiente, ni para él ni para nosotros. Una capilla en el Vaticano no es suficiente. Un pedazo de tierra no es suficiente. Un artículo no es suficiente. Una cita tampoco lo es, como no puede serlo una sola y elegante crítica, ni un simple agradecimiento; se necesita adoración, es justo y necesario.
Levanto la cabeza y salgo de mis suposiciones, de mis presunciones. Veo gente absorta, consumida por este momento, sonriendo, sin ninguna pizca de tedio y algunos incluso en éxtasis (sobre todo los del coro, que no pueden creer que están cantando aquí). Somos todos tan diferentes y tan iguales, definitivamente como dice el cura en este momento, “un solo corpo, e un solo espiritu”. Amén. La misa ha terminado. Dichosos, realmente, lo digo de corazón, los invitados a la cena del Señor.
Vaticano, 25 de abril de 2022.




#solo en conectorium #más sentido común, por favor
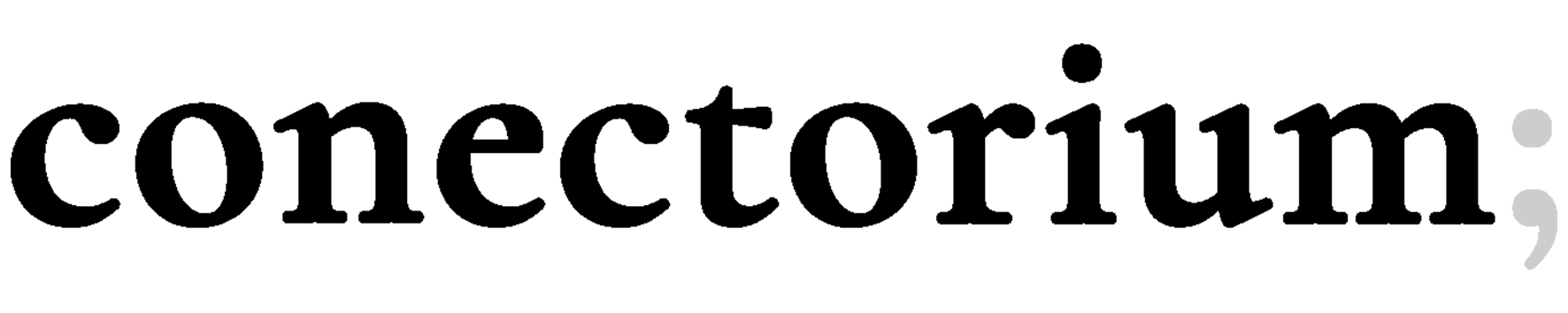
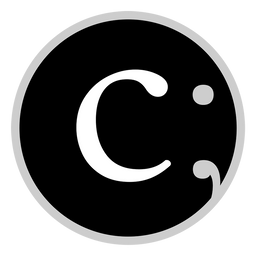
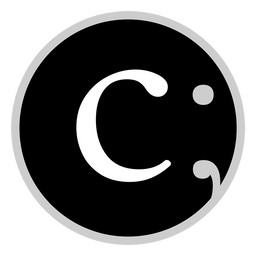

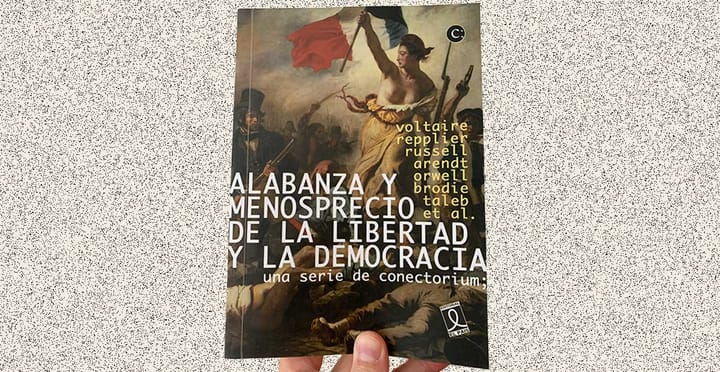
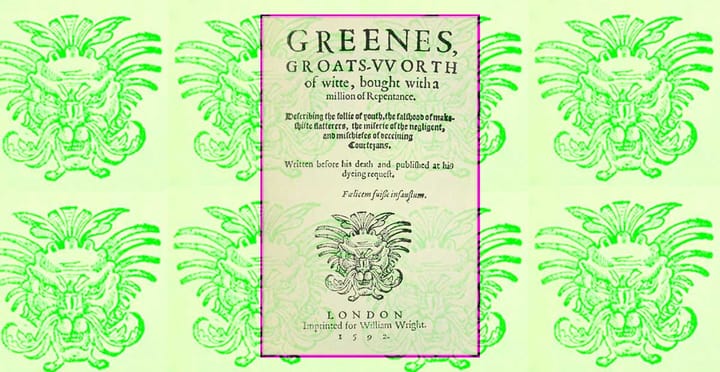
Comments ()