Manfredo Kempff: La filosofía en la colonia latinoamericana y en la república boliviana
Capítulo 4 de la Antología de Ensayos Cruceños 1825-2025 (Biblioteca Cruceña del Bicentenario)
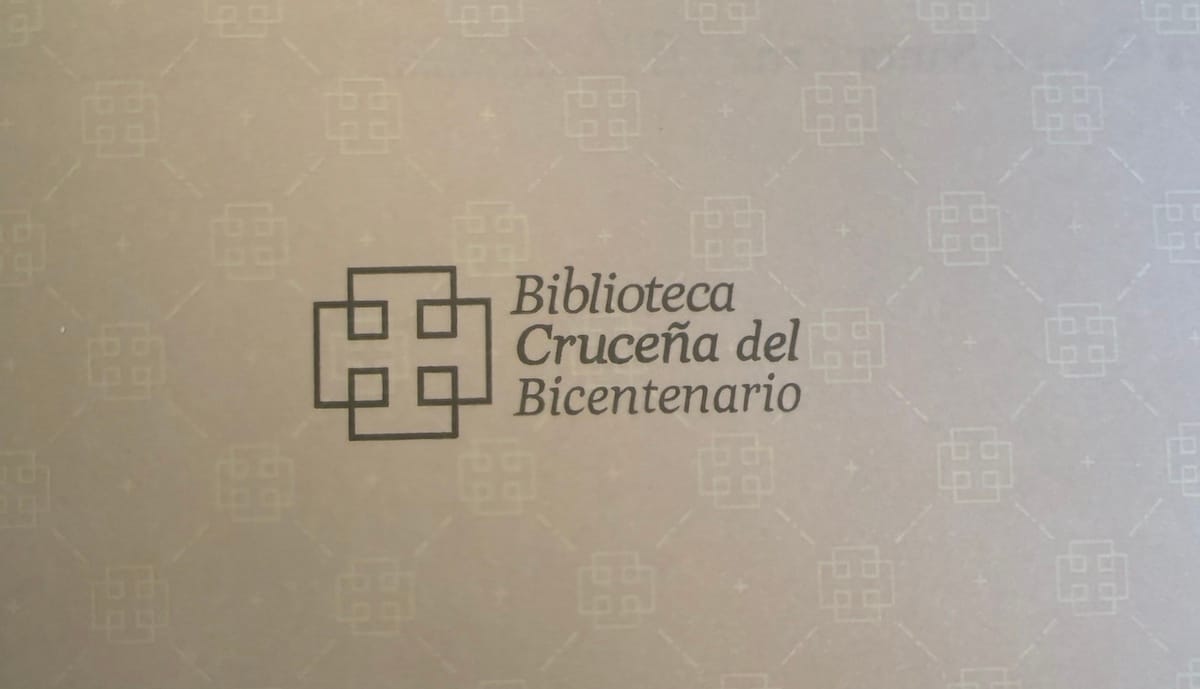
Manfredo Kempff Mercado es, sin duda, el heredero natural de la vocación filosófica de Oyola. Y quizás también es su mayor admirador. Es gracias a una copia original que él tenía en su biblioteca que se reedita en este siglo La Razón Universal. Escribió sobre su autor Vida y obra de Mamerto Oyola, publicado en 1952. Luego de la revolución de ese año, desde el exilio en Santiago de Chile, en 1958 publicó una obra hermosa, Historia de la filosofía en Latinoamérica (editorial Zig-Zag). En ella, en su apartado sobre las figuras centrales de la filosofía moderna de la región, incluye a Oyola, el único boliviano, entre sus once elegidos.
Se nos ha impuesto leer dos textos de M. K. M. (así firmaba sus ensayos).
El primero es un extracto de su Historia susodicha, su obra más importante, referenciada y citada por otros más allá de nuestras fronteras. Desde ella observamos el paisaje de la cultura en la colonia, o de la impresión de la cultura.
Cuenta el autor que «las misiones jesuíticas constituían verdaderos estados independientes dentro de las colonias españolas», un «verdadero imperio misionero». Imperio. Así también lo vio Voltaire en 1756, quien escribió que esta conquista «parece por muchas razones el triunfo de la humanidad»; «han conseguido el gobernar un extenso país, del mismo modo que se gobierna un convento en Europa», y «es cierto que los jesuitas se habían formado en el Paraguay un imperio»22. En 1903, Leopoldo Lugones titularía su ensayo, escrito por encargo del gobierno argentino, El imperio jesuítico. Allí le dedica Lugones grandes piropos a Ñuflo de Chaves, pero todavía no es el momento de leerlos.
Eso de que los jesuitas tenían un imperio era una frase y una idea que reverberaba y estorbaba en los reinos católicos, sobre todo en el de España; y por su poder, su independencia, su yerro y su osadía, los expulsaron. Uno de los motivos era que la «retrógrada legislación sobre libros imperante en aquel entonces —impuesta por la ‘santa’ Inquisición—, prácticamente no regía en las misiones jesuíticas». La Iglesia Católica y los reinos, como los gobiernos de ahora, conocían el poder del discurso y las letras; por lo tanto, censuraban. Entre las lecciones de la historia, se repite que casi ningún gobernante ha sabido entender la naturaleza humana: la prohibición multiplica la curiosidad. Así, cuando los jesuitas fueron expulsados, en vez de frenarse el deseo y el paseo de los libros prohibidos, como el agua que tiene que correr, estos encontraron otro cauce. Cuenta Teresa de la Parra23:
«Mientras la Semana Santa, las imágenes benditas, el rosario y la misa seguían, pues, ocupando sus mismos puestos, sin concilios, teología, ni latín. Las criollas resolvieron por su cuenta arduos problemas de casuística y se hicieron en muy poco tiempo su credo personal. En él entraba, como Pedro por su casa, la protección y divulgación de las obras de Montesquieu, Voltaire, Rousseau y demás enciclopedistas franceses. Era en parte una manera de provocar a los chapetones insolentes que las prohibían y de burlar sus pesquisas: eso bastaba. Pasarse en secreto los libros prohibidos era un sport. Leerlos era una delicia, no por lo que dijeran, sino porque los prohibía una autoridad que no penetraba en la conciencia. A fin de cuentas era el contagio inevitable y virulento de la Revolución Francesa que transmitía la misma España y que respondía en América a cambios y reformas urgentes a la dignidad criolla.»
El segundo texto que leemos de M. K. M. fue publicado seis años antes de su tratado, justo mientras sucedía la revolución que le impidió volver a Bolivia, en Tucumán (revista Notas y Estudios de Filosofía, volumen 3, número 9, enero-marzo de 1952. Ambos textos aparecen en sus Obras completas, una joya de 2004 presentada por su familia, recopilada y estructurada por Marcelino Pérez). El ensayo se llama La filosofía actual en Bolivia. Las razones de la imposición se revelarán como obvias. Líneas antes en el libro escribe el autor que «la filosofía nace, pues, cuando el hombre la necesita»; que «sólo aparece —como ya observó Hegel— cuando ha envejecido una forma de vida»; ciertas necesidades tienen que haber sido satisfechas antes, y creo que en Santa Cruz esa etapa ya pasó, y ahora necesita un resurgir filosófico, que ya se siente suceder.
Don Manfredo nació en Santa Cruz en 1922; falleció en 1974. En vida fue filósofo, presidente del Senado y miembro de la Academia Boliviana de la Lengua; abogado, político, catedrático y literato. Marcelino Peréz Fernández, biógrafo de Oyola, también le dedicó un texto, y fue quien recopiló y esquematizó sus Obras Completas. Hernando Sanabria escribía de él, en el mismo párrafo en el que nombraba a Oyola24: «En los últimos años ha sobresalido Manfredo Kempff Mercado, profesor universitario cuya versación se manifiesta en el libro Historia de la Filosofía en Latinoamérica»; décadas después lo incluyó entre sus Cruceños notables. Enrique Fernández García inaugura su reseña biográfica de M. K. M. citando a Augusto Pescador: «Fue un caso extraordinario de entusiasmo y amor hacia la filosofía»25.
Filosofía significa literalmente ‘amor a la sabiduría’, pero desde sus inicios se entendía, no como una teoría, sino como una práctica, una forma de vivir la vida. Don Manfredo la encarnó.
22 Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, tomo VII, capítulo 154: Del Paraguay. Traducido al castellano por D. J. J., Librería Americana, París, 1827.
23 Influencia de las mujeres en la formación del alma americana, conferencia dictada en Bogotá, 1930.
24 Breve historia de Santa Cruz, capítulo 11. Santa Cruz, 1961.
25 Caído del Tiempo. Vida y obra de Manfredo Kempff Mercado. Enero de 2022.
Autor: Manfredo Kempff
Libro: Historia de la filosofía en Latinoamérica
Segunda parte
Capítulo 2: La cultura en la colonia
Antes de ingresar al estudio de la filosofía en Latinoamérica, conviene echar una mirada, por rápida que sea, a los medios de cultura de que se disponía durante los siglos de la Colonia. Para ello hemos de tratar, en forma sucesiva, de la producción y comercio de libros, así como de la organización de sus universidades, ya que una y otra constituyen los recursos auxiliares indispensables para el trabajo de la inteligencia.
En lo que conviene al primer aspecto —producción y comercio de libros— se nos ofrece una situación extraña: mientras que, por un lado se fundan tempranamente imprentas en distintos lugares del continente, por el otro se ejercita un control estricto sobre todas las publicaciones así como sobre el comercio general de libros.
Esto no fue en manera alguna excepcional, pues igual fenómeno se operaba en la metrópoli por aquel entonces.
En verdad, lo que hizo la corona española fue sólo adaptar la legislación que regía en la Península a la realidad americana. Fueron quince leyes, contempladas en el título 24 del libro 1° de la Recopilación de Indias, las relativas a la imprenta y al comercio de libros en las colonias de América.
La prohibición de las obras consideradas como heréticas, demás está decirlo, regía tanto para España como para sus colonias. El año 1569 se fundó en México y Lima el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, el mismo que no sólo condenaba la importación o lectura de los libros prohibidos por la Iglesia, sino que también juzgaba las herejías, aplicando penas como la de la hoguera, privación de dignidades, confiscación de bienes, etc.26 Pero al lado de este estricto control religioso existía para las colonias otro de carácter laico: la prohibición de que se lean o escriban libros relativos a los problemas de Indias. Para la impresión de cualquier escrito sobre la materia, se exigía previamente una licencia del Consejo de Indias, que, en buena cuenta, equivalía a una tácita prohibición.
Difícil resulta señalar con precisión la época en que fue introducida la imprenta en las colonias de América. Las investigaciones realizadas hasta hoy son insuficientes, pese a la existencia de algunos trabajos de seria erudición, como los del historiador chileno José Toribio Medina27 y los del argentino Vicente G. Quesada.
Por los datos recogidos, parece que fue México la primera ciudad colonial española que tuvo imprenta, en 1538. Después la tuvo Lima, en 1584. Se adelantaron en más de un siglo a la llegada de ésta a las colonias inglesas (Filadelfia, 1686). Además existían algunas imprentas clandestinas, como la de Juli —pueblo del arzobispado de La Paz, a orillas del lago Titicaca—, perteneciente a la Compañía de Jesús y donde se imprimió, en 1614, el famoso Diccionario Aymará del Padre Judovico Bertonio.28
La imprenta, sin embargo, con semejante legislación, no podía desenvolverse regularmente y dar los frutos a que estaba llamada por la hora que se vivía. Su papel se redujo principalmente a la impresión de cartillas y catecismos que eran distribuidos en todas las escuelas de la colonia. Claro está que también se editaron ciertos libros. De 1539 parece que fue el primero, esto es, la Breve y Compendiosa Doctrina Christiana en lengua mexicana y castellana, del apostólico Zumárraga. «No menos que 116 libros salidos de aquellas prensas (México) en el siglo XVI —dice Menéndez y Pelayo— han llegado a catalogar los bibliófilos, y sin duda hubo muchos más…»29
Un hecho que merece ser subrayado constituye la publicación de catecismo y doctrinas religiosas en las lenguas de los autóctonos americanos. Así, en 1584, se editó en Lima la Doctrina cristiana. Catecismo breve y catecismo mayor; anotaciones o escolios sobre la traducción en las lenguas quichua y aymara; exposición de la doctrina cristiana. «Impreso en la Ciudad de los Reyes por Antonio Ricardo, de Turín, primer impresor en estos reinos del Perú.» En México también se tradujo el catecismo a las lenguas maya, zapoteca, tarasca, mixteca, etc. Los misioneros se preocuparon mucho por aprender las lenguas de los nativos y redactaron vocabularios y diccionarios de las mismas. El Padre Ludovico Bertonio publicó, además del Diccionario Aymará ya citado, un Vocabulario de la Lengua Aymará, en 1612. Fray Gaspar González de Naxava ordenó un arte y vocabulario de la lengua de Yucatán, en 1582. En 1724 se publicó el Arte de la Lengua Guaraní, del jesuita Antonio Ruiz de Montoya.
Acaso haya necesidad, llegados a este punto, de hacer justicia a la importante labor que en las colonias americanas le cupo realizar a la Compañía de Jesús.
Al lado de la orden de los franciscanos, que fueron los primeros en llegar a América, figuran la de los dominicos, los agustinos y, finalmente, la de los jesuitas. Estos últimos, como es sabido, seguían las doctrinas de Francisco Suárez, renovador del tomismo en España en el siglo XVI. Y fueron estos jesuitas, con ideas avanzadas en materia de orden político, los que llegados a América se impusieron al poco tiempo en el campo de la enseñanza.
Las misiones jesuíticas constituían verdaderos estados independientes dentro de las colonias españolas. De ellas muy poco se conocía fuera y, aun en los archivos de España, no consta sino una parte de la vida de este verdadero imperio misionero. Alejandro Korn, refiriéndose a las misiones jesuíticas del Alto Uruguay, ha escrito:
«Era la república de Platón traducida al cristiano en un ambiente guaraní. Este ensayo único en su género, llevado a efecto por medios pacíficos, nació, sin duda, de las necesidades concretas de la catequización y del deseo de alejar la intromisión de los colonos españoles, pero es evidente que fue la obra de intelectuales empeñados en realizar una vieja utopía filosófica.»30
La imprenta fue introducida al virreinato del Río de la Plata por los jesuitas a fines del siglo XVII. De dichas prensas salieron las primeras cartillas y catecismos en guaraní. En 1703 se editó el libro del Padre Eusebio de Nieremberg De la Diferencia entre lo Temporal y lo Eterno, traducido al guaraní por el jesuita José Serrano.
Pero lo más significativo de todo esto es que la retrógrada legislación sobre libros imperante en aquel entonces, prácticamente no regía en las misiones jesuíticas.
El hermetismo misionario, de que hablamos antes, permitió que en ellas circularan libremente toda clase de libros, fuera de cualquier control civil o eclesiástico. Los jesuitas tuvieron muy buenas bibliotecas, como la de Charcas, que, después de la de Lima, parece que fue la mejor del Virreinato del Perú.31
Con la expulsión de la Compañía de Jesús, ordenada por real cédula en 1767, padeció enormemente la cultura en América y se produjo el desmoronamiento de esa inmensa sociedad civil que se había constituido alrededor de las misiones.
«Los colegios de la Compañía de Jesús —dice Samuel Ramos— representaron en la Nueva España la vanguardia de las ideas modernas. En ellos se empezaron a enseñar las ciencias físico-matemáticas, se conocieron las ideas de Descartes, Newton y Leibnitz, y de sus aulas partió la renovación de la filosofía escolástica. Por eso los colegios de los jesuitas fueron a veces centros de cultura más avanzados que la Universidad. Si de momento no se resintió la cultura con la expulsión de los jesuitas, fue a causa del vigor que había adquirido la inteligencia mexicana. Sin embargo, hacia el fin del siglo se marca una decadencia, que se atribuye en parte a la falta de aquellos en la dirección y disciplina de los estudios.»32
Echaremos ahora una mirada a las universidades coloniales que, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, constituyeron los centros científicos y filosóficos de la época.
En este orden es obvio que España no estuvo corta: ya en 1538, mediante bula papal, quedó autorizado el colegio de los frailes dominicos, en Santo Domingo, a titularse Universidad de “Santo Tomás de Aquino”, y en 1540 se autorizó allí mismo la creación de una segunda Universidad, la de Santiago de La Paz.
En la siguiente década la corona de España resolvió fundar sendas universidades en las capitales de los dos virreinatos entonces existentes. En esta forma fueron creadas las de México y Lima —1551—, que se inauguraron en 1553.33Todavía se funda en el siglo XVI la Universidad de Quito, en 1586. Después, en el XVII, fueron creadas las de Bogotá en 1621, la de Córdoba en 1623 y la de Chuquisaca en 1624. Las demás universidades coloniales corresponden ya al siglo XVIII.34
Los primeros modelos para la organización de las universidades americanas, como no podía ser de otra manera, fueron los de Salamanca y Alcalá. El latín era el idioma obligatorio para las cátedras, excepto para la de medicina. La estructura de dichas universidades, como la de aquellas que sirvieron de norma, era de raíz completamente medieval. Constaban de cuatro facultades: teología, derecho (civil y canónico), medicina y artes. Las de artes, que conferían grados de bachiller y de maestro, estaban distribuidas de acuerdo a los clásicos grupos del trivium (gramática, retórica y dialéctica) y el cuadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música). Sin embargo, algunas universidades, como la de Córdoba, constaban solamente de dos facultades: artes y teología. La de artes —dice Korn— comprendía los estudios de lógica, física y metafísica, según Aristóteles, y exigía tres años de estudio y dos de pasantía. Esta facultad otorgaba los títulos de bachiller, licenciado y maestro, mientras que la de teología también expedía el de doctor.35
En aquellas universidades que estaban situadas en centros de importante población indígena, como las de México, Lima y Chuquisaca, eran obligatorios los estudios de las lenguas nativas para los estudiantes de teología que luego debían enseñar y predicar a dichos elementos.
De manera general, la educación durante la Colonia estuvo encauzada a mantener la unidad religiosa en los pueblos americanos y a asegurar su sometimiento a la corona, sin conceder mayor importancia al contenido científico de la misma. Aristóteles y Santo Tomás eran las únicas autoridades aceptadas oficialmente, en tiempos en que se operaban significativas innovaciones en el pensamiento europeo. España, que había cerrado sus puertas a la Reforma, temía que dichas ideas pudieran causarle dificultades en las colonias y cuidó muy bien para que tal cosa no sucediera. De las ciencias y la filosofía que nacen con el Renacimiento, nada se conoció en América hasta bien entrado el siglo XVIII. Las doctrinas de Copérnico, Newton y Descartes estaban prohibidas por su desacuerdo con las de Aristóteles.
Los estudios no podían, pues, progresar en clima tan hostil a la inteligencia. El método silogístico, del que abusó tanto la escolástica, hasta llegar a convertirlo en una logomaquia vacía e inútil para la investigación, era lo que más se ejercitaba entre los alumnos. Nada se sabía de las observaciones ni de las experimentaciones que con tanto entusiasmo recomendara Bacon a comienzos del siglo XVII. Las sutilezas lógicas, dice Ramos, eran empleadas en los torneos en que se repetían las eternas disputas sobre los universales, el principio de individuación, la analogía de nombre, lo infinito, etc., y en los que cada cual hacía gala del perfecto dominio del silogismo. Degeneró esto a extremos tales, que llegaban a demostrarse mediante este método las cosas más absurdas y contradictorias que se pueda uno imaginar.36
Notas:
26 Véase Vicente G. Quezada, La vida intelectual en la América Española durante los siglos XVI, XVII y XVIII, Editorial “La Cultura Argentina”, Buenos Aires, 1917.
27 La Imprenta en el Antiguo Virreinato del Río de la Plata, Anales del Museo de La Plata, 1893.
28 José Rosendo Gutiérrez, Datos para la Bibliografía Boliviana, La Paz, 1875.
29 Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de la Poesía Hispanoamericana, Madrid, 1911, T. I, p. 23.
30 A. Korn, Obras Completas. Ed. “Claridad”, Buenos Aires, 1949, p. 65.
31 Véase Guillermo Francovich, La Filosofía en Bolivia, Ed. “Losada”, Buenos Aires, 1945, p. 56.
32 S. Ramos, Historia de la Filosofía en México, Imp. Universitaria, México, 1943, pp. 98-99.
33 Pedro Henríquez Ureña, Historia de la Cultura en la América Hispánica, Ed. “Fondo de Cultura Económica”, México, 1949, p. 41.
34 Medardo Vitier, Del Ensayo Americano, Ed. “Fondo de Cultura Económica”, México, 1945, p. 30.
35 Alejandro Korn, Ob. cit., p. 68.
36 Sobre estos aspectos, consúltese S. Ramos, Ob. cit.
Manfredo Kempff
Ensayo: La filosofía actual en Bolivia
Al empezar el presente siglo —de cuya mitad ya vencida nos ocuparemos ahora— apareció en Bolivia la obra de Mamerto Oyola, La Razón Universal, editada en Barcelona el año 1898 y descubierta por nuestros estudiosos no hace más de una década. El libro, que consta de cerca de cuatrocientas páginas, representa lo más valioso que se haya escrito en Bolivia sobre filosofía en todos los tiempos.
Dejando de lado la posición personal del filósofo, que es un cartesianismo declarado, su lectura nos muestra cómo Oyola llegó a conocer tan profundamente el pensamiento filosófico de todas las épocas y, en especial, el moderno. Descartes, Leibniz, Locke, Hume, Kant, Hegel, etc., son nombres que manejaba con la confianza y familiaridad que sólo se logra mediante el trato permanente e íntimo. De ahí que la lectura de su libro —libro claro, aunque recargado— nos dé la impresión de absoluta seguridad de parte de quien lo escribió. Demuestra que sólo en Descartes se realiza el ideal de una filosofía cristiana, exenta de las aporías que son propias del idealismo alemán —el que no desconoce, sin embargo, su grandeza— así como del empirismo inglés.
Descontada alguna influencia que pudo tener el filósofo en su ciudad natal —Santa Cruz de la Sierra— desde la cátedra, su libro no preocupó ni allí ni en el interior del país. Mal pues se podría hablar de que su enjundioso pensamiento haya tenido alguna repercusión en los pensadores que le sucedieron. Tal vez de no haber sido así los estudios filosóficos en Bolivia habrían corrido mejor suerte.
Después de Oyola aparecen unos pocos hombres que se preocupan por la filosofía, pero no a la manera ni menos con la profundidad con que lo hiciera aquel. Son, por lo general, abogados notables o brillantes políticos. Además, el interés de sus obras está dirigido a problemas que se salen del marco de la filosofía: derecho, política, cuestiones sociales y educacionales, etc. Todos ellos tienen de igual manera una base filosófica esencial y representan una generación que ya ha desaparecido y sin dejar huella doctrinal muy apreciable, aunque sí realizaciones interesantes en el terreno práctico.
La filosofía jurídica y social fue la que cultivaron con mayor eficacia. Luis Arce Lacaze, Daniel Sánchez Bustamante e Ignacio Prudencio Bustillo, publicaron libros sobre la materia.37 Los dos primeros fueron decididos spencerianos; pero sus obras y su actuación significaron una saludable reacción contra el positivismo que, oficializado después de la revolución liberal de 1899 se enseñoreaba en el país. Sánchez Bustamante, especialmente, superó en mucho las ideas de Spencer, sobre todo en el terreno ético y en el de la libre voluntad, idea enlazada con su concepción filosófica de la justicia. El tercero de ellos —Prudencio Bustillo— que, como los anteriores, fue catedrático y tratadista de derecho, aunque positivista en líneas generales aceptaba la intuición bergsoniana, no sin algunas reservas por los peligros que implica abandonar «las sólidas posiciones del positivismo científico». En el problema de los valores morales se mostraba muy cerca del relativismo axiológico. La filosofía política, así como de la historia, fue cultivada con singular talento por Bautista Saavedra, presidente de Bolivia hacia 1920 y brillante catedrático universitario. En su medular obra La democracia en nuestra historia plantea el problema histórico y político a la luz de las más modernas teorías filosóficas y sociológicas con un rigor muy de apreciar en quien fue un político activo y militante. Saavedra conoció principalmente el pensamiento de los tratadistas franceses de los siglos XVIII y XIX, sobre cuyas bases desarrolló sus mejores realizaciones.
Al ocuparnos del pensamiento filosófico actual en Bolivia procuraremos ser objetivos y evitar las apreciaciones personales —hasta donde sea posible— a cambio de una descripción imparcial de nuestro movimiento filosófico presente.
Sólo desde la creación de la Escuela de Filosofía y Letras en la Universidad de La Paz, en el año 1944, existe un centro donde se pueden formar los espíritus que sienten una vocación auténtica por la filosofía y sus problemas. Anteriormente existieron departamentos semejantes en las escuelas normales superiores. Pero por deficiencias docentes y de otro tipo, no cumplieron su cometido sino en el aspecto externo de dar títulos de profesores de estado.
Quien quiera conocer el desarrollo y evolución de las ideas filosóficas en nuestro país tendrá que remitirse al libro de Guillermo Francovich, La filosofía en Bolivia, obra que tiene, entre otros, el mérito de diseñar las distintas etapas por las que ha atravesado el pensamiento boliviano desde la época precolombina hasta nuestros días en una apretada y meritoria síntesis. Francovich, desde hace varios años rector de la centenaria Universidad de “San Francisco Xavier de Chuquisaca”, es un auténtico pensador puro. Fuera de una gran cantidad de artículos y ensayos aparecidos en periódicos y revistas nacionales y extranjeras, cuenta en su acervo con más de media docena de libros que versan, preferentemente, sobre temas filosóficos.38 Entrar a un análisis de los mismos sería tarea difícil. Sobre el filósofo sucrense —nació en la ciudad de Sucre en 1901 y estudió derecho en la misma Universidad, de la que hoy es rector— sólo podríamos decir aquí que es católico y humano. En todas sus obras y ensayos, que resumen una extraordinaria confianza y fe en el espíritu del hombre, descubrimos pensamientos que denotan su claro ascendiente pascaliano y euckeniano. Pero, por sobre todo intento de situarlo en tal o cual posición, Francovich se esfuerza por definirse como un incansable investigador de la historia de las ideas filosóficas en Bolivia. Y, para nosotros, tal vez este sea el más acusado de sus méritos.
Roberto Prudencio es otro pensador boliviano que, desde las cátedras de Estética e Historia del Arte de nuestra Escuela de Filosofía y Letras, la dirección de la revista Kollasuyo, así como en el periodismo, ha expuesto ideas originales sobre temas de su especialidad. Prudencio es, sobre todo, un esteta. La literatura universal y nacional han merecido de su parte enjuiciamientos críticos sumamente interesantes. También, y con bastante acierto, se ha ocupado de temas históricos. Es de lamentar la dispersión de sus escritos que obligan a una difícil búsqueda. El libro sistemático es simplemente desdeñado por el esteta indianista. Por sobre todo, Prudencio es un enamorado del hombre y del paisaje occidental de Bolivia: del colla y del collao.
Representa un tipo en cierta forma opuesto al anterior nuestro director de la Escuela de Filosofía y Letras, Augusto Pescador. Nació y estudio en España, y vive entre nosotros desde hace aproximadamente doce años. Es autor de una Lógica y ha publicado, además, artículos filosóficos en periódicos y revistas del país. Pescador vive en función de lo filosófico. Su orientación —velada a veces— es típicamente hartmaniana. Como que actualmente traduce al castellano El problema del ser espiritual de Nicolai Hartmann. Además de la lógica cultiva Pescador la axiología y es un declarado enemigo de los existencialistas ateos.
Además de Francovich, Prudencio y Pescador, tenemos otros valiosos cultivadores de la filosofía, como Enrique Baldivieso, presidente de la Sociedad Boliviana de Filosofía y brillante catedrático; Humberto Palza, diplomático y periodista que cuenta en su acervo con una buena cantidad de libros y ensayos. Nos interesa especialmente su obra El hombre como método por tratarse de un estudio de carácter filosófico y sociológico en que se plantea el problema del hombre desde interesantes perspectivas y con una gran agudeza.
Humberto Vázquez Machicado, historiador de oficio, merece con sobrada justicia ser considerado dentro del presente informe, ya que además de poseer una sólida cultura filosófica es tal vez el más autorizado conocedor de nuestro pasado cultural. Muchos trabajos realizados en el país sobre el origen de las ideas y las doctrinas filosóficas sólo han sido posibles gracias a su valioso concurso informativo. Sus abundantes trabajos sobre temas históricos y culturales constituyen una apreciable aportación para un futuro estudio sobre la evolución del pensamiento filosófico en Bolivia.
No podríamos dar por concluido el presente trabajo sin dejar señalado el gran interés y la preocupación que últimamente se nota en Bolivia por la filosofía y sus problemas. Ha contribuido en no escasa medida a despertar dicho interés la labor que desenvuelve la Sociedad Boliviana de Filosofía, fundada en 1947, mediante sus actuaciones públicas —disertaciones y conferencias— y discusiones internas. Creemos poder llegar a contar en pocos años más con un grupo de jóvenes, que se están formando en nuestra Escuela, capaces de continuar este movimiento, apenas iniciado, con la seriedad y disciplina que exige la tarea filosófica.
Notas:
37 Luis Arce Lacaze: Filosofía del Derecho (1892); Daniel Sánchez, Bustamante: Principios de Derecho (1905); Ignacio Prudencio Bustillo: Ensayo de una filosofía jurídica (1923).
38 Cf., además de La filosofía en Bolivia: Supay (diálogos filosóficos), Los Ídolos de Bacon, Filósofos brasileños, Pachamama (diálogo sobre el porvenir de la cultura en Bolivia), etc.
Viene de:
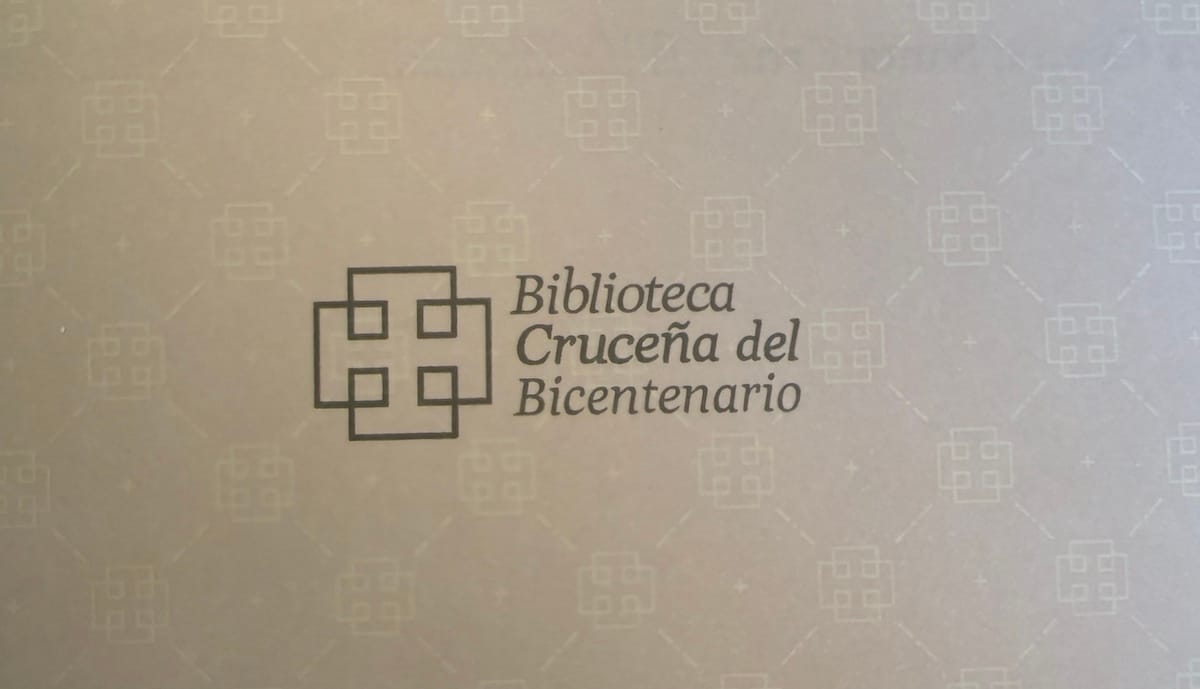
Continúa en:
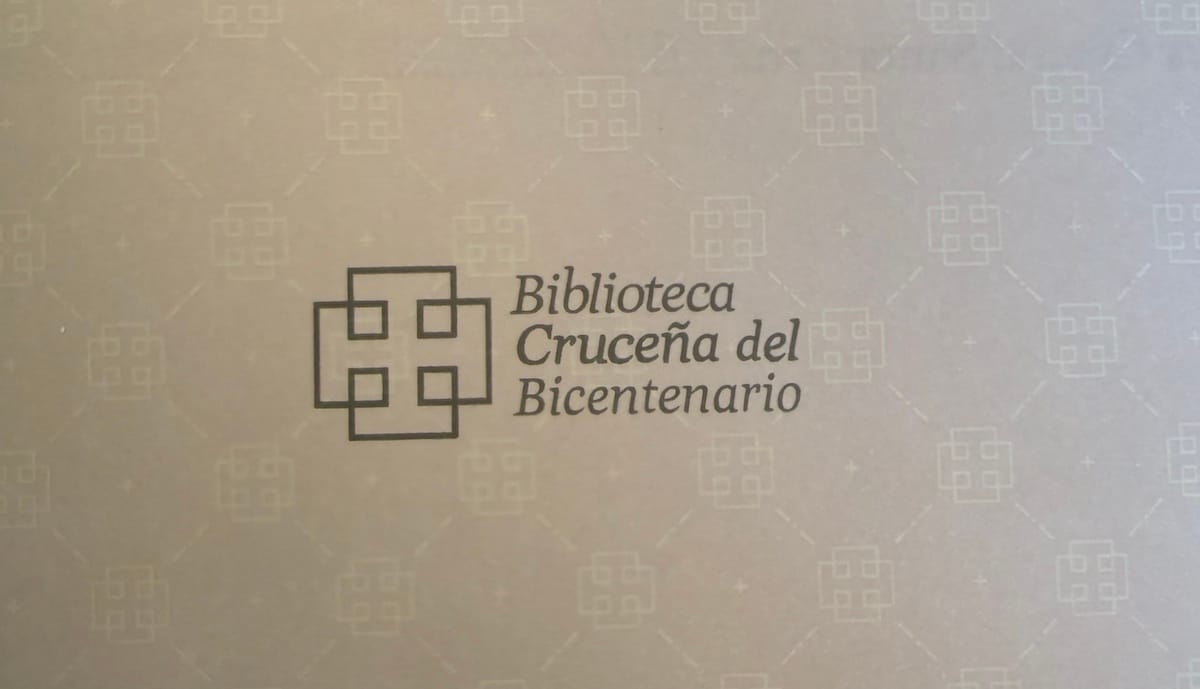

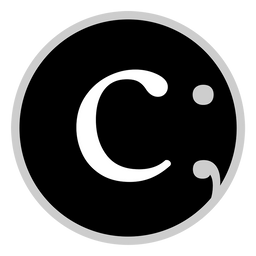

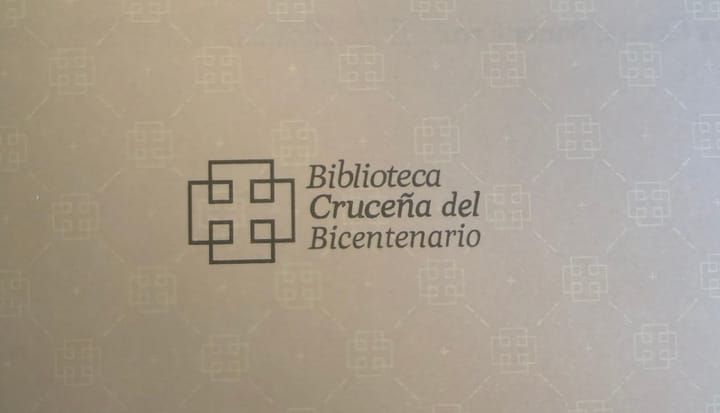
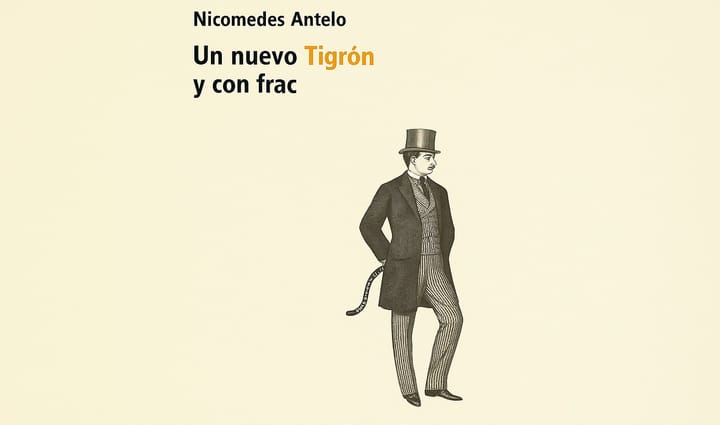

Comments ()