Mamerto Oyola y su Razón Universal, Feliciana Rodríguez y su Historia de Fe
Capítulo 3 de la Antología de Ensayos Cruceños 1825-2025 (Biblioteca Cruceña del Bicentenario)
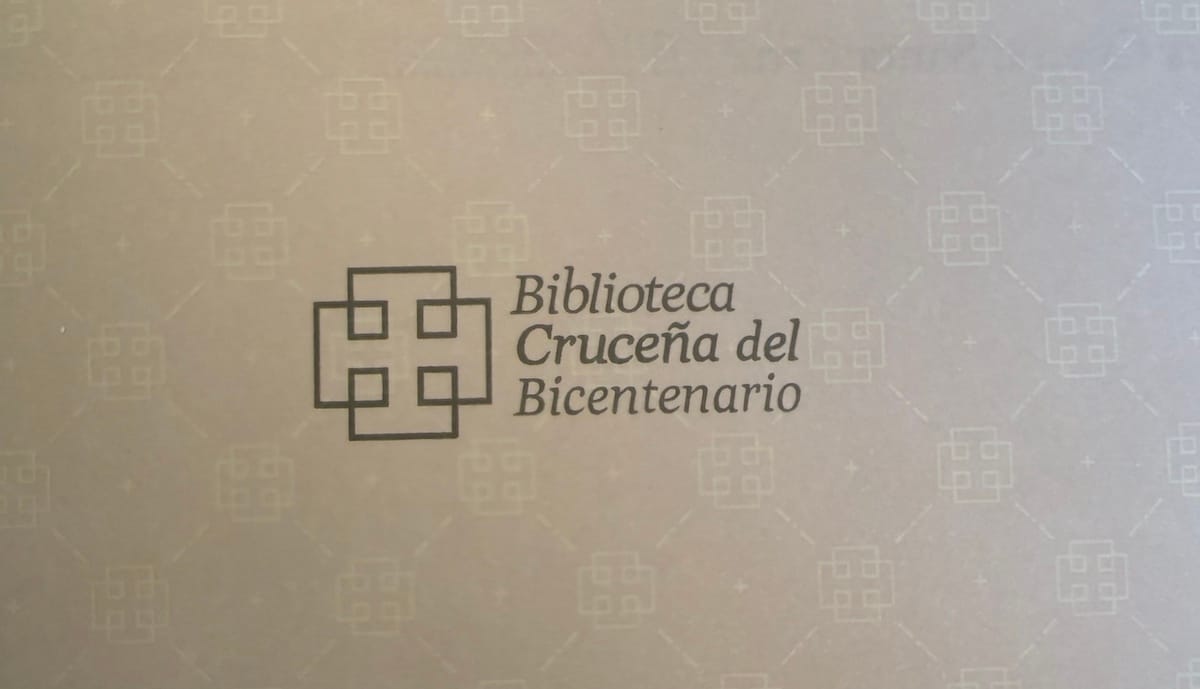
«Amigo de Platón; pero más de la verdad», cierra Plácido Molina. La frase es filosófica, su versión fuente es en latín: amicus Plato, se magis amica veritas. Aunque en latín, es atribuida al griego Aristóteles: puede ser un parafraseo de un párrafo de su Ética a Nicómaco (1,6), donde a su vez parece hacer referencia a una expresión de Platón en el Fedón, quien a su vez escribe lo que aprendió de Sócrates.
La frase, que tiene sus variaciones, fue popularizada en el mundo de habla hispana gracias a Cervantes, quien en 1615 —casi dos milenios después de los griegos— la pone en boca del Quijote12. Algunas décadas después, un Isaac Newton recién llegado a Cambridge anota en la apertura de uno de sus cuadernos13: Amicus Plato amicus Aristoteles magis amica veritas. En ese cuaderno revisaba la filosofía de Aristóteles, y también la de Descartes. En 1738, Voltaire publica sus Elementos de la filosofía de Newton, obra que traduce el mismo año al inglés, y en el prefacio a la edición inglesa repite la frase como guiño literario y para justificar que no es ni cartesiano ni newtoniano.
Voltaire era un tipo muy curioso: escribió, investigó y editó varias obras sobre el amplio espectro de la filosofía. Uno de sus hijos editoriales es la publicación del Anti-Maquiavelo escrito por el rey Federico II de Prusia, cuando todavía era un príncipe joven. Por eso, probablemente, «no cita nunca», como dice Voltaire en el prólogo; a nosotros aquí nos gustan los que citan con tino. La obra de Federico era exactamente igual a la que leímos de Plácido Molina: una contestación capítulo por capítulo de El Príncipe de Maquiavelo. Voltaire las publicó lado a lado en el mismo tomo, justo cuando Federico se acababa de convertir en rey y se arrepentía un poco de la publicación. Luego de su muerte, la historia le puso el apodo de ‘el Grande’ por sus conquistas y su forma de reinar, que de alguna manera seguían más las ideas maquiavélicas que sus consejos de juventud. Entre sus astucias militares podemos decir que fue uno de los transformadores del arte del espionaje, usando la intercepción de correspondencia como estrategia.
Te preguntarás qué tiene que ver esto con la literatura cruceña y Mamerto Oyola-Cuéllar.
Así como podemos escribir párrafos enteros sobre una corta cita, así como Newton y Voltaire se obsesionaban con algunos temas, así como ellos citaban y referenciaban a varios otros filósofos, con esa misma pasión trabajó Oyola el tema de La Razón Universal, un tema de los pesados y de obsesión en la historia filosófica. La obra nació, aunque algunos años después, como contraposición al movimiento igualitario liderado por Andrés Ibáñez. Dice Carlos D. Mesa14:
«La antítesis de los igualitarios se halla en un pensador cruceño, Mamerto Oyola Cuéllar, que formuló sus ideas en un libro que ha quedado en el olvido y que —lo subraya Francovich— es uno de los autores más serios de la filosofía en Bolivia … Si el liberalismo de los igualitarios deviene en socialismo utópico, el de Oyola concluye en la reafirmación “clásica” del orden. El liberalismo debe ser moderador y no radical, es enemigo del jacobinismo y pariente de una verdad suprema que inevitablemente está garantizada por la Iglesia … Basado en que libertad, propiedad y familia, son principios eternos e inmanentes de lo humano, descalifica a quienes pretenden objetar tales verdades. Los socialistas quieren destruir esas bases y subvertir un orden perfecto que es el que garantiza la vida civilizada, es por tanto, concluye, una utopía destructiva … Un sector del periodismo cruceño calificó como “comunistas” a los igualitarios y los satanizó sin tregua, hasta que las fuerzas del Presidente Daza aplastaron a Ibáñez. Oyola, en un plano abstracto, hizo lo mismo, menos con adjetivos y balas y más con razones que lo colocan como el referente más importante del pensamiento conservador boliviano del siglo XIX».
«Ibáñez envió un correo de felicitación a Hilarión Daza, pero este correo y otros, de ida y de vuelta, eran retenidos y suplantados en Samaipata en una verdadera campaña de desinformación destinada a envenenar a Hilarión Daza e indisponerlo contra Andrés Ibáñez, hasta entonces su amigo. La campaña tuvo éxito. Los partidarios de Ibáñez señalan a un tal Dr. Oyola como uno de los autores de la maniobra. Ese Dr. Oyola no puede ser otro que el filósofo Mamerto Oyola».
Mamerto Oyola-Cuéllar lleva así el apellido combinando el de su padre adoptivo, José Oyola, y el de sus padres naturales, José Miguel Cuéllar y Manuela Menacho. Nació en Santa Cruz de la Sierra en 1838 y falleció en 1902. Sobre él escribieron, en sendos trabajos, Manfredo Kempff Mercado, Marcelino Pérez Fernández, José Manuel Aponte. María Feliciana Rodríguez dijo, para resumir en pocas líneas:
«El orador más ilustrado del país, senador cruceño, era un hombre honrado y de corazón. Abogado pobre pero dotado en el más alto grado de la facultad de sentir y expresarse, con todas las galas de lo griego y lo romano».
Desarrollada en la misma época de estos dos, y publicada nada menos que en Barcelona (Imprenta de Salvat é Hijo), esta obra es una de las pocas obras filosóficas ambiciosas, de alcance realmente universal, producidas en la historia de Santa Cruz y Bolivia; según Gustavo Pinto19, «la primera obra de Filosofía en Bolivia»; según Hernando Sanabria20, «hasta hoy el más serio y profundo tratado de la materia que se haya escrito en Bolivia»; según Manfredo Kempff21, «el mejor y más madurado trabajo que se haya escrito en Bolivia sobre filosofía».
Leemos, también, un extracto de la Historia de Fe de Rodríguez Coelho. El título del libro es un juego de palabras entre su historia —María Feliciana tenía el apodo de ‘Fe’— y la historia de su religión, muy católica ella, convertida luego en Sor María de las Nieves. La autobiografía entremezcla su vida, la de su familia, la vida religiosa de su Santa Cruz y la vida política de su tiempo. La figura de Andrés Ibáñez es recurrente: su padre, Pedro Rodríguez, era su rival político, así que él, su madre ‘Micha’ Coelho, y la familia de Fe, fueron perseguidos. Cuenta Fe, hablando de La letra de don Andrés:
«Micha recibió varias cartas por correo; un par de veces, mientras estuvo allí, cartas de sus dos hijos de Buenos Aires. Andrés las abría, como todas las comunicaciones que llegaban del interior de Bolivia, es decir de Sucre, Cochabamba y La Paz. Así se leía las cartas del señor Uriburu y de los muchachos, y tenía la peregrina ocurrencia de ponerles de su puño y letra en sobre color violeta, la dirección «Señora Micaela C. de Rodríguez», y se las enviaba. Micha agradecía a Dios que tuviese sus límites la maldad de Andrés; ya que en papel violeta había visto la orden de no dar más que dos horas de vida a don Pedro donde lo encontrasen. Como se recordará, después de los sucesos de Pororós llegó don Pedro y contaba las peripecias de su fuga por los bosques con su amigo Lara. Micha se mostraba algo incrédula de que Ibáñez tuviera tan malas intenciones para con su esposo, basada en que no había motivo para ello. Al fin un día don Pedro sacó un pliego color violeta: “¿Conoces esta letra?”, preguntó a Micha. “Sí, es de Andrés Ibáñez”. Varias veces había firmado préstamos de dinero que se le hacían al Prefecto Ibáñez, su padre. “Pues lee”, añadió don Pedro; era la sentencia que el cura de Santiago de Chiquitos le había arrebatado al agente ibañista».
12 Parte 2, capítulo 51: Del progreso del gobierno de Sancho Panza, con otros sucesos tales como buenos.
13 C. 1661-1664. Cuaderno publicado luego bajo el nombre de Quaestiones quaedam philosophicae (Certain philosophical questions).
14 Mamerto Oyola y el Club de la Igualdad, publicado en Página Siete y Los Tiempos el 25 de marzo de 2012, La Paz.
15 Capítulo 7, sección 24: Las honras al coronel Romero. Buenos Aires, 1917.
16 Tres versiones de Andrés Ibáñez, Santa Cruz, enero de 2024.
17 The Man Versus The State, The New Toryism, 1884.
18 The State as an Immoral Teacher, 1891.
19 Presentación a Los Cambas: Una nación sin estado, de Sergio Antelo Gutiérrez. Editorial El País, Santa Cruz, 2017.
20 Breve historia de Santa Cruz, capítulo 11. Santa Cruz, 1961.
21 Vida y obra de Mamerto Oyola, Capítulo 1. Revista de la Escuela de Filosofía y Letras Kollasuyo, La Paz, 1952.
Autora: María Feliciana Rodríguez
Libro: Historia de Fe
Capítulo 4: Una joven cruceña
Sección 4.55: Un muerto anónimo
Retrocede esta relación al año 1871, para narrar un suceso que aconteció tal vez hacia abril. El señor Obispo vivía al frente cuando fuerzas traídas por los revolucionarios, coronel Pinto y el recientemente graduado Dr. Andrés Ibáñez, sitiaron la plaza de Santa Cruz para obligar al prefecto Escalante, al comandante general y oficialidad a entregar el cuartel. Como era habitual en estas revueltas, se amontonaban ladrillos en la ventana y puerta que daban al balcón sobre la plaza, para impedir una bala perdida. Hacía días que las fuerzas del gobierno resistían el sitio. Una mañana, desesperados sin provisiones, empezaron a tirar desde las torres de la Catedral para matar a los centinelas de las esquinas de entrada a la plaza. Don Pedro tomó su anteojo para ver las operaciones de los sitiados por las troneras de las murallas provisorias de la ventana. Micha peinaba a Fe cerca de la ventana, frente a la casa del señor Obispo. Por esa calle acababan de llegar a esa esquina varios curiosos; un sastre y un peón componiendo su «ojota» (calzado, usuta), que había dejado en la otra esquina el carro en que había traído algo al mercado, para venir a ver en qué paraban los tiros. Serían las siete de la tarde.
Don Pedro, sin dejar de mirar, le dice a Micha: “Diles a esos curiosos y al centinela que se aparten de la esquina, porque preparan una puntería para acá”. ¡Con qué urgencia y temor les suplica Micha que se apartaran de allí, por las razones dichas! El centinela, viendo que era ella la que hablaba, corre atravesando la calle a guarecerse tras la pared que estaba al cruzado; corren tras él el sastre y el peón. Se salvan el centinela y el sastre, se oye la descarga, cae el peón sobre un montículo de terreno baldío. “Ven”, dice Micha, “ve cómo el peón se ha caído de miedo”. “¡Qué miedo!”, dice don Pedro, “si es que la bala ha rebotado sacando astilla de la vereda y ha ido a herirle en el cuello. ¿No ves la sangre?” “¡Señor Obispo, un hombre se muere!”, gritó Micha, y repitió su llamado. Precisamente contra esa ventana estaba la cama del señor Obispo. Abrió el Obispo su postigo para que Micha lo viera dar la absolución al herido, que no había dado más señales de vida. Don Pedro creía inútil la ayuda espiritual de Micha. Poco después uno de los curiosos, andando en cuatro pies, lo arrastró de allí hacia del cementerio, hasta la media cuadra donde ya lo pudieron alzar.
Al ver que un inocente había pagado con su vida capitularon los de la plaza, dejando el Gobierno al coronel Pinto. Don Pedro esquivaba aparecer en público, para conservarse libre de los compromisos de estos ambiciosos.
4.56: El asesinato del presidente Morales
En 1872, durante un banquete en la Casa de Gobierno en La Paz, un joven coronel acalorado, sobrino del presidente don Agustín Morales, no pudo soportar el desprecio que el presidente le había hecho en las libaciones del banquete. Sacó su revólver y despachó al tío, que lo había favorecido y educado desde su niñez... al otro mundo.
Hermosinda Castro, la joven del barrio recogida por doña María Rodríguez y su esposo el Dr. Castro, estaba dotada de la «doble vista». Recordando de dormir su siesta, vio cabe la hamaca un militar alto, con bigotes, algo moreno y vestido de paño azul con palmas bordadas y cordones en el pecho. Y dijo a su familia, como acostumbraba hacerlo en estos casos: «Veo un militar... etc. etc.» Un militar así no lo había en Santa Cruz; vestido así, sólo el Presidente de la República. Y cabalmente, los diputados y senadores de las familias vecinas reconocían que, en efecto, eran los rasgos del coronel Morales. Pocos días después llegó la noticia.
Como consecuencia, uno de los más dignos, honrados y cultos ciudadanos, el Dr. Rafael Peña, terminaba su mandato de prefecto. Fe, en representación de su mamá, fue al funeral acompañada de la Diego. El Dr. Peña encargó a un sacerdote profesor del colegio la oración fúnebre; el cual comparó el hecho con la muerte de César por su sobrino: «Y tú también, Bruto». Al regresar, se acercó la Diego a la niña y le dijo: “Mi amita, bien merecido lo tiene, y bien muerto está” “¿Por qué, doña María?” “¿Pues no lo trató de bruto delante de tanta gente?” “No está bien, era su sobrino y no se sabe esa circunstancia”. “¡Cómo no!, si dice el predicador que le dijo «y tú también, bruto»?" Fe había entendido la historia y se dio cuenta de que su pueblo no estaba hecho para golpes de historia.
4.57: La candidatura de Peña
Pues a esto llegamos. Era necesario elegir presidente de la nación y brotaron las candidaturas en Sucre y La Paz. El comercio presentó la de Adolfo Ballivián, hijo del vencedor de Ingavi, que estaba en París y de quien esperaban honradez, desprendimiento cívico y altas miras.
Otra se presentó a las ambiciones de «la cholada» o populacho: la del Dr. Casimiro Corral. El general Rendón tenía también partidarios y los benianos deseaban a don Quintín Quevedo. Así estaban divididos los pareceres.
Los notables de Santa Cruz se reunieron en Asamblea; formaron un partido y todos querían poner al Dr. Peña a la cabeza. Pocos se oponían, tal vez uno solo: era su anciano pariente y amigo don Miguel Chávez, que tenía cerca de un siglo. “Si eligen a Peña, tan caballero, tan honrado y tan querido, nuestro partido caerá…". “¿Y por qué?”. Estrechado ya, se limitó a decir “porque es la cuarta generación”.
Todos recordaron la historia de ese mandatario Flores, en los últimos años de la Colonia. Se había apoderado, tal vez para el erario público, de los bienes de la Iglesia; amenazado por el señor Obispo con la excomunión, no cedía en su capricho. Su mujer, arrodillada y llorosa, le rogaba se sometiera. No señor; se dejó excomulgar «hasta la quinta generación». El resultado fue parecido a la maldición de David a Joás: todos los varones eran desgraciados bajo varios conceptos, de espíritu, de cuerpo o de fortuna; las mujeres de la familia eran pobres, santas, dignas y enfermas. Ellos nada estimados, ellas sí. La madre de este Peña era una Flores.
No hicieron caso de don Miguel y éste se resignó. Esta asamblea trabajaría por la candidatura de Ballivián. Cuatro comerciantes eran los principales en esta determinación, como amigos del candidato: don Domingo Peredo, don José Lino Torres, don Lorenzo Arano y don Pedro.
En los boletines de presentación del candidato, con su retrato y méritos hicieron los demás comerciantes poner a don Pedro a la cabeza de la lista. No agradó mucho a él este honor, pues no tomaba nunca la política con gran entusiasmo, pero se resignó a la fuerza de los hechos. Fe se entristeció todavía más, porque presentía que era llevar el nombre de su padre a vanguardia, para exponerlo a las iras del contrario. Micha adornó este prospecto y lo colocó sobre el piano.
4.58: Andrés Ibáñez
Este contrario resultaba Andrés Ibáñez, con otros Ibáñez que habían levantado la candidatura de Corral. El doctor Andrés, con otros abogaditos salidos de las filas «del pueblo», es decir del cholismo, eran los líderes que, recomendando la candidatura en los clubes y en las plazas, llevaban sus entusiasmos sobre «la división de las fortunas» en beneficio del pueblo. Predicaban la Revolución Francesa; Santa Cruz purificada por el «bautismo de sangre» de La Comuna; «abajo los ricos» y el socialismo, con toda la pérdida de los respetos a la moral.
Por lo pronto, el caudillo de este «partido cruceño», para ubicarlo en sus vías, había raptado a una joven de buena familia; cuyos padres, llenos de vergüenza y dolor, suplicaron a Ram, penitenciario de la catedral, que fuera con todos sus poderes eclesiásticos en busca de las ovejas descarriadas. Consiguió casarlo: ya quedaba remediado este entuerto. Pero entre los collas no faltaban quienes levantaran a los otros inofensivos candidatos. Más, cayó sobre ellos la pluma del doctor Vaca Díez en versos como éste:
«Yo Marianitui Quevedo
Candidatura escribir,
De Corral empleo querer
De Rendón apamullir.»
Necesario es consignar estos antecedentes para comprender el porqué de la persecución que veremos sufrir a don Pedro y su familia.
Como en otras ocasiones, don Pedro escribió cartas a su parentela de los campos para pedir sus votos a favor de su candidato. Sótero, por el ambiente favorable a su «modo de ser», ¡se gloriaba de reservar su voto para Corral! Amargo debía ser esto a su hermano, y después a él mismo.
Autor: Mamerto Oyola
Libro: La razón universal
Prólogo
Después de vencer contradicciones y dificultades que suelen sobrevenir en el curso de trabajos y esfuerzos de concentración poderosa, para realizar los anhelos del espíritu, he resuelto dar publicidad a mis ideas, a fin de que la juventud, en su ascensión continua hacia la verdad, inspire las suyas en el conocimiento de “La Razón Universal,” a la que genios de primer orden han consagrado sus altas facultades. — He pensado que esa famosa doctrina, tan elevada como consoladora, expuesta en lenguaje metafísico, obscuro las más de las veces, aunque lleno de entusiasmo como el de los profetas, debe hacerse conocer mediante una exposición clara que traduzca fielmente las ideas fundamentales que la constituyen. — Seguiremos en la exposición el camino trazado por el genio luminoso de Descartes, que echó las bases del espiritualismo más profundo que jamás hubo existido; seguiremos ese método que vislumbró Platón, pero que estaba reservado a la gloria de Descartes fundar definitivamente. — La fe inquebrantable en las nociones fundamentales de la Razón que profesó la filosofía del siglo XVII, al propio tiempo que la observación psicológica, destruye por su base todo escepticismo, panteísmo, materialismo o positivismo.
Examinaremos el origen, la naturaleza y el valor objetivo de las ideas a priori de la Razón, cuyo conocimiento pertenece a la metafísica que trata de la esencia de las cosas. Cuando la verdad brote con el carácter de evidencia, de certidumbre lógica, y la Razón brille como el principio que constituye el orden universal, como la fuerza creadora de toda realidad y de todo conocimiento, entonces veremos que ella es la manifestación de Dios en el mundo, que es la sabiduría infinita, el verbo de Platón, príncipe de la filosofía, a quien maltratan los que no alcanzan a penetrar donde subió el profeta pagano; a quien el Verbo eterno antes de su encarnación se reveló, según San Clemente de Alejandría, San Justino el mártir y San Agustín, como se había revelado a los profetas hebreos.
Reconocida la independencia, autoridad y soberanía de la Razón que se muestra en la inteligencia humana, que constituye su esencia como la esencia del mundo físico, preconizaremos su libertad en la esfera especulativa de la ciencia, sin restricción ni cortapisas: los dogmas revelados están fuera de su dominio; no puede decretarlos, ni suprimirlos, ni inventar cultos; el cristianismo se propone abrir al hombre el camino del cielo: su poder espiritual y moral no puede convertirse en temporal ni político: la filosofía es hija de la reflexión: la religión vive de misterios, de fe, y desciende por la tradición: ambas tienen por objeto las ideas que son el principio y la esencia de las cosas; pero la una no está subordinada a la otra; son independientes. Independizada la Razón de la autoridad de Aristóteles y de la Iglesia, fueron proclamados soberanos sus derechos en la esfera de la especulación pura. Haremos notar que esos derechos descendieron de la teoría a la práctica después de supremos combates, y que triunfaron definitivamente en el gobierno de las nuevas sociedades, que es el gobierno del moderno derecho y de la libertad. — Examinaremos en seguida la teoría de Locke y el escepticismo de Kant, el más profundo y el más sabio que registra la Historia: sus teorías se han esparcido y han dominado en las ciencias, en la literatura y en todos los ramos del conocimiento. El pensador de Koenigsberg creó la filosofía escéptica, que reduce todo saber a estériles concepciones, a ese formalismo subjetivo, tan pernicioso, que debía producir más tarde el idealismo objetivo de Hegel que ha proclamado el ateísmo más descarado: lógico, inflexible, desenvolvió con la sutileza del genio que domina un siglo los gérmenes que contenía la doctrina del maestro. — Kant no negó el ser, la substancia, a Dios; pero declaró que esa idea no podía adquirir certidumbre científica, que era el “bello ideal” del pensamiento puro. — Para él sólo existe la idea, y detrás de ella el ser inaccesible: para Hegel, el ser y la idea son idénticos: el pensamiento es el ser; es decir, Dios, la naturaleza y el hombre, donde adquiere conciencia de sí: el hombre es la más alta glorificación.
Una doctrina levantada por el esfuerzo gigantesco de genios superiores no se borra fácilmente: el tiempo, que se encarga de rectificar los errores, ha venido después a demostrar la falsedad del sistema de la identidad absoluta: para la filosofía francesa, Dios es el ser infinito que se revela al mundo por sus ideas, por la Razón; para el panteísmo alemán, Dios no es más que el pensamiento infinito, absoluto, la noción eterna de Schelling, la substancia de Spinoza, la idea de las ideas de Hegel. — Exponer una teoría con la claridad posible, la teoría de “La Razón Universal,” haciéndola descender de la región abstracta invisible, para ofrecerla a la juventud estudiosa en lenguaje claro, es tarea propia del hombre que hace del conocimiento un verdadero culto. — Además, la doctrina de “La Razón Universal” es el problema fundamental de la ciencia. — Si se niega el valor real de sus principios, desaparece toda ciencia cuyo carácter es la de tener por base ideas absolutas, leyes eternas y universales: suprimiendo lo absoluto desaparecen Dios, el alma, y, por consiguiente, la vida futura, la moral universal, y con ella toda idea de deber, de justicia, de libertad y de derecho. — Si se admite la Razón escéptica de la escuela idealista se llega al mismo resultado; porque el Dios de Hegel es la idea de las ideas cuya esencia es el pensamiento absoluto, un pensamiento sin sujeto pensante, un puro nada ¿qué viene a ser la Historia, la libertad, la inmortalidad, el Estado en el sistema hegeliano? La historia es el espíritu universal desenvolviéndose en el tiempo; es la Razón divina gobernando a los pueblos, pero una Razón sin conciencia de sí misma, un espíritu divino que es todo y es nada: es todo, porque es la substancia general de todas las conciencias y de todas las existencias, y nada, porque no tiene conciencia de sí misma, sino en el espíritu del hombre donde se reconoce como Dios. La libertad está suprimida de hecho porque la sacrifica el Estado, que es la idea absoluta realizada, que se desenvuelve fatalmente elevando a los pueblos a su más alta fortuna. — En la eterna evolución de la idea los individuos son modos, formas pasajeras; la sociedad es todo. — ¡Y sin embargo, en política habla de la libertad en términos magníficos!
Despojar estas doctrinas del velo sutil que las cubre, revelar su error fundamental, popularizando y conjurando las nubes del fatal idealismo que tantos males ha causado en el orden científico, moral y religioso, es tarea que al propio tiempo que restablece la fe en las nociones de “La Razón Universal,” devuelve la esperanza, la idea consoladora de un Dios de personalidad infinita que derrama la vida, la luz y la fuerza en el orden maravilloso de sus creaciones. “La Razón Universal” se halla borrada, suprimida de los sistemas panteístas, sensualistas y materialistas. Esparcir luz en el conocimiento de la noción más sublime, de la Razón, que es la palabra de Dios, su palabra viviente, es el objeto cardinal del presente trabajo que dedico, como testimonio del acendrado cariño que le he profesado siempre, al insigne publicista, Doctor Antonio Quijarro, cuyos sentimientos, fundados en la pureza del corazón, le hacen digno de vivir en los recuerdos de sus amigos.
Santa Cruz. — Octubre de 1896.
Viene de:
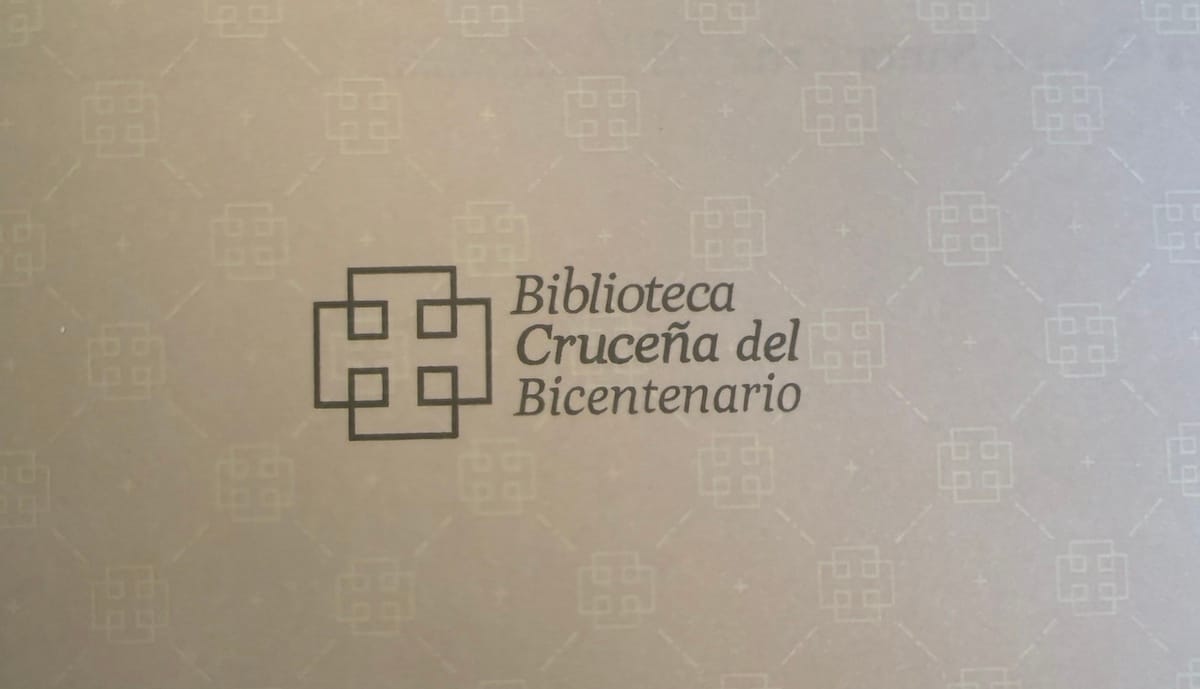
Continúa en:
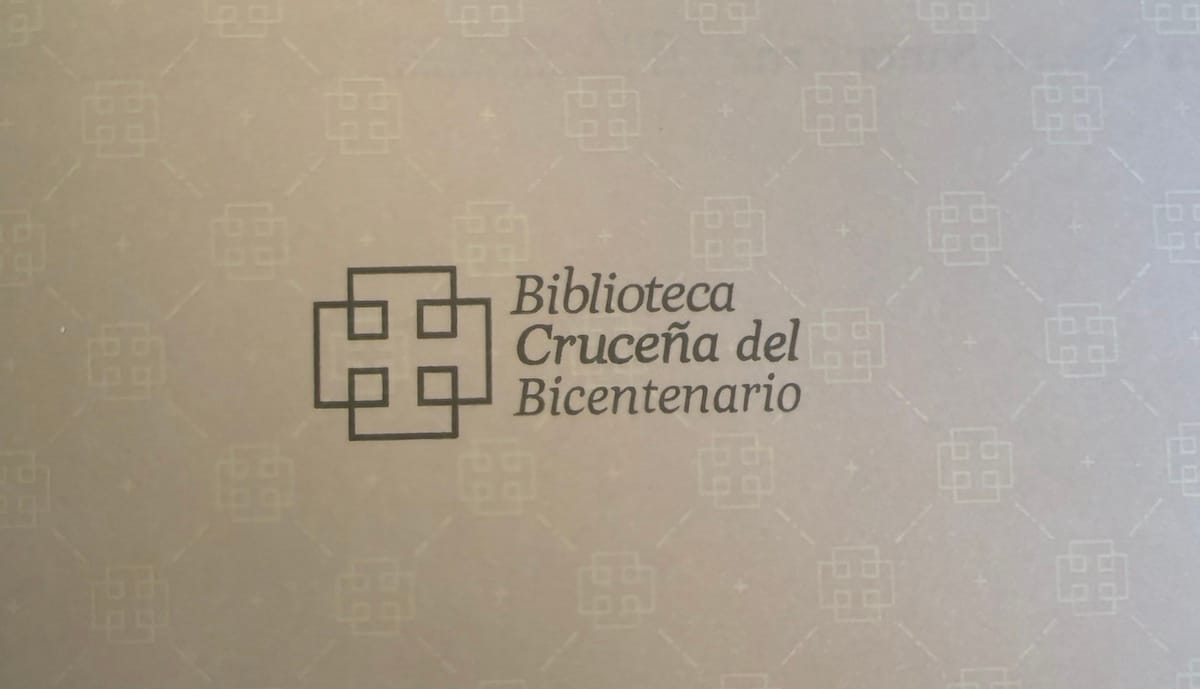

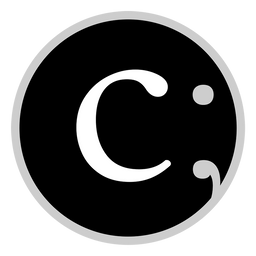
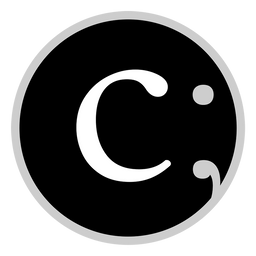
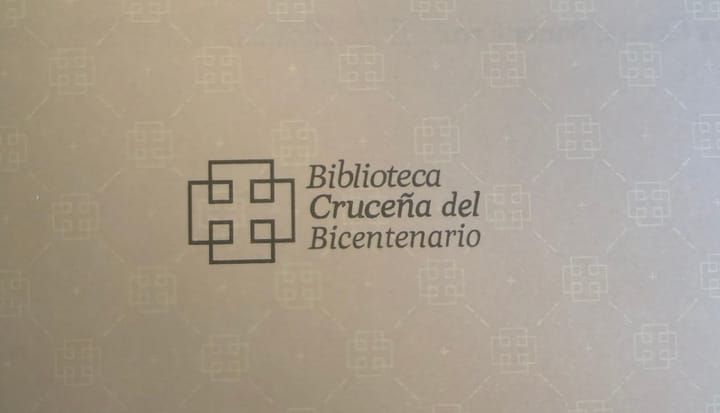
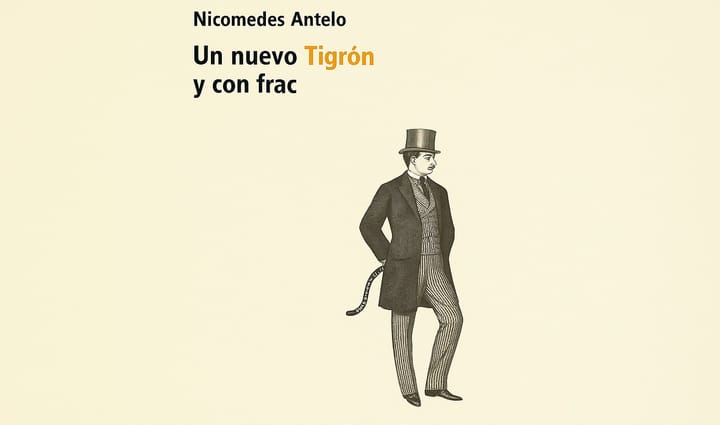

Comments ()