Leonor Ribera Arteaga: Estudio sobre Pedro de Arteaga
Capítulo 10 de la Antología de Ensayos Cruceños 1825-2025 (Biblioteca Cruceña del Bicentenario)
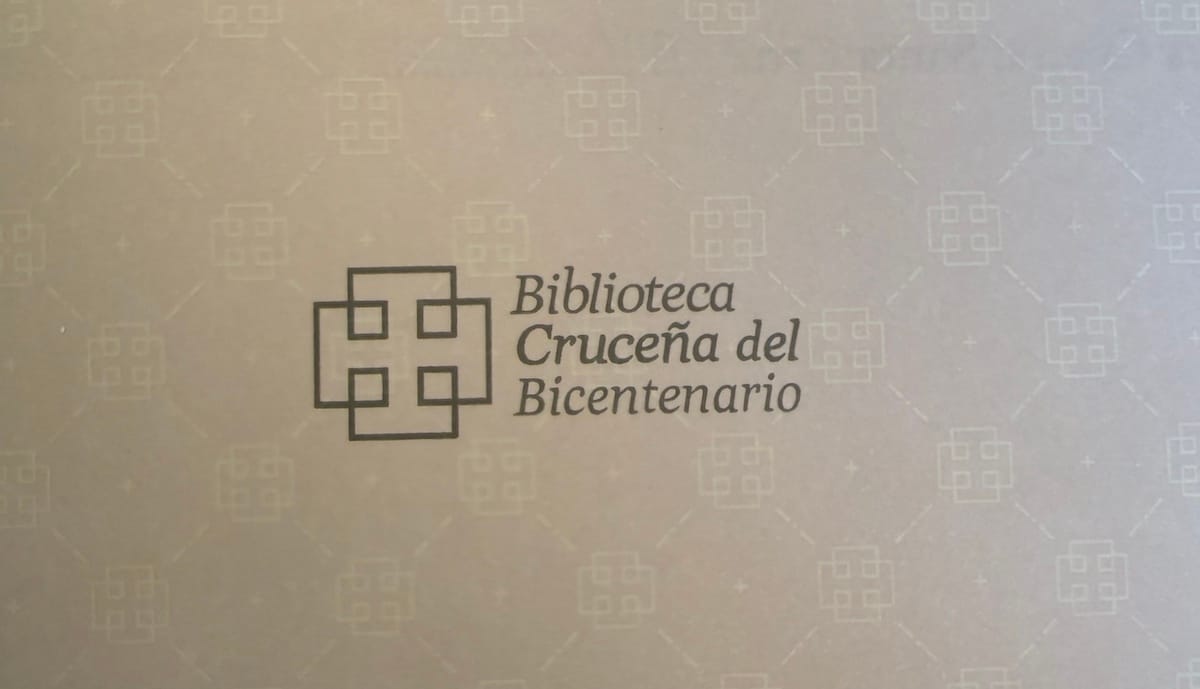
Continúa don Hernando Sanabria con una especie de crónica contando las tentativas cruceñas de llegar al Paytití, la llegada y la salida de los jesuitas, y lo que vino después en el tan anhelado Moxos. Toda la primera parte está destinada a la Amazonia, la segunda a la Chiquitania, la tercera a la Chiriguania, la cuarta a Yapacaní y el Ichilo. De la primera destaca el título de una sección del capítulo 9: Separatismo in Texas way, que cuenta lo sucedido en el Acre — nos reservamos el derecho de seguir ese camino más adelante.
Por el momento toca seguir la herencia de Ñuflo, al estilo de don Hernando, con una crónica. O hablando sobre una crónica y el cronista. Eso es lo que dirige H. S. F. en la colección Cronistas cruceños del Alto Perú Virreinal, edición conmemorativa del cuarto centenario de la fundación de Santa Cruz de la Sierra, publicada por la UAGRM en 1961 (como el extracto anterior, también impreso en la Imprenta López de Buenos Aires).
Sanabria Fernández es el compilador y prologador de la antología, en la que también escribe uno de los ensayos, sobre Diego Felipe de Alcaya. Germán Coímbra Sanz escribe sobre Lorenzo Caballero, Marcelo Terceros Bánzer sobre Alonso Soleto Pernia, Leonor Ribera Arteaga sobre Pedro de Arteaga. Lucio Peñaranda y Herminio Pedraza ilustran la edición.
Leemos nosotros Arteaga’s way: a Arteaga sobre Arteaga, y a Arteaga dentro de Arteaga, haciendo una picardía a la restricción de no publicar nada que tenga más de doscientos años, como hicieron los cruceños con las leyes reales cuando los jesuitas dominaban Moxos.
Anyway, antes de entrar a la crónica, y como complemento, vale la pena aclarar eso de las fundaciones, traslaciones y fusiones de San Lorenzo y Santa Cruz. Así lo resume Paula Peña Hasbún en La permanente construcción de lo cruceño70:
«Santa Cruz de la Sierra se constituyó –como el resto de las ciudades españolas– en centro de poder, desde donde se dirigía las actividades económicas y, en este caso específicas, de descubrimiento y de colonización.
Además de Santa cruz de la Sierra, se fundaron otras ciudades en la zona, como Santo domingo de la nueva rioja (1557) a orillas del río Parapetí, La Barranca (1559) a orillas del río Grande, Santiago del Puerto (1592) y San Francisco de Alfaro (1594), que no sobrevivieron a las condiciones climáticas, y fundamentalmente al ataque de las naciones nativas hostiles.71
En 1590, Lorenzo Suárez de Figueroa, gobernador de Santa cruz de la Sierra, fundó una nueva ciudad, más cercana a la zona andina: San Lorenzo de la Frontera72, en la margen derecha del río Grande o Guapay, con el principal objetivo de contar con una población que se encuentre a la vez en una ubicación intermedia entre Santa Cruz de la Sierra y La Plata (Vázquez Machicado, 1988/I: 29), y más al norte de la zona de dominio chiriguano. Quedaba muy claro en las capitulaciones de la fundación de San Lorenzo, “que si hallase después mejor sitio, no se entienda ser una nueva población, y así quede con los mismos privilegios” (Vázquez Machicado, 1988/I: 31).
Así, en 1591, se trasladó a la margen izquierda del río Grande o Guapay, a un lugar conocido como Cotoca y en 1595, a la Punta de San Bartolomé, en la margen derecha del río Piray, lugar que ocupa Santa Cruz de la Sierra en la actualidad.
La situación de Santa Cruz de la Sierra en Chiquitos no era nada favorable: los informes de los gobernadores Juan Pérez de Zurita, en 1571, y Lorenzo Suárez de Figueroa, en 1586, hacían referencia a la escasez de agua en la zona y a las malas cosechas como la principal causa de muerte, fundamentalmente en los niños. Desde la fundación de San Lorenzo, se hicieron esfuerzos por trasladar Santa Cruz de la Sierra hacia el oeste. El empobrecimiento crónico de la ciudad, la lejanía y los constantes ataques llevaron a considerar la necesidad de trasladar la ciudad a un lugar que ofreciera mejores alicientes de vida (Vázquez Machicado, 1988a: 58), lo que retrasaba el traslado eran las esperanzas de encontrar las minas de Cháves y el mítico Moxos. Sin embargo, las “entradas” descubridoras efectuadas con este fin solo traían noticias de tierras fértiles y abundancia de ríos, montes, caza y pastos73, que eran lo suficientemente estimulantes para mantener a Santa Cruz de la Sierra en Chiquitos y retrasar su traslado.
Finalmente entre 1601-1604, los cruceños dejaron Chiquitos y se trasladaron a Cotoca y en 1621, bajo la administración del gobernador Nuño de la Cueva, los vecinos “opinaron en forma unánime sobre la imprescindible necesidad de que Santa cruz de la Sierra sea trasladada a San Lorenzo y forme con ella una sola ciudad” (Vázquez Machicado, 1988/I: 66; UAGRM74, 1977: 170). A partir de ese momento, ambas ciudades se fusionaron y constituyeron una sola. El núcleo Santa Cruz de la Sierra-San Lorenzo fue el único capaz de sobrevivir y perdurar, convirtiéndose en la única ciudad y provincia del mismo nombre75.»
Don Leonor era nieto de Felipe Leonor Ribera Leigue, autor de la letra del himno cruceño; Ribera Arteaga compuso el himno de la Universidad Gabriel René Moreno, y cuenta Gilberto Rueda, que «en 1938, el decano de la facultad de Derecho, Rómulo Herrera Justiniano, junto a la cabeza de la Federación de Estudiantes, Leonor Ribera Arteaga, empezaron una campaña para la reapertura de la universidad con plenas facultades, frente a la Convención Nacional, reunida aquel año y frente al presidente Germán Busch. La campaña dio resultados positivos».
Ribera Arteaga nació en 1906 en Santa Cruz, donde falleció en 1984. Realizó varias gestiones diplomáticas por el departamento, donde ejerció como catedrático y abogado, donde hizo ensayo, biografías, periodismo, poesía. Ministro de la Corte Suprema, miembro de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, en sus boletines publicó una gran cantidad de artículos, los que, sumados a sus libros, no se borran de la memoria cruceña. Uno de los más sobresalientes es aquel en que da legitimidad a ese proceso al que ahora acudimos cada ciertos años, por el mismo motivo desde hace más de un siglo: el cabildo. El Cabildo Abierto como institución histórica y de derecho natural. Antecedentes y conclusiones fue publicado en un newsletter de la SEGHSC en 1951.
Diez años después y una revolución de por medio, publica esto. No hay que olvidar que entonces Santa Cruz de la Sierra tenía todavía menos de cien mil habitantes, quizás alrededor de setenta mil; y observe el lector con qué se soñaba. Hay un sinnúmero de análisis que observan a posteriori las causas del explosivo crecimiento cruceño desde la década de 1950; pero hay algo transversal en todos los textos a priori, una curiosidad psicológica que no es menos importante: incluso cuando era pobre, incluso cuando era chica, Santa Cruz siempre se la creyó.
70 Capítulo 2, subcapítulo 1: La ciudad y la provincia. Fundación PIEB, 2003, La Paz.
71 [Nota de P. P. H. a su texto: Finot (1978), Vázquez Machicado (1988) y Sanabria (1966) hacen una relación de estas fundaciones. En muchos casos su ubicación no está definida, ni se han realizado excavaciones arqueológicas en los sitos por ellos señalados para su confirmación.]
72 [Nota de P. P. H. a su texto: Llamada indistintamente San Lorenzo de la Frontera, San Lorenzo el real de la Frontera, San Lorenzo de la Barranca.]
73 [Nota de P. P. H. a su texto: Probablemente las entradas efectuadas llegaron hasta las lagunas de La Gaiba.]
74 [Nota de P. P. H. a su texto: En las Actas capitulares están publicadas todas las opiniones de los vecinos del cabildo, y de los padres jesuitas respecto al traslado y fusión de la ciudad.]
75 [Nota de P. P. H. a su texto: Hasta 1810, se utiliza el nombre de San Lorenzo para la ciudad capital, aunque también aparece en algunos documentos el nombre de Santa Cruz de la Sierra.]
76 Ñuflo de Chaves, Mamerto Urriolagoitia y el Infierno Verde, 27 de febrero de 2024, El Deber, Santa Cruz.
77 Cátedra René Moreno, 31 de mayo de 2024, El Deber, Santa Cruz.
Autor: Leonor Ribera Arteaga
Ensayo: Estudio sobre Pedro de Arteaga
Hay un pueblo en el centro de Bolivia, un tiempo llamado San Lorenzo el Real de la Frontera y hoy definitivamente Santa Cruz de la Sierra, que desde la Colonia viene cumpliendo el destino histórico que le señalan sus nombres simbólicos: no para marcar adversas divisiones o diferencias, sino para ser más bien punto de atracción, de contacto y de influencia, baluarte de la paz entre hermanos y vecinos, nexo de unión, cruce de sangres, culturas y civilizaciones, bajo el signo universal y sagrado del amor.
“Vale un Potosí”, se ha dicho, para ponderar, sobre todo, las maravillosas riquezas de aquella célebre ciudad que erigiera el virrey don Francisco de Toledo en lo alto de los Andes bolivianos; desdoblando esa misma frase, para aplicarla a Santa Cruz, en igual sentido, bien podría además agregarse: vale un corazón, para significar, por otra parte, los grandes atributos morales de este pueblo que fundó el capitán don Ñuflo de Chaves; su modo sentimental y soñador, hasta el romance, el madrigal y la leyenda; a la vez que su ejemplo de audacia, de heroísmo y de abnegación, vueltos cantar de gesta en innumerables hazañas por ideales puros y elevados.
En Santa Cruz, sin duda alguna, alma y tierra forman una armoniosa unidad. Ambas concentran, respectivamente, los más extraordinarios valores en función y en potencia, con tal magia de belleza, de encantamiento y de misterio, que se ha llamado a nuestro pueblo la tierra de promisión.
Semejante suma de dones y virtudes, han hecho de Santa Cruz de la Sierra, el punto de partida, la capital de la historia, la geografía y la sociología de Bolivia.
Baste referirse, para demostrarlo, al hondo significado de nuestras tradiciones sobre el Paytití, el Gran Moxo o Imperio de Enín, El Dorado, etc.; al establecimiento de misiones evangelizadoras; a la reducción de tribus salvajes; a la defensa de las fronteras; a la fundación de ciudades; en fin, a la conquista, exploración y colonización del Oriente Boliviano por los cruceños, todo a la manera de los mitos epónimos y las gallardas empresas de la madre ibérica.
Esencia de la Patria y esencia de Hispania, Santa Cruz de la Sierra nos recuerda por sus titánicas proezas, la exclamación patética de Alfonso el Sabio: “Ay España. Non ha lengua nin engeño que pueda cantar tu bien.”
El cronista cruceño Pedro de Arteaga
Las cuatro Relaciones que se publican en el presente libro, corresponden a la primera mitad del siglo XVII y pertenecen a autores criollos nacidos en Santa Cruz, según se cree fundadamente, y como se demuestra en los respectivos prólogos de cada una de ellas. Tratan esas Crónicas sobre algunas de las más importantes manifestaciones del espíritu y la acción de Santa Cruz dentro del régimen colonial español, y sobre sus ingentes riquezas y posibilidades, todo lo cual le han dado, repetimos, la más variada fama, ora de un reino fabuloso y romántico; ora de una ciudad capitana de conquistas, gallarda y valerosa; ora de un crisol de razas, llamado a fundir, más tarde, en nuevos moldes, redimida y unida, la Patria Boliviana.
La Crónica de Pedro de Arteaga, obtenida en copia del Archivo Nacional de Sucre, y de la que nos ocuparemos sumariamente, titula en síntesis: Relación de todo lo que en el viaje de socorro, el Sr. Gobernador Martín de Almendras, vino a dar al cacique Cuñayuru. Lleva fecha de 10 de agosto de 1607, en Cuñayuru, pues el nombre de los caciques se identificaba con el de los lugares en que ejercían dominio.
Una breve referencia sobre Martín Almendras Holguín. Según Enrique Finot, era «vecino y encomendero de Charcas y la Audiencia le había nombrado para sustituir a Mate de Luna, en su ausencia, como gobernador interino de Santa Cruz»78.
Son todavía escasos los datos que se conocen sobre el cronista cruceño Pedro de Arteaga, y no muy concretos, por otra parte, los relativos a su nacimiento y filiación. Empero, es de presumir que sea oriundo de Santa Cruz por varias intervenciones suyas en actos oficiales de la vida administrativa y política de nuestra ciudad, posteriormente a su fundación el 26 de febrero de 1561.
Conforme consta de documentos que ha sido posible consultar, pueden anotarse sobre nuestro personaje los antecedentes que enseguida se indican.
En 1602, con motivo del juicio de residencia sustanciado por el gobernador Juan de Mendoza Mate de Luna, depone como testigo de descargo de Juan de Montenegro. Manifiesta ser “natural y vecino” de esta ciudad y su edad de 24 años, lo cual hace suponer que nació por 1578, en Santa Cruz “La Vieja”.
Figura como escribano público y de Cabildo en los años de, 1603 a 1607. Además, entre 1618 a 1622.
En su dicha función, da fe del título librado en 2 de octubre de 1607 en favor de don Gonzalo Solíz de Holguín, para gobernador de Mojos, por el gobernador de Santa Cruz don Martín de Almendras Holguín.
Igualmente, da fe en 1619, de la posesión de Nuño de la Cueva, como gobernador, capitán general y justicia mayor de la Gobernación de Santa Cruz de la Sierra y de sus provincias.
Luego en 1620, firma un memorial sobre el estado de las cuentas del Cabildo de San Lorenzo.
Como escribano público también suscribe, el 9 de noviembre de 1621, la «información mandada hacer por D. Nuño de la Cueva, Gobernador de Santa Cruz de la Sierra, de sus provincias y fronteras por S. M., con motivo del castigo a los indios chiriguanos por el General D. Juan Manrique de Salazar, que por orden de dicho Gobernador fue a verificarlo»79.
Asimismo suscribe, sin fecha, quizá también el año 1621, la «Relación que para el Rey Nuestro Señor, en su Real Acuerdo de la Plata, y su Virrey hacen de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra los vecinos de la ciudad de San Lorenzo de la Frontera sobre la importancia de dicha ciudad y la de Santa Cruz de la Sierra»80.
Por las múltiples actuaciones de Pedro de Arteaga, durante muchos años, como escribano público y de Cabildo, podemos decir que él vivió consagrado a su labor de fedatario, que comprendía no sólo la simple autorización firmada de las diversas diligencias que pasaban ante su autoridad, sino inclusive la redacción, en la mayoría de las veces, de los documentos de que daban fe esta clase de funcionarios.
En las leyes de las Siete Partidas compiladas en tiempo del rey don Alfonso el Sabio, se explica la etimología de la palabra escribano, “como hombre que es sabedor de escribir”.
El Fuero Real de España, publicado como código general en 1255, trata en el título 84 de los escribanos públicos numerarios, de cuya profesión anota Joaquín Escriche que es «tan delicada como honorífica y respetable»81.
Tales definiciones sobre la palabra escribano público, permiten darnos una idea de la personalidad del cronista cruceño don Pedro de Arteaga, como hombre de letras y de calificada probidad y buena fama, pues si ejerció ese honroso cargo por largo tiempo, es de suponer sus virtudes intelectuales y morales, lo que constituye doble motivo de orgullo para Santa Cruz.
En cuanto al estilo de Pedro de Arteaga, poco es también lo que puede decirse, si vamos a juzgarlo sólo a través de la Crónica a que nos referimos, ya que por su carácter de escribano público, en la redacción de documentos oficiales, tenía que sujetarse a la ceñida técnica especial del derecho formulario. Por otra parte, en las Relaciones como la que informa la Crónica de Arteaga, predominaba el régimen gramatical directo, al modo de las declaraciones de testigos en juicio, que deben ser tomadas “a la letra, sin mudar palabras ni aclararlas, sino como lo dice, y le será leída”, según precepto consagrado.
Con todo, y como esa técnica y régimen no podían seguirse por los escribanos públicos, tan rigurosamente en la práctica, siempre los mencionados funcionarios dejaban mucho de su cultura e ingenio en los documentos de su intervención —por lo menos en la forma y método para exponer los hechos— cuando no se les confiaba por entero, como sucedía a menudo, la redacción de aquéllos, en especial los relatos de viajes o expediciones.
Así cabe señalar en la Crónica de Arteaga, las cualidades de objetividad, precisión y claridad; la elocución lisa y llana; la narrativa histórica; la prolijidad en la referencia y el pormenor, reuniendo y combinando en lógica ordenación, todos los elementos que permitan ofrecer un cuadro completo, una panorámica visión de conjunto sobre los sucesos de que se ocupa. Con respecto a Santa Cruz, apunta datos interesantes sobre psicología, folklore, costumbres, geografía, estadística, itinerarios, producción, distancias y demás informaciones útiles, que no abundan en todos los autores de la Colonia.
Relata nuestro personaje, una de las tantas expediciones que emprendieron españoles y cruceños contra las tribus chiriguanas, en su estado de mayor barbarie. Tales jornadas se conocen con el nombre de la Guerra Chiriguana, que comenzó hacia 1564 y concluyó, puede decirse, con los sucesos de 1892, en el combate de Cururuyuqui y otros.
Antes de hacer un resumen e interpretación sobre la Crónica de Arteaga, digamos algunas palabras acerca de aquellos primitivos moradores de Santa Cruz.
Las tribus chiriguanas durante la colonia y las expediciones para conquistarlas
Los chiriguanos, que se dan a sí mismos el denominativo de Ava82, significando hombre, constituyen una tribu cuyo origen probablemente deriva de los guaraníes del Paraguay, por el dialecto que hablan. Se cree que su nombre es de procedencia quechua, ya que en esa lengua, chiri, quiere decir frío. Se caracterizaron por su natural indómito y bravío, que mantenía en estado de guerra permanente a sus circunvecinos. Según d'Orbigny y el P. Fr. Bernardino de Nino, los chiriguanos se concentraron al principio en los últimos ramales de los Andes bolivianos, escogiendo así los lugares altos y montañosos. Fueron los que más larga y mayor resistencia opusieron a la conquista española, aliada con los cruceños, desde la Gobernación de Santa Cruz. Sus armas favoritas eran el arcabuz, el arco y la flecha “enherbolada”, o sea impregnada de veneno de yerbas, principalmente.
El Manual de Historia de Bolivia, por Humberto Vázquez Machicado, José de Mesa y Teresa Gisbert, dice de estas tribus que «poblaban el sudeste del Alto Perú, lindando con las tierras de Charcas y se habían hecho tristemente famosas por sus continuos asaltos a los conquistadores que deambulaban por las regiones comprendidas entre el Paraguay y el Pilcomayo. Tenían en su haber el asesinato de capitanes célebres como Andrés Manso, Antonio Cabrera, Ñuflo de Chaves, y la destrucción y quema de las villas de Nueva Rioja y la Barranca. Por otro lado constantemente invadían y depredaban todas las tierras de la recién fundada Tarija». Y agrega Enrique Finot83: «no solamente amenazaban la seguridad de Charcas, sino que obstruían la comunicación regular con Santa Cruz y Tucumán y mantenían esclavizados a los habitantes autóctonos de la región de los llanos, de la Cordillera y de la entrada del Chaco».
La Cordillera de los Chiriguanos, constituía el baluarte y refugio de estas tribus, y era el nombre que durante la Colonia se daba a todas las tierras y serranías entre el Cercado de San Lorenzo o Llanos de Grigotá, Vallegrande, Tomina, Tarija, llegando hasta el río Pilcomayo y colindando por el Este con Chiquitos, conforme a investigaciones documentadas sobre su extensión. Hoy se llama simplemente “Cordillera”84.
Un dato revelador de la odisea extraordinaria y la epopeya sin igual de la guerra chiriguana, es que ella duró por tres siglos, extendiéndose al período republicano, entre peripecias, vicisitudes y episodios sin cuento.
Casi anualmente los gobernadores de Santa Cruz, con la ayuda de hombres y recursos del vecindario cruceño, organizaban temerarias entradas o expediciones contra los chiriguanos, uniéndose en esta difícil empresa, españoles, criollos y fieles aborígenes, para abatir la barbarie hasta en sus últimos reductos.
Fueron parte o expresión de esas campañas, las misiones y fortines levantados en propicios lugares de la extensa provincia, como significando el doble sentido espiritual y militar de la Conquista, con predominio evidente del primero, relativo al fin, sobre el segundo, relativo al medio.
Y aun en el aspecto de la contienda armada, no era propósito de la guerra contra los chiriguanos el exterminio de esta tribu, sino el rendirla por el miedo para lograr su pacificación. Fue por eso que la tropa hispánica y cruceña usó del mito, las figuras animadas, la ballesta y el arcabuz para arredrar al indio, valiéndose también de los caballos y los perros a fin de poner en desbandada al enemigo y enervar su moral de combatiente, según relata Alberto Mario Salas en su obra Las armas de la Conquista.
La lucha fue larga y penosa, porque la táctica de los chiriguanos consistía en la escaramuza y la emboscada, escogiendo como centro de sus operaciones las partes “montuosas y dobladas” de las sierras y despeñaderos. Las famosas guazabaras, o sea sorpresivos ataques de mano, definían el método empleado por estas incansables huestes, para atacar y defenderse al propio tiempo. Dicho plan se combinaba, estorbando por uno y otro medio las comunicaciones de Santa Cruz con Charcas, Potosí, La Plata y Asunción, y alejando a los conquistadores de sus bases y posibilidades de mejor abastecimiento.
Función de Santa Cruz como centro de colonización y de conquista
La fundación de la ciudad de Santa Cruz, así como sus posteriores traslaciones, tuvieron una y otras, entre sus principales finalidades, la de convertirla en núcleo de colonización y de conquista en esta parte del Alto Perú, buscando a través de esos avatares de su existencia las mejores condiciones para cumplir dicha importante misión.
Primera etapa de tan noble empresa, no podía ser otra que la reducción de las tribus chiriguanas, caracterizadas, como ya expresamos, por su mayor acometividad y rebeldía entre los demás pobladores indígenas de la región.
Sobre ese primordial designio, basten los siguientes sumarísimos datos. La erección de Santa Cruz como ciudad el 26 de febrero de 1561, en la vega de Sutós (palabra que significa ojo, ventana o agujero), respondió al propósito de hacer de ella un punto de enlace o nexo de las corrientes colonizadoras del Perú y del Plata, facilitando así al propio tiempo su función de vigía y antemural contra la barbarie, confinada como se hallaba entre tribus hostiles.
Igualmente, su traslación el 13 de setiembre de 1590, bajo el nombre de San Lorenzo el Real o de, la Frontera, a la margen derecha del río Grande o Guapay, estuvo destinada a ser “fuerte o real” contra la invasión chiriguana y de los mamelucos del Brasil.
Al mismo objetivo, obedeció la traslación de la ciudad de San Lorenzo el 21 de mayo de 1595, de Cotoca, a su actual sede, la “Punta de San Bartolomé”, por estimarse reunir mejores condiciones los Llanos de Grigotá, tierra fértil y “lugar abierto, de posibilidades estratégicas”. Fusionadas, finalmente, allá por el año 1622, la ciudad de Santa Cruz, fundada en Chiquitos, con la de San Lorenzo, a orillas del Guapay, predominó el nombre originario, con idéntico y solidario empeño de reducir o pacificar las mencionadas huestes salvajes de la Chiriguania.
De ese modo, al propio tiempo que Santa Cruz acometía tan ardua empresa civilizadora —sosteniendo inclusive la seguridad de las ciudades del Kollasuyo, hasta donde llegó la invasión de dichas tribus—, nuestra ciudad cumplía también, ampliamente, su dinámica función como puesto de avanzada, punto de partida y centro germinal de la colonización y conquista, o sea de la posesión espiritual de la tierra, desde uno de los núcleos matrices de lo qué más tarde se llamaría la República de Bolivia.
Ha sido de tal eficacia esa acción abnegada de Santa Cruz, que Enrique Finot dice al respecto: «La guerra de la Chiriguania y la obra de los misioneros (primero los jesuitas y después los franciscanos) consiguieron en verdad agregar al patrimonio boliviano veinte pueblos. De acuerdo con un cuadro de las misiones, correspondiente a 1810, los chiriguanos reducidos alcanzaban a 23.936. De esos veinte planteles, catorce pertenecían a la provincia de Cordillera de Santa Cruz, cuatro a Sauces y dos a Tarija»85.
Así la colonización y conquista emprendida por los cruceños, tuvo un sentido de misión civilizadora, muy bien definida y encaminada, condiciones que no halla el escritor sucrense Alberto Zelada —véase su libro El Kollasuyo— al referirse a la “expansión kolla”, de la cual expresa: «Seguramente que no puede encontrarse un movimiento de acción expansiva claramente orientado, desde el momento en que el Kollasuyo sólo era agregación sin unidad de pueblos diferentes y también porque eran pueblos pequeños, cuyo influjo no pudo orientarse aún. Y así, en verdad, no puede hablarse de una expansión kolla; pero sí, puede encontrarse un proceso expansivo de ciertos pueblos kollas —los charcas—, orientados hacia regiones geográficas y raciales completamente distintas».
Resumen e interpretación de la crónica
Habiéndonos puesto de esta manera en ambiente —con las breves referencias anteriores en torno a la conquista de los chiriguanos por Santa Cruz—, vamos a intentar un resumen e interpretación de la Crónica de Arteaga, relativa, como se ha dicho, a una de las expediciones contra esas tribus.
Bien, pues, la mencionada Relación es un diario del viaje de auxilio o de socorro que el gobernador de Santa Cruz, Martín de Almendras Holguín, partiendo de San Lorenzo, emprendió a favor del cacique Cuñayuru, quien le había solicitado su amparo contra el pueblo de Sebastián Rodríguez y los caciques Tatamiri y Charagua, que le tenían cercado. El personaje central es Sebastián Rodríguez, un mestizo renegado que acaudillaba a los indios chiriguanos, sin dar un instante de sosiego a todos los pueblos de la Cordillera y sus vecinos.
Para llevar a efecto dicha protección, había salido el gobernador Almendras con “su campo”, españoles y naturales, armados de arcabuces, cotas, escaupiles y celadas, y además con un sacerdote: fray Pedro de Villacorta. Cuenta la Relación que cuando «los arcabuceros llegaron al pueblo de Sebastián Rodríguez y dieron el ‘Santiago’, con la arcabucería, todos los enemigos desampararon el puesto, y las mujeres e hijos dividídose, huyendo la sierra arriba, que es muy montuosa y áspera». Fueron incendiadas, además, sus casas y sus fraguas de herrero y de platero, en desagravio de Cuñayuru, y como sanción para Sebastián Rodríguez, que después de matar a varios parientes de ese cacique, se llevó de él «dos pueblos de esclavos, todos sus caballos y yeguas y mucha hacienda», sólo porque Cuñayuru había reprendido al cacique Curupay a fin de que no siguiera maltratando a los indios cristianos.
Agrega la Crónica que como «los enemigos andaban hablando desde los montes y de lo alto de los cerros, diciendo muchas libertades a los que iban a las escoltas», se les reflexionó para que entraran en arreglos de paz, prometiéndoles que el gobernador les recibiría bien, respondiendo Sebastián Rodríguez: «antes cegareis de ambos ojos que tal veais».
Desbandadas y castigadas, como antes se dijo, las hordas del indómito caudillo, las fuerzas militares del gobernador Almendras regresaron a sus bases, sin que hubieran podido tomar prisionero a Rodríguez, que constituía uno de sus más porfiados objetivos.
Concluye la Crónica con estas palabras: «el remedio sería poblar un pueblo de españoles en esta provincia, que además de asegurar la de los Charcas se haría gran servicio a Dios Nuestro Señor y a su Majestad, porque se quietarían de la sujeción que tienen tantos indios chanés, a quienes los chiriguanos llaman esclavos y se sirven de ellos con grandes crueldades».
Los frutos de esa entrada —aparte del nutrido botín de guerra «con que los indios amigos quedaron ricos»— fueron los de haber conseguido Almendras conciliar a numerosos caciques en discordia; el envío de los padres Diego de Samaniego y Anclo Oliva para que adoctrinen a los chiriguanos; el reconocimiento del terreno en su topografía, población y recursos; la confianza que inspiró el gobernador entre los distintos pueblos de aborígenes que hubo recorrido en su expedición; y, por último, las provechosas experiencias que de ella se obtuvieron, muy útiles para emprender otras en el futuro, con mayor éxito.
En cuanto a la sustancia de la Crónica, diremos que ella contiene datos interesantes sobre aspectos en que deseamos insistir.
La obra de reducción de los salvajes, perseguida por españoles y naturales de Santa Cruz, tuvo un sentido profundamente humano y social, por su protección a los autóctonos, sacándolos de la esclavitud a que en parte los tenían sometidos las tribus chiriguanas, y también porque salvó a estas mismas y a los indígenas en general, de la guerra permanente entre ellos, la antropofagia y el exterminio en masa.
Bien dice por eso Roberto Levillier86: «Los chiriguanaes, los chanés, los chiquitos, los guarayos, los mbayas, los mojos, reñían entre sí con afanes de predominio sobre aguas y pastos, se esclavizaban, se entremataban y algunos se entrecomían, antes de llegar los castellanos a Indias. Si los conquistadores hubiesen desertado la misión, por penosa e improductiva, habrían seguido los indios entrematándose después, hasta eliminarse, porque sí, porque así eran desde siglos y no cabía esperar de ellos un mejoramiento espontáneo en el porvenir».
Algo más. En las expediciones o entradas de la Conquista, la apacible presencia del misionero religioso era como un símbolo de paz y de cristiana fraternidad. Recurríase a los padres de la Iglesia para intentar la reducción «por su santa doctrina y sus personas», como dice la Crónica. Y cuando este medio resultaba infructuoso, la fuerza era administrada —tal es la palabra— con la más prudente medida y proporción, cargando su acento sólo al imperativo de forzosas circunstancias o como necesario ejemplo o escarmiento, gloriándose los conquistadores de no haberla extremado por su propia voluntad en ningún caso.
La Relación del escribano Arteaga, así lo recuerda en un estilo de nítida descripción, refiriéndose al pueblo de Sebastián Rodríguez: «Y lo que más se ha estimado es que con pocas muertes se le han quitado las muchas fuerzas y soberbia que este pueblo tenía, con que a todos amenazaba, que si como estaba malquisto con todos los de la Cordillera los estuviera bien, pudiera hacer mucho daño, porque es gran fuerza la de casquillos de acero que el Sebastián Rodríguez les había hecho (a los chiriguanos), unos de punta buida para las cotas, y otras de arpón para los caballos e indios, y toda la demás flechería con yerba mortífera, que no sólo en este pueblo sino en toda la Cordillera está de nuevo introducida».
Tal era, de un modo general, el espíritu de pacificación y humanidad que guiaba a la Conquista, procurando evitar el sacrificio de vidas indígenas, inclusive de las mismas tribus insurrectas.
Como en todo movimiento de su especie, la de aquella campaña pudo pasar alguna vez de los límites debidos. Pero también no es menos cierto que tan pronto se advertía la falta de tacto o tino en los capitanes de esa cruzada, el Gobierno de España, la Audiencia y el vecindario de Santa Cruz salían en resguardo de las normas de moderación y buen juicio.
Baste indicar como ejemplo la misma expedición de Almendras Holguín, motivo de la Crónica que comentamos. El viaje de socorro al cacique Cuñayuru (julio a agosto de 1607), requerido por éste con tanta insistencia e invocando acuerdos de protección y defensa, fue inspirado, como se ha dicho, por un propósito de avenimiento entre los indios y con el fin de tomar prisionero a Sebastián Rodríguez, que no daba un instante de tregua a los pueblos vecinos.
Sin embargo, y consultando otros documentos posteriores a la Crónica de Arteaga, parece que la actuación del gobernador Almendras no fue del todo satisfactoria para la Audiencia, quizá por algún exceso o rigor en el castigo al pueblo del rebelde caudillo, atribuyéndose a tales demasías que las tribus chiriguanas hubieran intensificado sus ataques, hasta poner en grave situación de peligro a toda la provincia.
Debido a esos resultados, el gobernador interino de Santa Cruz, Martín de Almendras Holguín, fue relevado de su cargo, reincorporándose al mismo su propietario Juan de Mendoza Mate de Luna, que fuera antes procesado y condenado a un año de suspensión de sus funciones, y que la Audiencia se proponía hacer definitiva.
Cabe citar al respecto que el Cabildo de esta ciudad, con fecha 25 de enero de 1608, elevó ante el Rey una representación pidiendo la continuación del gobernador Mate de Luna, por «su mayor experiencia en las cosas de gobierno»87.
Ensayando, ahora, a grandes rasgos, una interpretación de la figura de Sebastián Rodríguez, que anima toda la trama de la Crónica, podríamos decir que él personifica o traduce el carácter de la parcialidad chiriguana que acaudillaba —la de mayor fiereza y rebeldía— avencindada en la Cordillera, «en lo alto de los cerros y barrancas por delante», según esa Relación.
Sea por el medio físico en que moraba esa fracción indígena, entre horribles precipicios y afilados cuchillos de la serranía, influyendo en su actitud de continuo acecho y agresión; sea por su mayor aislamiento de la llanura, poblada por españoles y criollos, el chiriguanae de las últimas estribaciones de los Andes, era de natural huraño, intratable y ferozmente cruel y combativo. De ahí que la Crónica de Arteaga termina, como se ha visto, recomendando el remedio o solución de «poblar un pueblo de españoles en esta provincia», o en otras palabras, de calificados núcleos civilizadores.
Cuando el chiriguano descendió de la Cordillera que lleva su nombre, hacia la amplia latitud de los Llanos de Grigotá, y empezó a asimilar la savia y los elementos culturales de la población blanca, aquella tribu se depura y se humaniza al influjo también de la armoniosa continuidad de nuestra planicie, en eterna primavera y bajo un cielo siempre límpido y azul.
Prueba de ello es que d'Orbigny, dice ya de los chiriguanos allá por el año 183988: «La verdad es que son hombres sensibles a los buenos procedimientos, que reciben a los extranjeros con una franca hospitalidad, tratando de hacerse agradables, pero no les gusta que se abuse de su complacencia, sea infringiendo en contra de ellos el derecho de gentes, sea tratando de hacerles cambiar las costumbres que hacen su felicidad». Y el argentino Ciro Bayo, en su libro El Peregrino en Indias, 1911, subraya el mismo concepto expresando: «Todos estos indios del Oriente son francos, abiertos y sinceros; o amigos o enemigos. Muestra de su condición apacible es el respeto con que tratan al forastero».
Contribución a la historia colonial y a la etnografía del oriente boliviano
La Crónica de Arteaga, una de las muchas que de él se conocen sobre asuntos análogos, servirá para estimular la investigación y estudio de su larga labor de escribano público, como inapreciable fuente auxiliar de la historia colonial del Oriente Boliviano, con la fe y la autoridad que revisten los documentos oficiales de tal clase.
Y si la Colonia, en esta parte de lo que hoy se llama Bolivia, fue como un crisol de razas, al decir de sus comentaristas, es claro que el presente libro titulado Cronistas cruceños del Alto Perú Virreinal, debe considerarse al mismo tiempo, como una valiosa contribución de la Universidad “Gabriel René Moreno”, al mayor esclarecimiento sobre el tema del indio y el mestizo.
Ese análisis o examen, debe ser encarado a la luz de las nuevas direcciones científicas, sin prejuicios o ánimo prevenido y poniendo en ello noble comprensión humana y a la vez bolivianista. El mito de las razas inferiores ha cedido el campo a la verdad y realidad de los factores culturales, económicos y sociales, que determinan la superioridad de unas clases sobre otras. La acción de la Conquista, convirtiendo al salvaje en un ser civilizado, es una prueba de esa verdad.
El Prólogo y las Notas del compilador Dr. Sanabria Fernández, en este libro, enriquecen y realzan su jerarquía de documento histórico, ofreciendo un amplio panorama sobre el Santa Cruz de la Colonia, con amenidad, erudición y acierto.
El coloniaje necesita ser estudiado serena y seriamente, porque bajo sus luces y sombras, hay aspectos que revisten un valor extraordinario. Por lo que se refiere a Santa Cruz, dentro de aquel sistema, nuestro pueblo no sólo fue ejemplo de grandes heroicidades, sino de una actitud quijotesca ante la vida, plena de sacrificio o desprendimiento por los ideales que abrazaba.
Una demostración de esa tendencia es el régimen de la tierra que imperaba en Santa Cruz durante la Colonia, con renuncia al derecho definitivo de propiedad y dirigido a afirmar, mediante hechos reales, la obra colonizadora.
La divisa de la actual reforma agraria: “la tierra es de quien la trabaja”, ya tuvo hace siglos realización precursora en Santa Cruz, adelantándose a su tiempo, frase que a la vez mencionamos para exaltar la mente constructiva y a la par educativa de la Conquista en nuestro pueblo.
Tal puede verse al leer la Descripción de la provincia de Santa Cruz de la Sierra, 1793, por el gobernador don Francisco de Viedma, quien al referirse a los cruceños expresaba: «Ninguno de aquellos vecinos tiene propiedad en las tierras que labran, ni en las estancias para los ganados, pues no ha llegado el caso de hacer el repartimiento que previenen las leyes; las poseen bajo un dominio precario, que les dura mientras mantienen ganado y labran los chatos, faltando esto, entra el primero que tiene proporción a ocuparlos».
Un nuevo avatar de la ciudad de Santa Cruz
La Crónica de Pedro de Arteaga, sobre uno de los tantos episodios de la Conquista, nos ha inspirado este capítulo final de nuestro comentario a dicha Relación.
Hay una línea de continuidad armoniosa en la vida y destinos de Santa Cruz: “poblar y desencantar la tierra”, como le señalara su ilustre fundador. Se aproxima un nuevo avatar de la ciudad de Ñuflo de Chaves, respondiendo a las corrientes de su historia, a la influencia de sus privilegiados factores económicos y a la virtud absorbente de su raza, su idioma, su tradicional hospitalidad, su espíritu siempre abierto y generoso.
Ayer este pueblo, centro de la vida colonial, es también hoy el núcleo de la nacionalidad republicana en un anhelo de transformaciones profundas para consolidar la Patria definitiva del porvenir.
La ciudad de los brazos abiertos, como lo expresa su nombre simbólico, viene acogiendo la gran afluencia de sus hermanos del valle, la puna, los charcas, los moxos, en una palabra, los más diversos elementos raciales y culturales de Bolivia.
Viene ya también, por las vías ferroviarias del Brasil y la Argentina, un movimiento inmigratorio que se extenderá por nuestros pueblos y campiñas como “en busca de Eldorado”. Es que la fábula se ha tornado en realidad y la riqueza de nuestro suelo en fuerza talismánica.
Santa Cruz, que vivía como abandonada a sí misma en el desierto, adquiere de pronto una fisonomía casi cosmopolita, saliendo ya de su enclaustramiento secular.
En toda esa febril concurrencia de gente nueva, hay sin duda un impulso espontáneo de integración espiritual y de complementación económica, buscando en nuestra tierra mayores oportunidades de trabajo. No llega a nosotros, así lo creemos, con afanes de predominio, que resultarían estériles, porque el alma o la fuerza territorial de la región donde en la actualidad se vive, imprime a sus pobladores una especie de común denominador, conforme a investigaciones de la ciencia, la Geopsique, por ejemplo. De ella es la tesis, según Willy Helpach : «Nuestro espacio vital en la tierra —suelo en unión de aire— es nuestra verdadera patria».
Ante esa afluencia etnológica de aportes sin cohesión y heterogéneos, Santa Cruz de la Sierra emprenderá una nueva conquista, fundiendo aquellos variados caracteres en un vigoroso tipo de pueblo, que sea como la esencia de las virtudes de todas las razas con que esta ciudad se ponga en comunicación o contacto.
Ciudad elegida para esa misión es nuestra tierra. La trae de su historia, de su raza de Conquistadores, valga repetirlo, y de su central posición geográfica en Bolivia y América, sirviendo de equilibrio o síntesis dialéctica entre el Oriente y el Occidente de la Patria y entre las influencias del Pacífico y el Atlántico.
El nuevo avatar de la ciudad de Santa Cruz, está llamado a grandes realizaciones: cimentar la unidad de la Patria desde su propio corazón geográfico, desde la fuente de su riqueza perdurable: la agricultura y la ganadería. Será al mismo tiempo, para convertir a Santa Cruz en la capital económica y social de Bolivia y de todo el Continente.
Se diría que hay como una rectificación a nuestra historia política, a través de estas legiones fraternales que arriban a nuestro pueblo, desde todos los extremos del país. Porque ha sido secular el clamor nacionalista de Santa Cruz, para vincularse por vías férreas al concierto de la vida boliviana. Los gobiernos centralistas del pasado, miraron indiferentes esta necesidad, todavía no satisfecha, determinando nuestro atraso en varios aspectos.
La propia gravitación de los permanentes valores económicos de nuestro pueblo; la decadencia de la minería en el Altiplano y el imperativo de un nexo más íntimo y profundo entre las distintas regiones de la Patria, han impulsado esta marcha de toda la nación hacia el Oriente, como en busca de los perdidos derroteros de Bolivia.
Todas nuestras deficiencias materiales, desde la falta de comunicación ferroviaria con el interior de la república, hasta nuestra colonial estructura urbana, harán reflexionar seriamente a nuestros connacionales, al duro y vivo contacto de la realidad, sobre los problemas de Santa Cruz, sintiéndolos comunes. Comprenderán que los bienes o males de cualquier distrito del país, son al final o andando el tiempo, los de todos los bolivianos.
Por encima de adversidades, el alma del cruceño siempre se alza alegre y confiada. Nuestro pueblo, en efecto, pese a su antiguo aislamiento, «arrojado en los confines de la civilización» —como de él dijera hace tiempo Castelnau— ha dado pruebas de la superioridad y el temple de su espíritu, ya que pudiendo haber sido, por tales circunstancias, un agregado de individuos retraídos y egoístas, constituye más bien el modelo de esas virtudes que son base de una armónica y fecunda convivencia: la hospitalidad, la comprensión, la cordialidad expansiva, el altruismo, el culto del orden y la justicia.
Sin menoscabo de esas cualidades, el cruceño ama la libertad. Responde así a un impulso espontáneo de su naturaleza —sangre de Conquistadores— y al influjo de su amplia llanura que predispone a la independencia. Su larga incomunicación, tanto con el interior como exterior del país, ha contribuido también a desarrollar en él este sentimiento. Sin embargo, y contra cualquier apariencia o errónea interpretación, el sentido de libertad en el hombre de Santa Cruz —propiamente dicho— no es de un individualismo anárquico ni de una negación de la comunidad nacional. Muy a la inversa, su concepto de la libertad envuelve un innegable fondo patriótico, porque siempre se ha dirigido —en pretéritas épocas de crisis del Estado— a obtener una cierta autonomía que permita a nuestro pueblo el máximo rendimiento de todas sus energías y recursos, ante el abandono del poder central. Ha expresado, pues, el sentimiento de libertad en Santa Cruz, un anhelo integrativo frente a la escasa o nula acción del Estado, en tiempos que ya felizmente están pasando. Ahora mismo, es un deseo de romper todas las vallas o barreras del país, para lograr la verdadera unión de todos los bolivianos. Así aspira a proyectarse la independencia del cruceño, a fin de alcanzar la liberación espiritual y económica de la nación.
Hay que prepararse para este nuevo avatar de nuestra ciudad. Desde luego, cabe insistir en las palabras conque termina la Crónica de Pedro de Arteaga: «poblar un pueblo de españoles en esta provincia», o sea, traer una fuerte y escogida inmigración de sangre caucásea, que se incorpore como decisivo factor de evolución étnica dentro de la variedad abigarrada de aportes raciales que recibirá Santa Cruz.
Por otra parte, y como necesario equilibrio frente a la inmigración extranjera, debemos exaltar todo lo nacional o nativo en sus múltiples valores y manifestaciones.
Así por lo que se refiere al Camba del Oriente de Bolivia, él merece constituir uno de los ejes principales de esta briosa transformación que se va operando en Santa Cruz. Dwight B. Heath, catedrático auxiliar de Antropología de Brown University, que vino a esta ciudad en misión de estudio, junio de 1956 a junio de 1957 expresa que «los Cambas son un pueblo emergente, que han sabido domar a la selva virgen y lograr que florezcan jardines en el yermo». Y continúa en otros apartes que séanos permitido citar sólo parcialmente para no extender este Prólogo: «Yo conozco y admiro a los Cambas. Escribo su nombre con una "C" mayúscula. Existen razones amplias para hacerlo. El pueblo Camba como entidad social y cultural, es algo nuevo en el mundo; es por esta razón que es llamado un pueblo emergente. Constituye un acervo nativo que ya ha demostrado su valor a los cruceños y que aún podrá probar su valor al mundo en el desarrollo del Oriente de Bolivia». Concluye: «Los Cambas forman una nueva constelación en el universo de la cultura humana»89.
Pueblo emergente el de los Cambas, como bien dice Heath, la definición vale para Santa Cruz en general, en este su período de transición histórica. En verdad, todo es mágico alumbramiento, prodigio y despertar en nuestro pueblo, hasta en el modo cómo aflora el petróleo de sus benditas entrañas, en caudalosos y múltiples regueros que parecen ofrecer la imagen de una reacción de la tierra en favor de sus pobladores, compensando cuatro siglos de abnegaciones e infortunios que ha vivido Santa Cruz de la Sierra.
Nuestro querido solar responde así a sus tradiciones de misterio y maravilla. Recuérdese que en la Colonia, según relata el Padre Lozano90, el nombre de Santa Cruz se aplicó «a toda la provincia y gobernación por un prodigio que obró el cielo», pues con motivo de un largo período de sequía, los naturales levantaron una «grande cruz en un sitio eminente» y tras de rendirle sus plegarias, llovió tan copiosamente que fueron reparadas las mieses, recogiéndose abundante cosecha.
Algo parecido sucede ahora, ya que después de penosa y prolongada incomunicación, y aun sin disponer de vías férreas con el interior del país, nuestro pueblo realiza el milagro de un vivo torrencial de gente nueva, tal si quisiera articularse en Santa Cruz, para marchar como una sola columna hacia el futuro.
Así finalizamos este comentario a la Relación de Pedro de Arteaga, el escribano de Cabildo que nos legara la historia de Santa Cruz durante la Colonia, y cuya Crónica sobre la obra colonizadora del cruceño, es como una apelación a la República, para que oriente sus destinos, tomando como ejemplo las más nobles direcciones de la Conquista y superándolas: “poblar y desencantar la tierra”; fomentar sus industrias madres de la agricultura y la ganadería; traer calificadas inmigraciones blancas para mejorar nuestra evolución étnica; abatir los últimos resabios de la barbarie, tanto en el salvaje como en el civilizado; y acabar con el odio de razas y de clases, tratando y sintiendo como hermano al indio, al mestizo, al camba, al proletario.
Santa Cruz cumplirá tan hermosa misión, porque es tierra de la fe, el amor y la esperanza; tierra de los milagros; tierra de Dios!
Año del Cuarto Centenario de la fundación de la ciudad de Santa Cruz.
Notas:
78 Historia de la Conquista del Oriente Boliviano, por Enrique Finot, 1939, Buenos Aires, Lib. “Cervantes".
79 Historia de la Compañía de Jesús en la provincia del Paraguay, por el R. P. Pablo Pastell, tomo I, Madrid, 1912.
80 Obra que acaba de citarse.
81 Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, por Joaquín Escriche, París, 1907.
82 Diccionario Geográfico del Departamento de Chuquisaca.
83 Enrique Finot, ob. cit.
84 Historia de la Gobernación e Intendencia de Santa Cruz de la Sierra, Plácido Molina M., Sucre, 1936, y otros trabajos del mismo autor.
85 Enrique Finot, ob. cit.
86 Enrique Finot, id., Prólogo de Roberto Levillier. [Nota del compilador: citado también por Baptista Gumucio en su introducción.]
87 Enrique Finot, id.
88 Enrique Finot, id. [Nota del compilador: D’Orbigny, El hombre americano, Segunda Parte, Rama Única, Tribu de los Chiriguanos; citado de la traducción de Alfredo Cepeda, Editorial Futuro, 1944.]
89 Los Cambas; un pueblo emergente, por Dwight B. Heath. Traducción de Gonzalo Alborta V.
90 Historia de la Conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán, por el P. Pedro Lozano, tomo III, Buenos Aires, 1874.
Otras publicaciones y obras consultadas:
Avatares de Santa Cruz de la Sierra, Humberto Vázquez Machicado, en Revista de la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno", febrero de 1961.
En busca de Eldorado, Hernando Sanabria Fernández, Buenos Aires, 1958.
El idioma guaraní en Bolivia, Hernando Sanabria Fernández, Santa Cruz, 1951.
Los Chanés, Hernando Sanabria Fernández, Santa Cruz, 1949.
Etnografía chiriguana, P. FR. Bernardo de Nino, La Paz, Bolivia, 1912.
Geopsique, Willy Hellpach, Madrid, 1940.
Blasón de Plata, Ricardo Rojas, Buenos Aires, 1922.
La vida social del Coloniaje, Gustavo Adolfo Otero, La Paz, Bolivia, 1942.
Viene de:
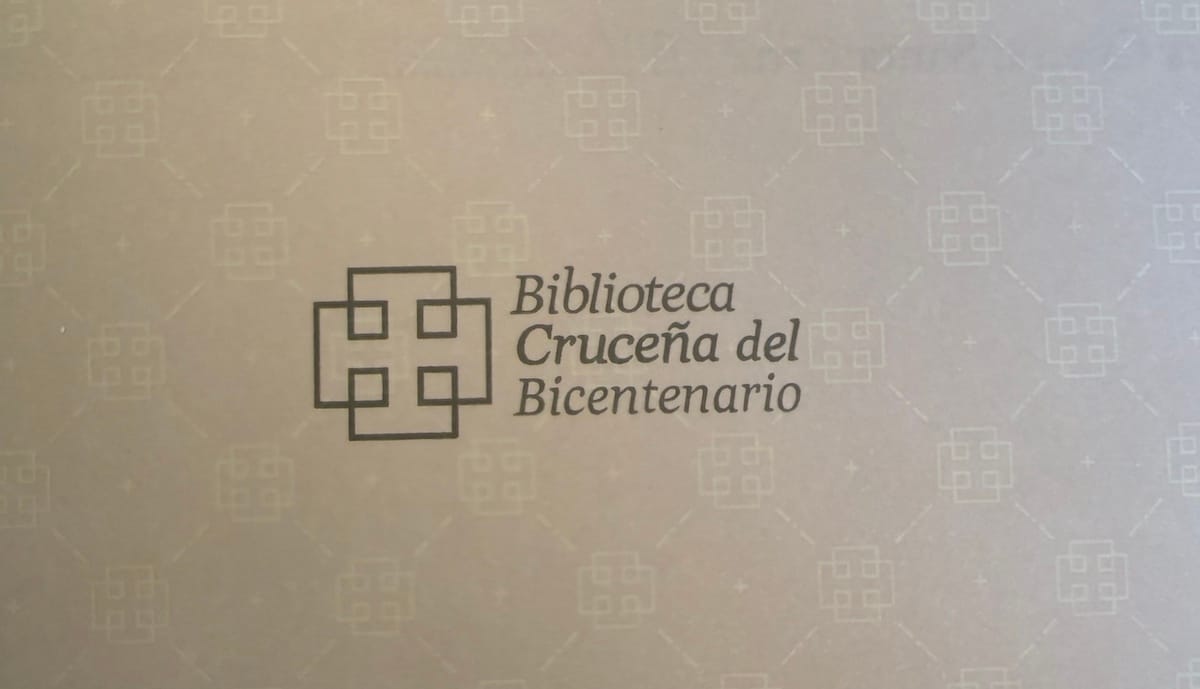
Continúa en:
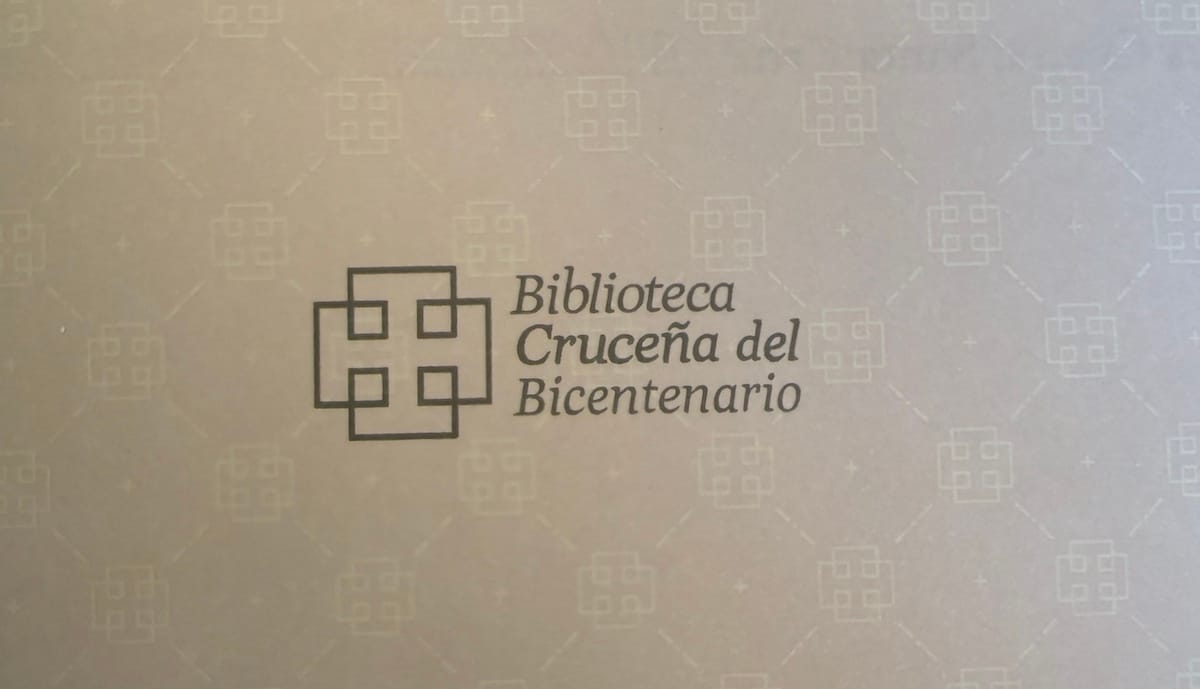

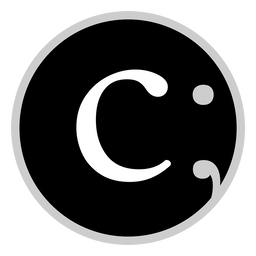

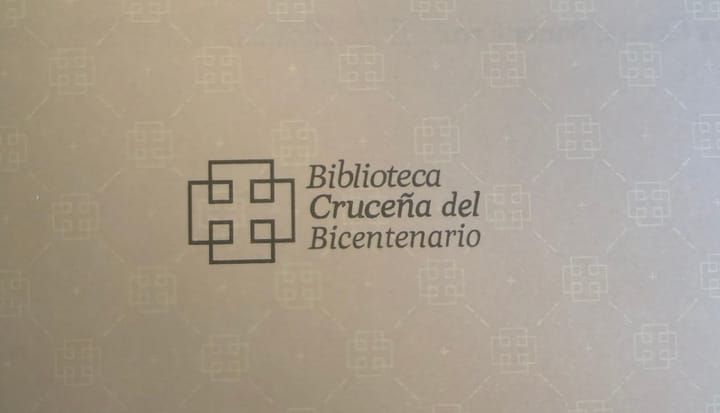
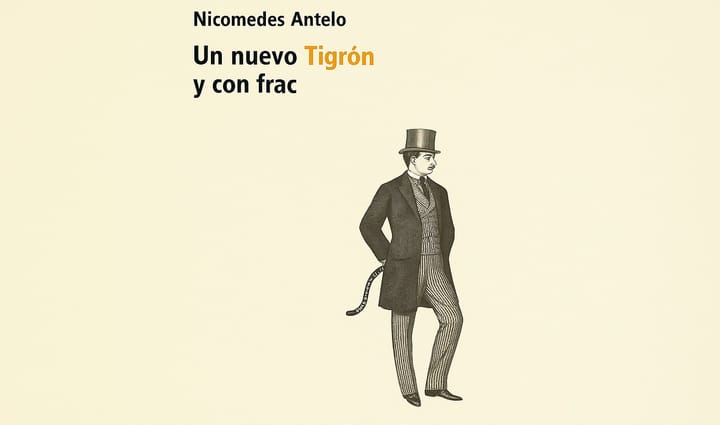

Comments ()