José Luis Roca y Susana Seleme: el Comité Cívico, el 11% y antecedentes
Capítulo 7 de la Antología de Ensayos Cruceños 1825-2025 (Biblioteca Cruceña del Bicentenario)
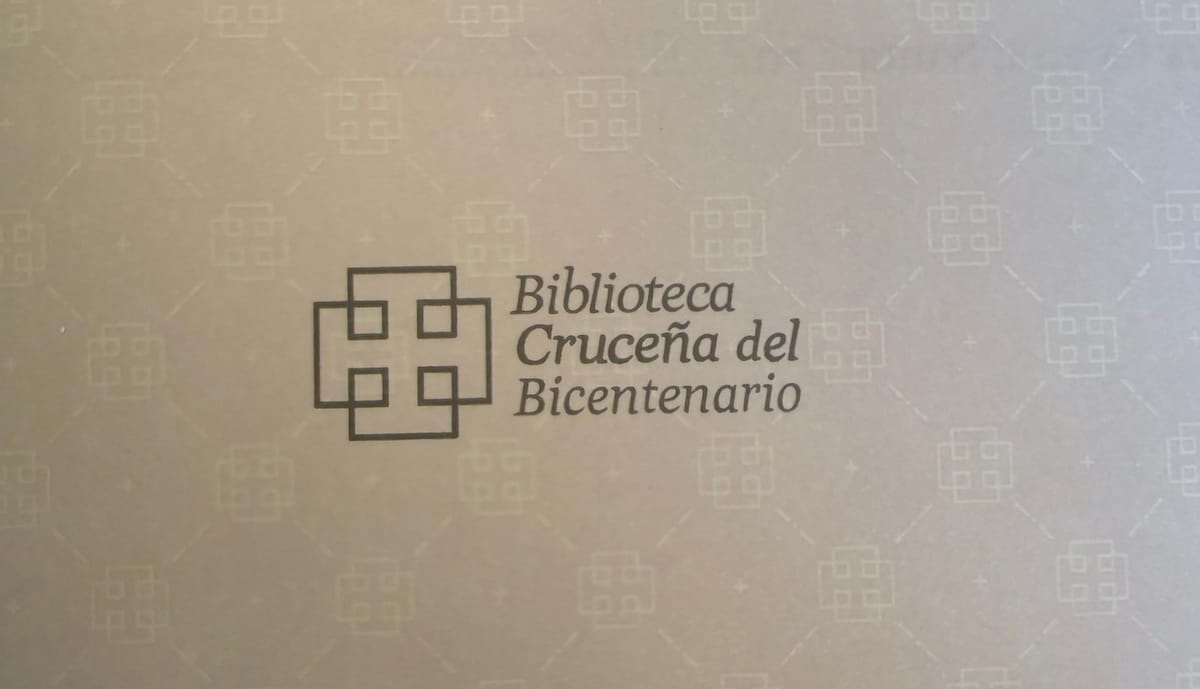
Era Santa Cruz sin duda un pueblo soñador, intelectualmente de avanzada, que siempre se ha creído a sí mismo muy importante.
En el contexto recién leído es que se movía y escribía don Humberto Vázquez-Machicado, cofundador de la Academia Boliviana de la Historia.
A su retorno a de la guerra se convierte en Secretario General de YPFB, compañía estatal recientemente fundada a causa de la intromisión de la Standard Oil —que manejaba la explotación hasta entonces— en la Guerra del Chaco, contrabandeando crudo a Paraguay y Argentina. Nacionalizada la anterior, nace la nueva, cuya reseña histórica en línea dice46 (al menos hasta junio de 2024, porque la historia se intenta reescribir constantemente):
«El 21 de diciembre de 1936, el gobierno de David Toro Ruilova, asesorado por el teniente coronel Germán Busch y el ingeniero Dionisio Foianini, entre otros, creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).»
«El 21 de diciembre de 1936, el Gobierno tomó una trascendental y visionaria decisión: la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En esto participaron los ingenieros José Lavadenz, Guillermo Mariaca, Humberto Vásquez Machicado, Jorge Muñoz Reyes y Dionisio Foianini; este último fue el primer presidente de la entidad petrolera.»
José Luis Roca García nació en Santa Ana del Yacuma en 1935, se afincó en Santa Cruz, falleció en La Paz el 2009. Como casi todos los anteriores, se graduó en Derecho, fue catedrático, empresario, hizo vida política y diplomática, fue periodista, fue historiador — presidente de la Sociedad Boliviana de Historia y miembro de la Academia Boliviana de Historia. Fue un defensor de la propuesta descentralizadora de Santa Cruz. Como Vázquez Machicado, de quien era admirador, fue parte activa en procesos de nacionalización de hidrocarburos. Su obra completa —más de una docena de libros— es citadísima, y líneas abajo leemos un extracto de su Fisonomía del regionalismo boliviano, publicada por primera vez en 1979 por Los Amigos del Libro en La Paz, reeditada en 1999 por Plural, y de nuevo en 2007 por El País; de esta última tomamos dos textos que están bien cerquita el uno del otro. Cuando escribe el segundo, Bolivia no había recuperado todavía el derecho al voto de sus alcaldes.
Susana Seleme Antelo nació en Santa Cruz en 1942; escribo esto a los pocos días de su partida en la misma ciudad. Periodista y politóloga: lo primero lo estudió en La Habana, lo segundo en Berlín; se paseó por el mundo y en casa también hizo vida política, y fue activista y ensayista (sus ensayos también son recitados). Mi generación creció acostumbrado a su presencia en los paneles de análisis político. Cofundadora de la Fundación para la Investigación Estratégica de Bolivia (PIEB), su partida fue lamentada por personalidades de todos los ámbitos y de todo el espectro político, muchas fueron las expresiones como para repetir alguna aquí; pero las resume en sus condolencias el Comité Cívico: fue una «defensora incansable de los Derechos Humanos y la Autonomía en Santa Cruz». Leemos de ella Santa Cruz y la revolución de 1952, publicado el 2005 en la compilación Santa Cruz y su gente: una visión crítica de su evolución y sus principales tendencias (Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano y Regional, Santa Cruz), y republicado por Mariano Baptista Gumucio en su Santa Cruz vista por cronistas y autores nacionales y extranjeros, siglos XVI al XXI, de donde tomamos el texto.
Gracias a ellos tenemos una vista panorámica de lo que sucedía en la región entre que se promulgó y se hizo realidad el pago del 11%, y de lo que se logró con las luchas cívicas cruceñas después.
46 https://www.mhe.gob.bo/resena-historica/
47 Gestación y emergencia del nacionalismo 1920-1952, La clase media en acción, p. 58. Florencia Durán de Lazo de la Vega, Ana María Seoane de Capra, Alfredo Seoane Flores, Patricia Fernández de Aponte; Coordinadora de Historia, 2015.
48 Humberto Vázquez Machicado, 1904-1957, The Hispanic American Historical Review, vol. 38, núm. 2, pp. 268-272, mayo de 1958, Duke University Press.
Autor: José Luis Roca
Libro: Fisonomía del regionalismo boliviano
Capítulo 8: El siglo XX en Santa Cruz
Sección: La lucha por el once por ciento
Aunque la campaña por lograr la ratificación de la Ley Busch cobra ímpetu a partir de 1951, es en 1957 cuando ella se vuelve causa de vida o muerte para los cruceños. Puesto que tal programa localista se desarrolla durante el período revolucionario, cabe preguntar si el sector más radical del MNR, liderizado por Sandóval Morón, respaldaba o no tales demandas. Según relato del propio interesado, el deseo de la dirección departamental de su partido era obtener la mayor cantidad de beneficios para el progreso urbano de Santa Cruz, mientras que la oposición sólo usaba los anhelos del pueblo con fines contrarrevolucionarios.
Esta convicción fue tardía, pues inicialmente,
«estábamos convencidos de la buena fe y el espíritu cruceñista del Comité. De esa manera, nos convertimos en gestores ante el gobierno de la reposición, mediante un decreto interpretativo, del art. 104 del Código del Petróleo. Con Edil Sandóval Morón desde La Paz, como Ministro de Agricultura, y con el acceso que ello significaba a la Presidencia y al Poder Ejecutivo, nos convertimos en puntales del reclamo».49
No obstante, las banderas de las reivindicaciones regionales de esos años fueron a parar casi con exclusividad a la oposición falangista y a la élite tradicional, cuyos intereses habían sido fuertemente lesionados por Morón. Se producen numerosos enfrentamientos en los cuales intervienen, en una confusa sucesión, las fuerzas moronistas, las del Comité Pro-Santa Cruz, las del gobierno central, las milicias campesinas que obedecían órdenes del ministro Wálter Guevara Arze, y tropas regulares del ejército. Mientras tanto, el gobierno central buscaba crear opinión pública en contra de las demandas cruceñas. La prensa oficial denunciaba aprestos separatistas detrás de los pretendidos anhelos regionales, mientras el Presidente Siles Zuazo perdía toda autoridad en Santa Cruz.
Dura fue la batalla parlamentaria en busca de la ley del 11%. Los enfrentamientos no sólo se produjeron entre los bandos cruceños en pugna, (comiteístas y moronistas) sino además entre el conjunto del pueblo y el gobierno central como reflejo de la complejidad de los problemas por los que atravesaba Bolivia en esos momentos.
La situación económica era aún más dramática ya que el país había entrado en una espiral inflacionaria sin precedentes. De 52 pesos el dólar, en 1952, se elevó a 17.000, en 1957. Ello hizo necesario efectuar drásticos reajustes, uno de los cuales fue la llamada “estabilización monetaria”, que en el fondo no significó otra cosa que un tratamiento de schok al conjunto de la economía, tal como después lo aplicaría en Chile la “escuela de Chicago”. (La diferencia, claro está, es que mientras en Bolivia existía un gobierno de ancha base popular, el país vecino practica ahora un régimen de tenebrosa tiranía.)
Una de las consecuencias de la estabilización, fue el retorno al sistema de cambio libre y la supresión de todos los subsidios y preferencias a la industria. Ello ocasionó una aguda recesión económica, parálisis industrial y desempleo. La naciente actividad empresarial agrícola cruceña sufrió también un rudo embate y los nuevos empresarios se convirtieron en enemigos implacables del gobierno. La crisis se extendió a las minas y al campo y golpeó sin misericordia a la clase media y demás sectores urbanos. En medio del desorden político y social creado por tal situación, los dirigentes cívicos de Santa Cruz no perdieron el rumbo y lograron que el Congreso sancionara la ansiada Ley, el 15 de enero de 1957. Dice así:
«Artículo único: Aclárense los términos del art. 104 del Código del Petróleo, de la siguiente manera: la regalía a que se refiere el Código del Petróleo en favor del Estado, corresponde a los departamentos productores en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de 15 de julio de 1938.»
Tres años demoró la promulgación de esta ley. Con diversas excusas, ella continuaba en carpeta en la presidencia de la república. Sea por sus convicciones sobre el centralismo en la administración financiera, o sobre la necesidad de acabar con los caudillismos locales; sea por la resistencia inconsciente de un paceño a potenciar una región rival, lo cierto es que el presidente Siles Zuazo no la promulgó. En su lugar lo hizo el cruceño Rubén Julio Castro, en su condición de vicepresidente de la República y presidente nato del Congreso Nacional. Firmaron, además, el Presidente del Senado, Juan Lechín Oquendo, el presidente de la Cámara de Diputados, Juan Sanjinés Ovando y los Secretarios Ciro Humboldt, Eufronio Hinojosa y Oscar Barbery. La fecha de promulgación, 21 de diciembre de 1959.
La prosperidad que trajo a Santa Cruz la revolución nacional y la concesión que a regañadientes ésta le hizo al permitirle participar en el breve auge petrolero que vivió el país50, colocaron al oriente de Bolivia en condiciones de disputar el liderazgo a La Paz. Santa Cruz retornó a una política conservadora, la cual ha dominado gran parte de su vida, y desde esa perspectiva buscó precautelar las conquistas logradas. Cuando en 1969, el gobierno del general Alfredo Ovando Candia nacionalizó las concesiones de Bolivian Gulf Oil Co., los grupos de poder local unidos alrededor del Comité Pro-Santa Cruz, temieron que esa medida nacionalista fuera a lesionar los derechos adquiridos a través de la ley de 1959. No sucedió así. El decreto de nacionalización mantuvo la regalía en favor de los departamentos productores e impulsó aún más la actividad agropecuaria. Sin embargo, el precio del petróleo crudo durante el período 1969-1971 fue desastrosamente bajo ($us. 2.60 por barril), lo cual fue aprovechado políticamente por los sectores más reaccionarios de Santa Cruz para desacreditar a Ovando y su gobierno, como si la expulsión de una compañía monopolista y el consiguiente manejo de la industria a través de YPFB hubieran creado esa situación negativa.
Cuando la actividad revolucionaria izquierdista quiso retornar a Santa Cruz, una división de ejército acantonada en esa ciudad se pronunció por el derrocamiento del presidente Juan José Torres. El MNR y Falange, los enemigos de ayer, se plegaron al pronunciamiento y un nuevo orden se instauró en el país, bajo la presidencia del coronel cruceño Hugo Banzer Suárez. Como si todo hubiese sido planeado a favor de este último, en 1972 empieza la crisis energética mundial y los precios del petróleo experimentan un alza espectacular que llegó al tope de los 16 dólares por barril. Los pozos de Colpa, Caranda y Río Grande, perforados por la Gulf y ahora de propiedad de la nación, se constituyeron en símbolo de la prosperidad cruceña insuflando optimismo al país todo. Banzer decide expulsar a los partidos con quienes gobernaba, endurece su gobierno militar y elabora un “plan quinquenal” basado en la producción de petróleo con cuyo financiamiento la economía iba a crecer a la tasa anual del 8.6%. La realidad resultó otra. En 1980, Bolivia corre el riesgo de convertirse en importador neto de petróleo.
De todos modos, la gravitación de Santa Cruz en el país vino a ser un hecho irreversible. El Cuadro que aparece abajo, elaborado en base a cifras del Banco Central y del Ministerio de Planificación, muestra que si en 1970 las exportaciones del altiplano llegaban a un 90.7% y los de Santa Cruz, sólo al 6.1%; en 1974 se produce un cambio dramático (60.1 versus 38.8).
Notas:
49 L. Sandóval Morón, Revolución y contra-revolución en el Oriente boliviano, 1952-1964, inédito.
50 La producción petrolera boliviana en relación al total mundial es insignificante. Sin embargo, en relación a la economía boliviana, tuvo impacto muy significativo, especialmente en el quinquenio 1970-1974. En este último año, las exportaciones bolivianas (incluyendo gas natural) alcanzaron la cifra tope de 193 millones de dólares lo cual representó un 36% del total de las exportaciones. La producción arrojó un promedio 49.000 mil barriles diarios, el séptimo lugar en America del Sur.
Capítulo 9: Los gobiernos militares y el regionalismo
Primera mitad de la sección: Los Comités Cívicos y los Comités de Obras Públicas
No es fácil precisar la época en que aparecen los Comités Cívicos. Es posible que, con distintos nombres, hubieran existido ya en el siglo diecinueve, pues cada región del país ha tenido necesidad de expresarse a través de mecanismos distintos al parlamentario. El parlamento responde a direcciones políticas nacionales y los representantes que a él concurren, tradicionalmente han sido seleccionados con criterio político-centralista antes que regional o local. De ahí que no siempre el parlamento ha sido un escenario idóneo para formular anhelos departamentales.
Los municipios sí lo han sido, especialmente a partir de las reformas de 1896, que se mantuvieron vigentes hasta 1952. A lo largo de este período, los concejos municipales eran los portavoces más calificados para exigir atención a las necesidades locales y, al mismo tiempo, los llamados a presionar a sus parlamentarios sobre la manera de conducirse en la sede del gobierno.
Puesto que las últimas elecciones municipales se llevaron a cabo en Bolivia en 1950, la capital de cada departamento se ha visto privada desde entonces de un legítimo órgano de expresión que a la vez era democrático y constitucional y que cubría una necesidad de política regional. Es para compensar esa deficiencia que aparecen, con ese nombre, los Comités Cívicos.
El Comité Pro-Santa Cruz se fundó por iniciativa de los estudiantes universitarios, el 30 de octubre de 1950. Los miembros fundadores, y su primer directorio, muestran claramente el tipo de organización elitista. Figuran, en primer lugar, las autoridades departamentales, Agustín Saavedra Suárez y Rodolfo Weise. Luego, aparecen los empresarios Ramón Darío Gutiérrez, Horacio Sosa y Godofredo Aguilera; los periodistas Napoleón Rodríguez y Hugo Lijerón Jordán; los políticos falangistas Mario R. Gutiérrez y Marcelo Terceros Banzer; y el historiador e ideólogo cruceño, Hernando Sanabria Fernández.51
El antecedente más próximo del Comité Pro-Santa Cruz se encuentra, como ya se ha visto en otro capítulo, en la “Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos” de la misma ciudad. Fue allí donde se gestó el pensamiento regional y donde se elaboraron las principales estrategias de lucha. Estas, sin variar en lo fundamental, se fueron centrando alrededor de la participación en los beneficios de la producción petrolera. De ahí por qué la etapa más notoria de la actividad de esta organización cívica es aquella que transcurre entre 1957 y 1959.
El 17 de agosto de 1957, tras introducir importantes reformas a sus estatutos y ampliar su base de sustentación popular, el Comité elige como presidente a Melchor Pinto Parada, quien en poco tiempo se mostró como un conductor dinámico y persistente, capaz de lograr una adhesión total, y por momentos fanática, de sus coterráneos. Médico de profesión, Pinto se había destacado por su dedicación en mejorar las precarias condiciones de salud existentes en su ciudad natal. Ocupó importantes cargos en la administración departamental y nacional, y fue ministro de Salud Pública en 1948. Dueño de una vigorosa personalidad, conocedor de los impulsos psicológicos que mueven al boliviano a luchar por la “patria chica”, capaz de fanatizar a las masas con una oratoria encendida y vehemente, Pinto ocupa un lugar de privilegio entre los líderes regionalistas que han poseído un claro sentido de patria.
La actuación del Comité Pro-Santa Cruz durante los años referidos es representativa de lo que puede hacer una organización cívica. Al estudiar esta época, puede verse, asimismo, el tipo de relación existente entre los representantes departamentales al Congreso y los dirigentes cívicos, que en Santa Cruz originó un serio enfrentamiento con el gobierno central. Un protagonista de tales sucesos, describe así la situación:
Durante esta época de 1957 a 1959, la más difícil que atravesó el Comité Pro-Santa Cruz tocó a los cruceños que estaban en función de gobierno definir el dilema “con su pueblo o con el gobierno”.52
En lo que respecta a la actitud de los legisladores, ésta fue de casi unánime respaldo a las demandas cívicas. No ocurrió lo mismo con las autoridades ejecutivas departamentales (prefecto, alcalde, jefe de policía) quienes, por lo general, mantuvieron su adhesión al gobierno central que los designaba en sus cargos.
Cabe también referirse a la modalidad negociadora entre Comité Cívico y gobierno. No sólo durante los años que aquí se reseñan, sino siempre, la negociación entre el poder central y el poder local se ejerce bajo presiones constantes de éste. Un gobernante se coloca ante la incómoda disyuntiva de enajenarse el apoyo de un departamento en caso de mantener una actitud centralista o debilitar su autoridad y muchas veces sus principios, cediendo a las demandas regionales. Los gobiernos militares, generalmente han preferido esta última opción. No así el presidente Hernán Siles Zuazo quien tomó su propio camino, esto es, mantener incólume sus propias, sólidas y controvertibles convicciones.
En octubre de 1957, el Comité Pro-Santa Cruz envío a La Paz una comisión encargada de tratar con el gobierno el problema de las regalías. El presidente Siles expuso así su pensamiento: a) la entrega total del petróleo a los departamentos en cuyo suelo se explota esta riqueza, anularía las perspectivas de recuperación nacional; b) los personeros de los departamentos productores de minerales estaban esperando que a ellos también se les diera una participación igual; c) el Estado había contraído cuantiosas obligaciones para financiar obras en el departamento de Santa Cruz, como carreteras, ferrocarriles e ingenios azucareros.53
La respuesta cívica cruceña a políticas tan rígidas fue la movilización popular a través de marchas, huelgas de hambre, manifestaciones públicas, paros y otras acciones de hecho. Se creó un organismo paralelo como fuerza de choque, llamado Unión Juvenil Cruceñista, cuyo líder, Carlos Valverde Barbery, complementó muy bien las orientaciones de Pinto. La Unión Juvenil, muchas veces identificada con F.S.B., llevó a cabo acciones armadas en respaldo a las demandas cívicas.
Otro hecho interesante consiste en el procedimiento parlamentario que se utilizó para obtener la Ley de las regalías. Según muchos testimonios coincidentes, el proyecto original fue presentado por Virgilio Vega, diputado del MNR, el 6 de diciembre de 1956, en un sencillo y único artículo el cual, por vía de aclaración o interpretación, daba a Santa Cruz el ansiado derecho a las regalías petroleras54. Al utilizar tal procedimiento, se buscó evitar el veto presidencial, ya que de acuerdo a normas constitucionales, algunas leyes, entre ellas las que tienen carácter interpretativo, no pueden ser vetadas por el presidente de la República. Ello permitió que el presidente del Congreso la promulgara, obteniéndose así un brillante triunfo parlamentario.
Al calor de estas enconadas luchas cívicas, surgió otra vez la vieja acusación de “separatismo” o “anexionismo” de Santa Cruz, reviviendo lo sucedido en la década de 1920. Culpando directamente al gobierno de Siles por esta campaña, Pinto exclamaba indignado:
«Ya tendrán que arrepentirse los inspiradores intelectuales de esta confabulación […] Tendrán tiempo para arrepentirse cuando comiencen a sentir el repudio que muy pronto tendrán, cuando se despeje este humo que se ha puesto entre Santa Cruz y nuestros hermanos del interior.»
En sus conflictivas relaciones con el Comité Pro-Santa Cruz, en las deplorables expediciones punitivas dirigidas durante su gobierno hacia esa parte del país, no hay que buscar en Siles a un gobernante “enemigo del pueblo cruceño”, sino a un político nacionalista que no transige con los regionalismos.
Las proposiciones que presentó el presidente Siles Zuazo a los negociadores cruceños Humberto Vázquez Machicado, Mario Sandoval Saavedra y Hernando Sanabria Fernández, negaban toda posibilidad de que el gobierno central cediera a perpetuidad una renta pública en beneficio de un departamento. Su estéril negativa frente a los planteamientos cruceños ocasionó la animosidad colectiva de éstos. Perdió la pelea pero mantuvo intacto su principio de conducta. Eso en Bolivia es poco frecuente y por ello hay que destacarlo en todo su valor.
Superados los años “heroicos” del Comité Pro-Santa Cruz, este continuó expandiendo su influencia hacia sectores cada vez mas amplios de la población. En la actualidad, suman cerca a cien las instituciones afiliadas, entre las cuales se encuentran todas las ramas de la actividad económica, cultural, social, deportiva, mutual, profesional y hasta religiosa del departamento. La única actividad expresamente excluida es la política partidista. Aprobados por el gobierno en julio de 1968, los estatutos establecen que para ejercer los cargos superiores del Comité, es necesario ser “cruceño de nacimiento”.
Durante la última época, la actividad de este comité ha estado dirigida a defender los ingresos departamentales y a presionar por nuevas obras a ser financiadas por el gobierno central. Tal vez el más importante de estos logros haya sido asegurar el financiamiento para un nuevo y controvertido aeropuerto internacional en Viru Viru, lo cual se logró durante el breve gobierno del general David Padilla (noviembre de 1978-agosto de 1979).
Notas:
51 Un autor cruceño relata así los comienzos del Comité Cívico: “Corría el año 1950, y era Secretario de Gobierno de la Federación Universitaria Local, el Sr. Hernando García Vespa, y fue él quien transmitió la iniciativa de este organismo estudiantil al Rector de la Universidad Dr. Antonio Landívar Serrate ..., la primera Mesa Directiva, por votación, quedo constituida de la siguiente manera: Presidente: Ramón D. Gutiérrez; Vice-Presidente: Rvdo. Carlos Gericke Suárez; Secretario, Sr. Hernando García Vespa; Vocales: R. Gutiérrez, Agustín Saavedra Suárez, Hernando Sanabria Fernández y Marcelo Terceros”. Ver, Alfredo Ibáñez Franco, Melchor Pinto Parada, arquetipo y vigía de la cruceñidad. Santa Cruz, 1978. р. 23.
52 Ibid.
53 Ibid.
54 El proyecto aprobado dos años después, dice: “La regalía a que se refiere el Código de Petróleo en favor del Estado, corresponde a los departamentos productores en cumplimiento de lo dispuesto por la ley de 15 de Julio de 1938”. Ver, Ibáñez Franco, ob cit., pág. 82.
55 Ibid., p. 101.
Autora: Susana Seleme
Libro: Santa Cruz y la Revolución de 1952
El informe Bohan define el futuro de Santa Cruz, 10 años antes del ’52
En 1942, en el marco de la cooperación de Estados Unidos a Bolivia, el especialista Mervin Bohan presidió una comisión económica de ese país para elaborar un informe que permitiera a Bolivia encarar un plan de desarrollo a largo plazo. Se trata de un estudio científico y metódico de la economía boliviana, sus problemas y sus posibles soluciones, en el marco del desarrollo capitalista. El Informe Bohan partía de la constatación de que Bolivia poseía riquezas, pero no capitales ni ahorro interno, que siguen siendo, aún hoy, algunos de sus puntos más vulnerables. El diagnóstico hecho por Bohan sobre comercio exterior, sugería cambios en la rígida condición monoproductora minera. Sin desecharla, se debía buscar la diversificación para romper el ciclo minero monoproductor y, mediante la expansión de la frontera agrícola para la producción de alimentos, expansión que debía darse en las tierras del Oriente, concretamente, en Santa Cruz. La producción de alimentos tenía como fin eliminar la alta erogación de divisas que significaban las importaciones alimenticias. Una política de tal naturaleza exigiría una intervención rotunda del Estado a despecho de cualquier escollo liberalista.
Según algunos estudiosos, sin desmerecer los aportes del Informe Bohan, éste también respondía al interés norteamericano de que Bolivia siguiera proveyendo materias primas y, al mismo tiempo, que se convirtiera en consumidora del mercado automotriz de ese país, entre otros rubros.
Sin embargo, la ejecución del Informe Bohan en el país hubo de esperar 10 años, que se sumaron a la larga saga de 4 siglos en los que Santa Cruz vivía adormecida entre el olvido y el rezago. Pero su futuro ya estaba definido.
Según Rodríguez Ostria56, el Informe Bohan “no era original ni proponía nada diferente al ideario que los cruceños habían pregonado previamente y por décadas”. Hubo que esperar a la Revolución del '52 para que empezaran a hacerse realidad las añejas demandas cruceñas, convertidas casi en ley gracias a Mervin Bohan, que no tenía nada de cruceño ni de separatista. En todo caso, actuó con la lógica de la dominación capitalista y de la relación centro-periferia. Fue, eso sí, un sinceramiento económico descarnado que le hacía falta a la sociedad boliviana, y de los innumerables planes y proyectos de desarrollo elaborados desde entonces, el Plan Bohan es el que mayor y mejor ejecución ha tenido.
Notas:
56 Gustavo Rodríguez Ostria, Poder central y proyecto regional, Cochabamba y Santa Cruz en los siglos XIX y XX. ILDIS-IDAES. Ed. ILAM. Cochabamba, 1993.
La insurrección de 1949 y la revolución de 1952
El despertar del letargo ante las urgencias del tiempo fue el resultado de un proceso gestado durante los últimos años de lo que corresponde a la vieja ciudad tradicional. Convertirse de una ciudad y región aislada y lejana, a polo de desarrollo no podría entenderse sin la mutación, y al mismo tiempo, la articulación de múltiples variables económicas, políticas y sociales que marcan el período previo que corresponde a la ciudad que va a entrar en la modernidad.
El parcial éxito de la asonada del '49 en Santa Cruz, fracasada en todo el país, tiene que ver con la adhesión del MNR57local a la tradición anticentralista cruceña, en tanto reclamo de atención al olvido y marginamiento de la región, vinculado al discurso nacionalista y al antiliberalismo. A ello contribuyó la presencia de líderes del prestigio, como Edmundo Roca Arredondo y Oscar Barbery Justiniano, convencidos ellos que con el MNR, Santa Cruz lograría su incorporación al resto del país, de la mano del progreso y la modernización. No obstante, hay que destacar que los hombres del MNR nunca pensaron en políticas descentralizadoras, sino más bien en la construcción de un poderoso Estado centralizador que aunara e integrara al disperso territorio del oriente de Bolivia y sentar la presencia de un poder estatal y del partido, sin fisuras, como en los hechos sucedió.
Entre tanto, si bien fue derrotada la junta de Gobierno del '49, dejó el camino expedito para que la Revolución de 1952 cristalizara en Santa Cruz sin sobresaltos. En honor a la verdad histórica, se debe reconocer, entre otros factores, que a partir de la revolución nacional de 1952 y de una planificación desde el poder central, con el Plan Bohan, Santa Cruz vivió un intenso proceso de cambio y la ciudad inició una acelerada urbanización. Varias medidas, concebidas como políticas de Estado, bajo el nombre de la mencionada “marcha hacia el Oriente”, tuvieron especial trascendencia para impulsar el crecimiento y desarrollo de la ciudad y del departamento. Respondió aquella estrategia a una necesidad estructural que el MNR comprendió muy bien, a partir del Informe Bohan. Pero los logros alcanzados luego del letargo de 4 centurias, hubieran sido imposibles sin la existencia y empeño del capital humano y profesional que ya se había desarrollado en Santa Cruz, cuya idea de progreso se centraba en el manejo autónomo de los recursos generados por la explotación petrolera.
El plan de integración con el oriente cruceño concebido por el Estado a partir de las coordenadas de Bohan, tuvo como consecuencia un auge económico en el que se puede distinguir tres fases iniciales: desarrollo del sector agrícola en la década de los '50, que dio paso de la hacienda tradicional precapitalista, a la moderna y pujante agricultura y agroindustria comercial; desarrollo del sector hidrocarburífero en los años '60 y desarrollo del sector industrial manufacturero y de servicios en la década de los '70. En los '80 se consolidaron y expandieron las actividades de las tres fases y se les agrega la del sector bancario y financiero. A partir de mediados de los '90 ya se puede decir que empiezan los primeros pasos de vinculación con la globalización sobre la base de la actividad agroindustrial de la soya y de las empresas capitalizadas en el área de las telecomunicaciones y sobre todo en el campo de los hidrocarburos, como se verá más adelante. Si antes del '52 la lucha había sido por la incorporación de la región al ámbito de atención estatal, en sus aspectos económicos y políticos, pronto aquella se convirtió en un reclamo regionalista. Este reclamo se entendía, ahora sí, como una demanda de descentralización del poder político y transferencia de competencias, cuya gestión se canalizaría con el manejo autónomo de los recursos correspondientes, a partir de la hasta entonces no aplicada Ley de Busch sobre el concepto de regalías petroleras. Es cierto que el MNR no tocó las bases agrarias de la clase dominante tradicional, ya que la estructura productiva en Santa Cruz no tenía las connotaciones de occidente, empero pronto afloraron las contradicciones. A pesar de las privilegiadas políticas estatales, las posiciones clasistas, “el sufragio universal, partidos de masas, sindicatos y milicianos”58, chocaron con la identidad señorial de los sectores dominantes y de las élites cruceñas.59 A ello se sumarían más tarde el fuerte centralismo del MNR, no sólo en las decisiones políticas sino en la distribución e inversión de los recursos. A partir de ahí empezaría otra etapa del desencuentro entre aquellas y el poder central, esta vez encarnado en el MNR.
Notas:
57 Los fundadores del MNR no fueron los únicos, pues hasta Gonzalo Sánchez de Lozada, 50 años más tarde diría, en tono de broma, pero de un alto contenido político ideológico: “Me queman vivo antes de permitir un prefecto elegido por voto popular”. El MNR siempre desconfió de las demandas regionalistas y autonómicas de Santa Cruz, con el manido argumento que esas llevarían a la desagregación del país.
58 Laurence Whitehead, Poder nacional y poder local. 1977, Pág. 10.
59 No obstante el temprano mestizaje que tuvo lugar en esta región, entre conquistadores y mujeres de los pueblos originarios, las y los cruceños siempre se consideraron descendientes de europeos, como lo señala el propio himno cruceño, escrito por el francés Guillaux. Eso explica los rasgos de la colonialidad del poder, basados en el concepto de raza y color, hasta hoy, y ese carácter señorial, paternalista y autoritario que dejaron como herencia los primeros españoles. Con el tiempo, y de acuerdo a las coyunturas políticas, la clase dominante y las élites fueron adquiriendo rasgos, intolerantes frente al “otro” diferente. Ya no sólo según el color y origen, sino según la adhesión política: comunista o izquierdista, o cualesquiera otra distinta del patrón dominante local, característica que se reproducía en todo el país, al calor de la pertenencia a las clases dominante, más allá de otras confrontaciones.
El peso político del Comité Cívico Pro Santa Cruz
La disputa cruceña frente al poder central, a partir de 1955, fue por los excedentes de la explotación de hidrocarburos, lo que daría lugar a las luchas cívicas por el 11% de las regalías, ya obtenidas por ley en 1938, en el Gobierno de Busch, pero sin ejecutarse hasta 1959. Hasta finales de los años ’40 los instrumentos de los que se dotó la clase dominante, para velar por sus intereses sociales y políticos fueron la Junta Rural del Norte y el Club 24 de Septiembre. En 1950, por iniciativa de los dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL), con el beneplácito de las autoridades departamentales y de la Falange Socialista Boliviana, se fundó el Comité Cívico Pro Santa Cruz.
Las urgencias del tiempo y la historia convirtieron al comité en el instrumento bajo el cual se cobijaron los intereses económicos de la naciente burguesía cruceña y sus élites. “En la etapa de superación de los pueblos, éstos tienen que buscar las instituciones o caudillos que aglutinen todas sus aspiraciones y que los conduzcan con mano firme, segura hacia la meta de las grandes realizaciones”60. Y esa institución fue el Comité que logró amalgamar cuatro componentes de la identidad cruceña: lo geográfico (el oriente); lo histórico (la historia de olvido hacia lo “cruceño”); lo cultural (“camba”) y lo ideológico (la “cruceñidad”) para transformarlos en elemento homogenizador de su andamiaje ideológico e institucional, fuente de su poder hasta hoy.
En 1957, la lucha del 11% por las regalías petroleras y la defensa de los intereses regionales inició los llamados “años heroicos” del Comité, con su “brazo armado” la Unión Juvenil Cruceñista, fundada y liderada por Carlos Valverde Barbery. Fue la primera propuesta contestataria exitosa de la burguesía cruceña para administrar los excedentes de los recursos petroleros, pero fue también el catalizador de añejas reivindicaciones de infraestructura y servicios básicos: agua, luz, alcantarillado que demandaban amplios sectores de la población, primero urbana y luego provincial.
Ganada la lucha al poder central y obtenido el 11% de regalías sobre el petróleo, el Comité Cívico Pro Santa Cruz se convirtió en “el gobierno moral de los cruceños”, pero ha ejercido su poder como el más lúcido de los partidos políticos, como un partido de carácter regional, representante de las clases dominantes locales y de la élite, sin ser parte del sistema de partidos políticos nacionales. Su poder es sinónimo de autoridad e ideología. En todo caso, el comité ha sido la única institución que desde la crisis del sistema político, abandera las reivindicaciones regionales, con peso político y autoridad, propios de las clases y sus élites con visión de futuro. Es el caso de la propuesta autonómica, que parte de esos sectores como una demanda regional, pero concibe la autonomía departamental para todo el país, con una fuerza y adhesión locales que, como la del 11%, aglutina a gran parte de la población y tiene remate estatal como aquella.
La estructura organizativa del Comité ha sido siempre corporativa y desde sus inicios los grupos que han sido miembros de su directorio han oscilado entre representantes directos de los sectores de la clase dominante y de las élites que les sirven o de la propia sociedad tradicional. Sectores conservadores como los transportistas, fueron en los años '70 y '80 una fuerza de choque importante. En el curso del tiempo, su brazo armado, la Unión Juvenil Cruceñista, no suele contribuir a una imagen más democrática y abierta del comité, con sus actitudes intolerantes, teñidas de racismo abierto y encubierto, en más de una ocasión.
No obstante, en los últimos años, el Comité presenta una apertura democrática, con la incorporación de sectores obreros y miembros de grupos étnicos originarios.61
En sus ya más de 50 años de existencia, el ejercicio del poder del Comité ha tenido luces y sombras, amén de las críticas a su composición corporativa, conservadora y poco incluyente a pesar de sus señales de apertura. En todo caso, el Comité Cívico tuvo y tiene la habilidad del sentido de “oportunidad política”, que no han tenido los partidos políticos nacionales para canalizar demandas que emanan desde la clase dominante y sus élites, pero que se convierten en demandas de toda la sociedad y ganan legitimidad en todo el tejido social, gracias a su poder de convocatoria que se irradia desde las clases altas y medias, hasta las populares.
La restauración de la democracia en 1982 hizo pensar que la declinación del Comité Cívico era cuestión de tiempo. Sin embargo, diversas coyunturas políticas, le dejaron el camino abierto para que presentara propuestas de carácter eminentemente político, como la vigencia de los gobiernos departamentales y la descentralización en los años ’80.62 O el enfrentamiento al régimen dictatorial de García Meza, a raíz de la intención de crear un nuevo ingenio azucarero en San Buenaventura, en La Paz, y el apoyo al cometido democratizador del general Torrelio. La actual demanda del Comité por autonomías departamentales y elección de prefectos por voto directo es de un innegable contenido político, que tendrá como remate una nueva estructura política, administrativa y distributiva del Estado, ante el fracaso de la práctica centralista unitaria en los 180 años de vida republicana.
La gran diferencia entre la clase dominante paceña y sus élites, y las cruceñas, es que aquellas en la segunda mitad del pasado siglo, no han producido proyectos políticos que tengan remate estatal o sobre el conjunto del país. En cambio, sí produjeron cambios políticos importantes los sectores populares de El Alto y La Paz. Sin embargo, hay que apuntar que la élite intelectual paceña sí jugó un papel clave en el derrocamiento del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Con su huelga de hambre dieron el toque final para que la exigencia de las masas sublevadas tuviera el remate estatal que tuvo: la renuncia del entonces presidente, lo que arrastró al sistema de partidos políticos a una perplejidad paralizante, incluida la incertidumbre política económica y social posterior, hasta la caída del ex presidente Carlos Mesa.
Esa acción fue producto de la coyuntura y de las masas en la calle, y no de un proyecto gestado en el tiempo, como los propuestos por Santa Cruz, cuyos sectores dominantes y sus élites, en cambio, plantean políticas para la región que luego se convierten en políticas para todo el país, aunque partieran y partan de reivindicaciones locales. Podrá criticarse a la clase dominante cruceña y a sus élites, pero no se puede negar su habilidad en la presentación y demanda de proyectos económicos y políticos que han repercutido en el cuerpo social local y en todo el país, como el del 11% de las regalías. Actualmente bajo el manto del Comité se lanzan a cuestionar un modelo de Estado obsoleto y proponen uno diferente. De ahí que reiteramos nuestra visión sobre el Comité Cívico, en el sentido de que cumple el papel de un partido político regional, lo cual no le ha impedido proponer políticas que luego se convierten en políticas nacionales.
El rechazo que generan las demandas y acciones del Comité en el occidente del país, sobre todo urbano y de sectores políticos e intelectuales, parte, en buena medida, del estereotipo de su presunto componente regionalista y separatista y de su identificación con los sectores dominantes, a los que califican como oligárquicos.
Notas:
60 Hernán Ardaya Paz, Ñanderoga, Talleres Gráficos Bolivianos. La Paz, 1967, Pág. 13.
61 La revista DEBATE N° 15 de la Cooperativa Cruceña de Cultura, señalaba que “para que las reivindicaciones regionales (…) puedan derramarse en conquistas y beneficios para toda la población (...) es necesario un Comité Cívico verdaderamente representativo en el que se hagan fuertes por una alianza honesta, la clase obrera, el empresariado privado progresista, el campesino asalariado, los medianos y pequeños productores del agro, el sector profesional, técnicos e intelectuales y grupos democráticos de la élite local”. Santa Cruz, agosto de 1982, Pág. 12. Hoy, casi 23 años después, puede decirse que se ha avanzado, aunque los sectores conservadores suelen tener el predominio. No obstante, las reivindicaciones que enarbola el Comité, siempre han sido y son frente al Estado Central, sin involucrarse en los temas de la ciudad y sus problemas urbanos.
62 Durante la presidencia en el Comité Cívico del hoy nuevamente Alcalde Municipal, Percy Fernández, la lucha por los gobiernos departamentales fue una constante.
Viene de:
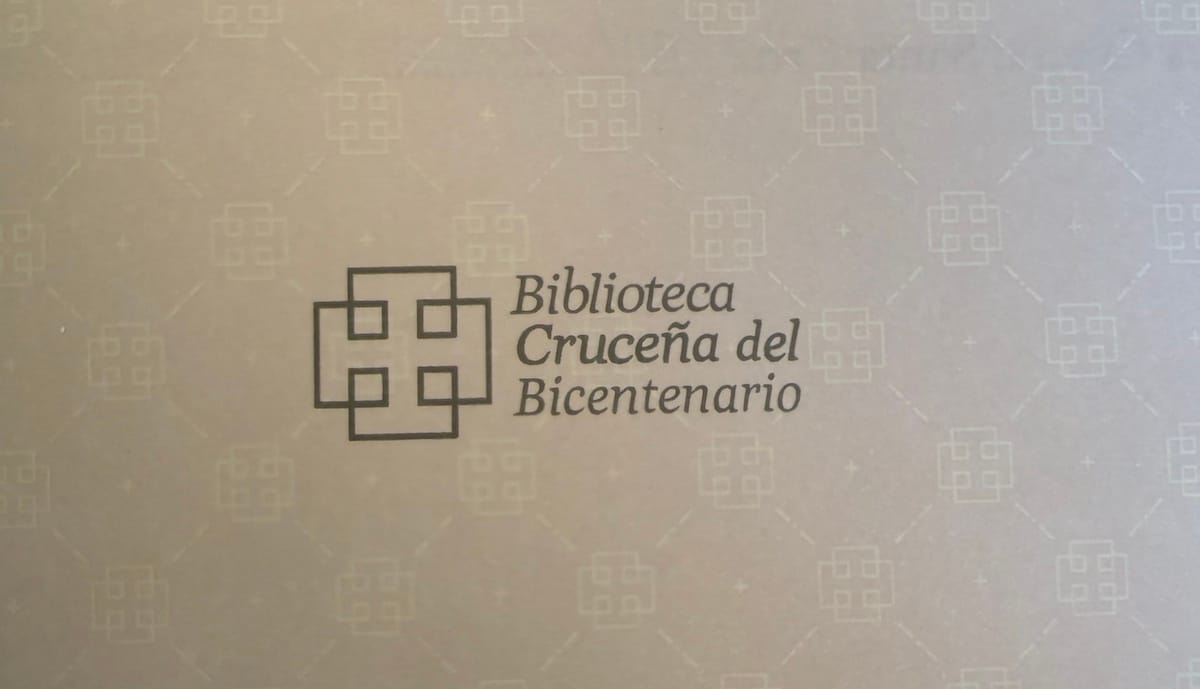
Continúa en:
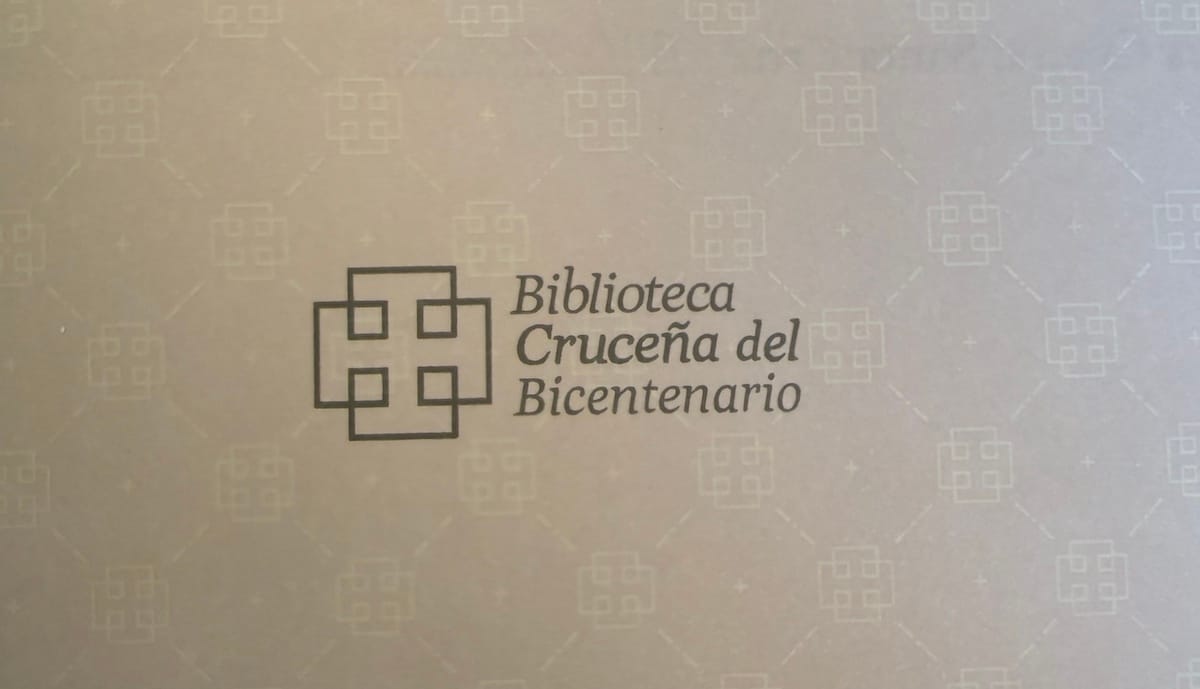

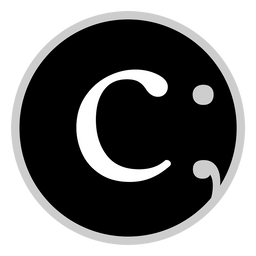
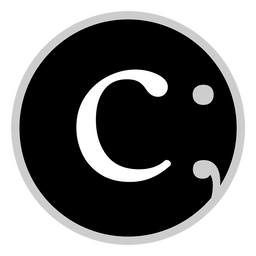
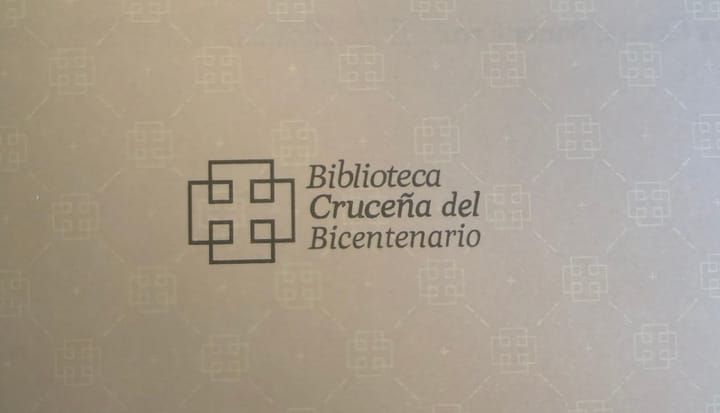
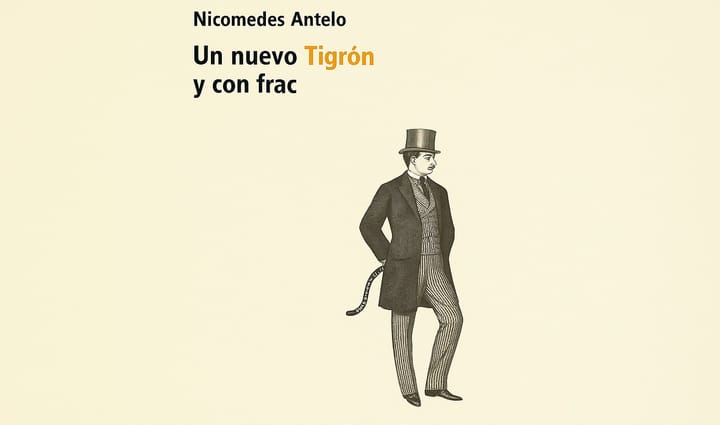

Comments ()