Humberto Vázquez Machicado: Orígenes de la nacionalidad boliviana
Capítulo 8 de la Antología de Ensayos Cruceños 1825-2025 (Biblioteca Cruceña del Bicentenario)
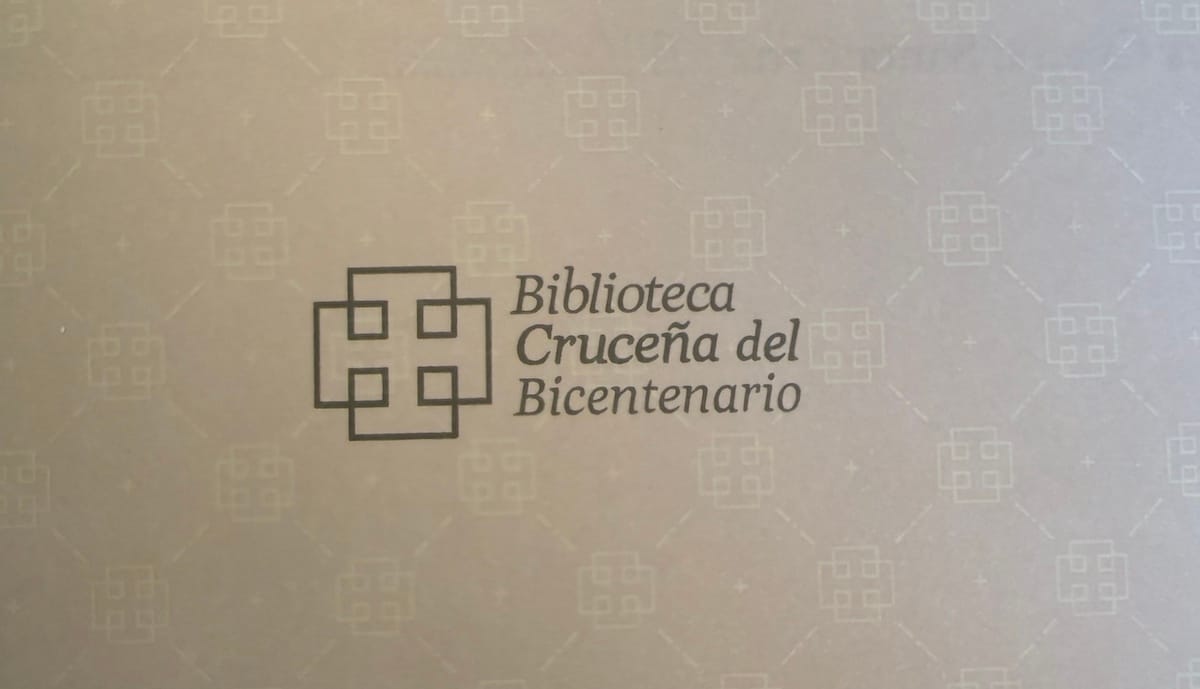
Arribamos, por fin, de vuelta al primer instante de estas bifurcaciones. Muchos caminos nos traen aquí. Podemos tomar, para continuar, una cita que hace J. L. Roca en la quinta sección del prólogo a la segunda edición de su libro recién ojeado:
«Santa Cruz de la Sierra, a mediados del siglo XVI, o sea, “desde el primer instante de su ser natural” (según feliz expresión de Humberto Vázquez Machicado), estuvo estrechamente vinculada al eje geoeconómico Charcas-Potosí».
Son varios los autores que repiten o referencian esa «feliz expresión» y lo dicho por don Humberto, quien a su vez referencia a Enrique Finot. El ensayo se llama Orígenes históricos de la nacionalidad boliviana. Leerlo completo tomaría unos 45 minutos, si no fuera por la cantidad de referencias que tiene y la cantidad de cavilaciones a las que nos lleva. Leemos a continuación su segunda mitad.
Fue escrito en La Paz en 1955, pero fue publicado recién en 1975 por la editorial de la Universidad Mayor de San Andrés en su Colección Sesquicentenario. Alcides Parejas escribió el prólogo de la colección de Vázquez Machicado, que incluye otros siete ensayos. En el prólogo, cita este nuestro génesis, ese «primer instante»; y he visto que lo referencia en por lo menos otros cinco textos.63 Mariano Baptista Gumucio lo hace en la introducción a su compilación recién recitada. Jorge Siles Salines en su Historia de la independencia de Bolivia.64 Carlos Mesa le dedica un artículo completo: Santa Cruz, el Nacimiento de Bolivia y la Tesis de Vázquez Machicado.65 Es referido en la introducción al segundo tomo de la colección susodicha Bolivia, su historia.66 En fin… todos ellos nos conducen a este lugar.
Es interesante saber que la «feliz expresión» se puede encontrar en por lo menos unas tres oraciones dedicadas a la Virgen María, «inmaculada desde el primer instante de su ser natural». ¿Qué llevó a Vázquez Machicado a hacer esa referencia? ¿Qué lo llevó a hacer la revolucionaria afirmación de que Bolivia nació en el instante en que Ñuflo de Chaves conquistó y reclamó el territorio del ahora oriente boliviano? Veamos.
63 1) Ibid. 2) Porque me importa, Mi Santa Cruz, Santa Cruz y la Nacionalidad, p. 44, La Hoguera, 2003, Santa Cruz. 3) Apuntes históricos de la ciudad de la Purísima Concepción de Portachuelo, publicado en ElPaís.bo el 12 de mayo de 2024, tomado la Revista de Etnografía, Historia y Arqueología TARIXA. Vol. 2 Nº 1. Tarija, 2024. 4) En el prólogo al libro Santa Cruz: economía y poder (1952-1993) de Carmen Dunia Sandóval, Fundación PIEB, La Paz, 2003. 5) En Enrique Finot y la historia de conquista del oriente boliviano, Revista Aportes, vol. 1, núm. 4, abril de 1996. 6) En el prólogo a la reedición de la obra recitada en 2019 por la Universidad Mayor de San Andrés.
64 Capítulo 1, La Audicencia de Charcas: diferenciación e identidad, 1992. Pág. 19 en la segunda edición a cargo de Plural, 2009, La Paz.
65 El Deber, 11 de febrero de 2018, Santa Cruz. Republicado el 14 de febrero del 2018, en su blog.
66 Introducción: Historia colonial, Reflexiones y debates, En la búsqueda de la identidad y de los orígenes nacionales, p. 23. Coordinadora de Historia, 2015.
Autor: Humberto Vázquez
Ensayo: Orígenes históricos de la nacionalidad boliviana
Capítulo 4
En febrero de 1558 [partió] de Asunción don Nufrio Chaves con gente lúcida española y algunos miles de indios amigos encargados de guiarles, de llevar vituallas, de servirles personalmente y hasta de colaborarles como guerreros. Remontaron el río Paraguay y por los Xarayes, o sea la actual laguna de la Gaiba se internaron en busca de la Tierra Rica con la cual todos soñaban. Las luchas con las tribus salvajes y las tantas penalidades de la travesía cansaron a la gente, la misma que el día de san Juan, 24 de junio de 1559, se insurreccionó y retornó a Asunción; quedaron en medio de esa tierra el valeroso don Nufrio Chaves, Hernando de Salazar, unos cuarenta españoles y algunos centenares de indios.
Con esta gente, Nufrio Chaves funda Nueva Asunción en la orilla derecha del Guapay el 1.° de agosto de 1559. De allí a poco se tropieza con gente española que venía del Perú al mando de Andrés Manso. Planteado allí mismo el conflicto de jurisdicciones, Chaves con Salazar dejan su gente con Manso y se trasladan a Lima en demanda de un fallo superior que definiese su pleito. Lo obtuvo y en forma completamente favorable. El virrey designó a su hijo García Hurtado de Mendoza a la sazón en Chile, como gobernador de la nueva provincia y a Nufrio Chaves como lugarteniente y mientras la ausencia del titular, gobernador interino.
Andrés Manso, el “mal apellidado” como lo ha calificado Paul Groussac, no aceptó tal fallo y ante su resistencia, su propia tropa pasada a Chaves tomólo preso y lo remitió con escolta al Perú. Logró salir de su prisión e intentó nuevamente entrar a tierras orientales. Ante los numerosos conflictos con Chaves, hubo de intervenir con viajes al propio terreno Juan Medina de Avellaneda por cuenta del virrey del Perú y el licenciado don Pedro Ramírez del Quiñones presidente de la Audiencia de Charcas. Por fin el flamante tribunal de la Plata pudo arreglar el conflicto señalando jurisdicciones a ambos capitanes y compensándoles con sumas de dinero. Manso fundó Santo Domingo de la Nueva Rioja a orillas del río Condorillo o Parapetí, y cuando se disponía a seguir el Pilcomayo aguas abajo, fue muerto en su propia ciudad por los incansables guerreros chiriguanos. Con esto termina su historia, pero no así la de Nufrio de Chaves.
El acto de Chaves de ir en demanda de justicia a Lima, significa de hecho y de derecho un completo y absoluto desprendimiento de la autoridad asuncena, es decir de la gobernación del Paraguay de la cual había salido para esta conquista. Pero también es una consecuencia lógica del abocamiento que a las cosas del Paraguay había tomado la autoridad limeña con el nombramiento de Diego Centeno de diez años antes, y por más que este nombramiento no haya pasado del papel. Si hubo un acto de emancipación en contra de la gobernación paraguaya, dicho acto fue hecho con toda lógica jurídica, pues se ponía a la sombra de una autoridad que estaba por encima de las dos; la corte virreinal. Eso sí con ello se independizaba para siempre del Río de la Plata todo el territorio oriental de la actual Bolivia y con personería propia se incorporaba a lo que entonces se llamaba el Perú.
El 15 de febrero de 1560, fecha del nombramiento de Nufrio de Chaves como lugarteniente de Gobernador de la provincia de los Moxos, que tal era el nombre que se dio al actual oriente boliviano, señala pues la data precisa de la incorporación de esos territorios tropicales a la nacionalidad boliviana. Muy pocas veces en la historia podrá señalarse de una manera precisa así con día, mes y año, el punto de partida de una nación. Este es uno de ellos. La modalidad propia de la época en estas tierras en que todo estaba por hacerse, o haciéndose, permite tal precisión en el producirse de los hechos históricos.
La acción inmediata de Nufrio de Chaves en su nueva gobernación, fue el fundar poblaciones; y es así que a raíz de despachar a Manso a Charcas, dividió su gente y después de enviar diversas comisiones, con ochenta españoles, el día 26 de febrero de 1561, funda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en las cercanías de la actual San José de Chiquitos. Teniendo en cuenta que de la gente que trajo de Asunción provenientes no todos del Río de la Plata, sólo le restaron cuarenta, que los ochenta de Manso, provenientes del Perú, se le pasaron y que él trajo más de Lima, Potosí y Charcas, tenemos pues que la gente que vino del Perú estaba en una mayoría de dos tercios o más en relación a la gente del Plata o de Asunción. Es en vista de esta mayoría abrumadora que hay que considerar a Santa Cruz de la Sierra como una fundación de origen peruano, tal cual lo sostiene Enrique Finot, y no paraguayo cual lo han pretendido muchos autores coloniales y contemporáneos y por más que don Nufrio hubiese partido de Asunción.
Esto que podríamos llamar el aspecto político y jurídico o si se quiere el humano de la unión de las dos zonas componentes de la nacionalidad, se complementa con el que denominaríamos el económico. Nufrio de Chaves era el mejor conocedor de las tierras del Río de la Plata y de la gobernación del Paraguay. Había entrado por tierra, desde Santa Catalina en el Atlántico; conocía todo el río y sus afluentes, había recorrido toda la comarca, allí donde se le había anunciado posibilidades de existir riquezas. Y su experiencia no igualada siquiera por ninguno de los capitanes sus colegas y menos superada, le había enseñado que todo lo que dejaba atrás era demasiado pobre y sin esperanzas de un inesperado descubrimiento de metales. Ante la disyuntiva de seguir uncido a la indigente Asunción, o depender del opulento Perú, no había vacilación posible y don Nufrio escogió aquello que más le convenía y que más convenía a esa tierra de la cual era gobernador.
¿Cuál era pues el panorama de las zonas: la andina y la tropical que se fundían en ese momento histórico de nuestra vida colectiva?
Antes de la llegada de los españoles a estas tierras altas, no existían poblaciones que merecieran el nombre de tales; pequeñas agrupaciones indígenas diseminadas en la altipampa, no podían crecer, pues desequilibraban la perfecta relación entre lo que producía el suelo y consumía el pueblo, dentro de esa férrea disciplina que el imperio había impuesto. Pero la conquista española señaló la transformación inmediata de una economía intensamente minera, teniendo a la agricultura como su auxiliar y nada más.
Como efecto inmediato, vino la fundación de ciudades, las mismas que fueron estableciéndose con criterio político económico de conservación y dominación de territorios para la pacífica explotación de las riquezas. Para ello se buscó donde había más elemento humano —siquiera en pequeñas proporciones—, que facilite los trabajos y vida de la ciudad con su obra esclavista de hecho. Así en 1538 o 1539 se funda Charcas o la Plata, avanzada de la conquista hacia el sudeste y diez años más tarde La Paz, avanzada hacia el norte y vínculo económico del Cuzco con el sud Potosino. Después vendrían Cochabamba en 1574, avanzada hacia el Noreste; Tarija el mismo año coadyuvando a Charcas y hasta cierto punto reemplazándola en su misión de avanzada; Oruro en 1606, cual lo fue Potosí en 1545, por razones propias de riqueza inmediata.
Por lo que respecta a la región oriental, el fenómeno era muy diferente. Poblado por innumerables tribus, las más de ellas nómadas y en guerra permanente entre sí, no tenían ni siquiera esos rancheríos del altiplano, que eran permanentes, mientras que los tolderíos orientales cambiaban continuamente de lugar según las necesidades de la caza, la pesca, o sus rudimentarios sembradíos, o bien por razones guerreras o de simple capricho. Mientras que el altiplano tenía una milenaria tradición agraria y un sistema de gobierno firme y organizado, acá no había nada de todo ello y cada tribu vagaba libre o momentáneamente sometida, atomizada en grupos grandes o pequeños, pero por lo general independientes entre sí.
Las primeras ciudades que se fundan, desaparecen ante la barbarie chiriguana: Nueva Asunción y la Barranca, cual desaparecerían también Nueva Rioja, Santiago del Puerto, San Francisco de Alfaro, etc. Sólo sobreviviría Santa Cruz de la Sierra con su hija legítima San Lorenzo de la Frontera, con quien llegaría a identificarse. Trinidad, cuya primera fundación por Mate de Luna en 1603 no dejó mayor trascendencia, en realidad corresponde al ciclo jesuítico del siglo XVII, juntamente con todas las misiones que se fundaron.
Así tenemos pues que en el Altiplano existía ya una cultura incipiente o en decadencia, como se la quiera considerar, pero cultura al fin, ya que disponía de elementos estatales, de formaciones políticas y organización económica; mientras que en las selvas y llanos sólo se encontraba la barbarie que aún no había llegado a la edad de bronce del Altiplano. Teniendo en cuenta que tanto una como otra zona, al juntarse, se hallaban bajo el común denominador del conquistador castellano, la una no podía influir sobre la otra y así la unión de las dos zonas se hizo de igual a igual, aunque el aporte de tradición y de economía hayan sido tan desiguales. No fue pues —volvemos a repetir una vez más—, ni el peso de la cultura inca, ni su organización la que inclinó al oriente tropical a soldarse con el altiplano y formar la nacionalidad boliviana.
Es entonces que nos preguntamos otra vez. ¿Cuál fue el factor poderoso que unió zonas tan diversas y las unió al extremo de formar una sola y única conciencia?
Capítulo 5
A mediados del siglo XVI y con intervalo de quince años apenas, ocurren en estas tierras los dos fenómenos básicos de nuestra constitución nacional: el descubrimiento de la plata del cerro de Potosí en 1545 y en 1559 la fundación de la Audiencia de Charcas. La fabulosa riqueza del uno y la hegemonía política, judicial y administrativa de la otra, formaron un solo haz, ya que se hallaban muy cerca el uno de la otra y este haz político-económico, constituyó el núcleo central en torno al cual se formó o mejor dicho, se estructuró la nacionalidad boliviana.
Hasta ese momento, todo había girado alrededor del Cuzco primero y Lima después, pero en fin, como si todo fuera al igual que antes de la conquista. Pero ahora, el cerro de Potosí con su potencial económico verdaderamente increíble, abre una nueva etapa a la vida de estas regiones y plantea también problemas político-administrativos y judiciales que ya no podían ser atendidos desde el Cuzco o Lima. A esto se agrega el peligro permanente de los indios chiriguanos en la región oriental, que en su osadía llegaron hasta 20 y 10 leguas de la propia Charcas. Todo ello da pues fuerza, carácter propio, modalidad autónoma a estas tierras que hubieron de constituir gobierno independiente, dentro de la común sujeción al Virrey y a la corona.
El cerro de Potosí implica de inmediato la fundación de la ciudad de su nombre, la misma que fue el foco de atracción de cuanto aventurero había en las Españas de “aquende y allende el mar”, hasta el punto de llegar a ser la ciudad más populosa de las Américas.
La Audiencia de Charcas con su enorme distrito: “de mar a mar; de Arica a Montevideo”, devino pues, por la fuerza de su potestad política y judicial, centro obligado de atracción de todas estas tierras. Esa atracción no era de ninguna manera forzada, pues estaba íntimamente unida a la atracción económica de Potosí allí a su lado.
Potosí y sus aledaños nada producían para mantener una población tan numerosa. Nadie se ocupaba allí de agricultura ni cosa semejante, pues todo brazo o actividad humana estaba íntegramente dedicada a las minas, su explotación y demás negocios que le son anexos. Siendo por esencia un centro eminentemente consumidor, Potosí, por la fuerza de su riqueza convirtió a todas las otras regiones en sus tributarias. La Paz tenía en su favor el tener población numerosa y agricultura de montaña y valle y ser mercado productor y consumidor a la vez; su excedente iría a Potosí, Cochabamba tenía que proveer a Oruro y Potosí; Chuquisaca y Tarija con sus riquísimos valles a Potosí. Igual cosa Salta, Jujuy y Tucumán.
Todo esto dentro de la zona andina de Bolivia; pero ¿y Santa Cruz de la Sierra? Perdida como se hallaba en las serranías de Chiquitos, a más de doscientas leguas de Potosí y con pésimos caminos, podría pensarse que hasta allí ya no llegaba la atracción del cerro rico. Grave error. La atracción del cerro y de la Audiencia decidieron de su destino y la inclinaron al oeste, olvidando para siempre el camino del Paraguay, recorrido por última vez cuando fue Loma Portocarrero a explorar y reducir a los Xarayes en 1598. La orientación económica y política de Santa Cruz de la Sierra fue pues desde el primer momento hacia el fortísimo núcleo central Charcas-Potosí. Vamos a cuentas.
La ciudad de Nufrio de Chaves se fundó el 26 de febrero de 1561. Dos meses después, el 20 de abril se hacían los repartimientos de indios entre alrededor de noventa vecinos feudatarios. De inmediato se envía a Lima al Alguacil Mayor Hernando de Salazar con un pliego de peticiones entre las cuales se encuentra la muy curiosa de que se autorice a la «cibdad que puedan sacar yndios de los pueblos que estan encomendados o se encomendaren para que sirvan en las minas de Potosí, atento la esterilidad deste tierra, etc., etc.» Detengámonos un momento.
Acababa de fundarse la ciudad y de encomendarse los indios; no había producción agrícola, pues los trabajos apenas habrían comenzado. Por otra parte, aún se ignoraba si esa producción tendría fácil salida y colocación en el consabido mercado de Potosí. Por ello y alegando ser la tierra estéril, cosa que no era ni es cierta hoy día, podían utilizar la mejor, la más cómoda y más barata mercancía: la fuerza humana vendida en las minas.
Por esos años había en estas regiones de Santa Cruz más de 40.000 indios, gran parte de los cuales se sometieron voluntariamente a los españoles para que los defiendan de los antropófagos chiriguanos sus enemigos. Pues a estos aliados y amigos y hoy sirvientes, se trataba de llevar a vender a Potosí. No consta la autorización virreinal para tal tráfico, pero sí consta que se ejerció en forma normal y continuada, por lo menos hasta comienzos del siglo XVII, en que el licenciado Francisco de Alfaro en el propio Santa Cruz dicta enérgicas pragmáticas en contra de ese tráfico humano vergonzoso. La condición infeliz del indio en estas tierras venía a ser la misma por doquiera que se mirase. En el altiplano, enviado por pueblos enteros a enterrarse en los minerales, y en Santa Cruz de la Sierra enviado también a venderse como esclavos en los centros mineros.
La raza vencida y sojuzgada tenía que pagar con su sangre y con su músculo la dominación de que era objeto y ofrendarse como holocausto en aras del becerro de oro de la industria minera, única que consideraban de valor los conquistadores castellanos. Teniendo en cuenta las diferencias de clima, hábitos de trabajo, carácter, etc. de los indios de Santa Cruz, es para pensar con toda lógica que su aporte de labor en Potosí debía ser mínimo, pues moriría a las pocas semanas.
Pero ese mínimo y esas pocas semanas las necesitaba y aprovechaba el monstruo del cerro. Razón sobraba al licenciado Juan López de Cepeda, presidente de la Audiencia, para decir en carta de La Plata de 12 de marzo de 1593, que Potosí absorbía todo lo que existía en cien leguas a la redonda. Nosotros agregaríamos que doscientas, puesto que Tucumán incluso daba su contribución en maderas, mulas, etc. y Santa Cruz de la Sierra en carne humana, como que de 40.000 hombres, la población indígena bajó de pronto en pocos años a sólo 3.000 que existían en 1600.
Esta etapa de Santa Cruz de la Sierra, semejante a la brasileña coetánea conocida con el nombre de la “caza del indio”, muy pronto fue superada y viene la normal contribución económica en forma de productos agrícolas, al consabido mercado potosino. Las Relaciones de Santa Cruz de la Sierra, de fines del siglo XVI, así como los cronistas López de Velasco y Vázquez de Espinosa, nos hablan ya de las diversas producciones de la tierra, producciones comerciales que gravitan siempre hacia el Oeste.
Como la zona tropical tiene agricultura esencialmente diferente de la andina, los productos de aquella eran muy apetecidos, pues venían a complementar los del altiplano. Así tenemos el azúcar y los dulces emergentes, las telas de algodón, el tabaco, el cacao, la cecina y el ganado en pie, y en fin cuanto allí se producía. Pese a los malos caminos, pese a la distancia inmensa a recorrerse, pese a los asaltos de los chiriguanos, desde la lejana y solitaria Santa Cruz de la Sierra, venían esos productos a colocarse en el Potosí legendario.
Pero no era solo la atracción del cerro la que incorporaba Santa Cruz a este su complemento natural, sino también era la Audiencia. Creado el regio tribunal en virtud de las disposiciones de 12 de junio y 18 de agosto de 1559 se instalaba el 7 de septiembre de 1561. Desde el primer momento la Audiencia de la Plata intervino en forma directa y efectiva en los asuntos de Santa Cruz de la Sierra. Fue su primer presidente don Pedro Ramirez de Quiñones quien estuvo en el lugar mismo de las disputas de Manso y Chaves para tratar de solucionarlas y residió en Santa Cruz de la Sierra. Fue la Audiencia quien al fin zanjó las dichas diferencias, dividiendo las jurisdicciones y compensando en dinero a los capitanes.
Las Audiencias tenían entonces poderes verdaderamente omnímodos y en todo intervenían: cuestiones judiciales, de la real Hacienda, militares, del real patronato, administrativas, todas tenían que hacer con la Audiencia. Es así que la vida de Santa Cruz de la Sierra en todos sus aspectos, hubo de ser regida desde Charcas y si Potosí era el centro de su órbita comercial, La Plata lo era de todas sus actividades políticas, etc. En 1603, la Audiencia envió a Santa Cruz a su fiscal Francisco de Alfaro para poner orden y paz allí a raíz de los disturbios ocasionados bajo la administración del gobernador Mate de Luna, a quien poco menos que preso trajo a Charcas. Además, trasladó los últimos restos de Santa Cruz de la Sierra, de Chiquitos a Cotoca.
Capítulo 6
De todo lo anteriormente dicho se infiere que Santa Cruz de la Sierra desde su fundación, desde “el primer instante de su ser natural”, estuvo incorporada al núcleo Potosí-Charcas. En ningún momento, ni en ninguna forma tuvo orientación y menos sujeción al Paraguay y al Río de la Plata. Téngase bien en cuenta que no fue sólo incorporación política, sino incorporación económica, lo cual quiere decir que fue en forma íntegra y absoluta, sin discriminación ni reserva alguna. Y adviértase también, que el camino al Río de la Plata, que hasta pocos años antes era sólo posible por el río Paraguay, se cerró en 1568 tras el asesinato de Nufrio de Cháves y a más tardar en 1596 y 1598 tras las incursiones de Loma Portocarrero a los Xarayes. No se volvió a transitar más, hasta mediados del siglo pasado, con motivo de la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza.
Pero no fue solo Santa Cruz de la Sierra. Toda la región que se extiende hacia el norte, rica en terrenos fertilísimos y en ríos navegables, lo que hoy es el Beni y Pando, se incorporaron también a la nacionalidad boliviana alrededor del eje económico-político de Potosí y Charcas, bajo el signo de Santa Cruz de la Sierra, pues el camino de sus productos —similares a los de Santa Cruz—, era por esta ciudad, ya que el de Cochabamba sólo comenzó a utilizarse a fines del siglo XVIII. La penetración de Moxos fue obra jesuítica realizada en el siglo XVII, tras las vanas tentativas de los conquistadores. La ruta catequística primero y económica después, se hizo siempre por el Mamoré, el Guapay y Santa Cruz a Charcas y Potosí. La cera, el cacao, la cecina, los tejidos varios seguían siempre este camino.
La fuerza de atracción del núcleo poderoso Charcas-Potosí, llegaba hasta el actual norte argentino, o sea la parte andina de la hermana república, conforme lo hemos insinuado ya. Salta, Jujuy y Tucumán, económicamente hablando, estaban más cerca y mucho más ligados a Potosí que a Buenos Aires; de allí que hayan formado parte de este grupo hasta los albores de la emancipación. La creación del virreinato del Río de la Plata, la apertura de Buenos Aires al comercio libre a fines de la colonia, y el enorme impulso económico que eso significó, dióle una fuerza de atracción tal, que unció a su órbita a esas provincias norteñas, las mismas que se tornaron hacia ese núcleo, pues Potosí en plena decadencia minera, ya no tenía fuerzas para conservarlas como tampoco las tenía Charcas, cuya Audiencia desposeída de sus omnímodas atribuciones por el régimen de las Intendencias ya no tenía autoridad directa sobre esas provincias, y tampoco podía retenerlas.
Al crearse el centro consumidor de Potosí, centro que absorbía todos los productos de la actual Bolivia, incluso los de sus más lejanas regiones, independizó pues a toda la zona de su influencia de dependencias económicas ajenas, como la del Cuzco o Lima, por ejemplo. Los productos del Bajo Perú, tanto de altiplano, como de trópico no podían competir en Potosí con los que producía el propio Alto Perú y el trópico oriental su complemento. De aquí nacieron dos cosas: una la diferenciación con el Bajo Perú y la unificación de todas estas tierras alrededor del núcleo nacional Potosí-Charcas. Esta diferenciación acentuóse notablemente cuando en 1776 se creó el virreinato de Buenos Aires y se incluyó en su jurisdicción al Alto Perú, separándolo de su antigua hegemonía política cuzco-limeña.
El proceso de formación nacional que desde 1545 se estaba operando alrededor de Potosí y Charcas, apresuróse en forma visible para propios y extraños. Tributarios económicos y tributarios políticos, fueron adquiriendo lo que se llama una “conciencia nacional”, una conciencia colectiva, la sensación de pertenecer todos a una misma comunidad que estaba presidida y controlada por Potosí y Charcas.
Fue pues alrededor del núcleo central económico-político de Potosí y La Plata que se formó esa conciencia nacional y se fisonomizó toda esta región lo suficientemente fuerte como para formar un estado independiente cual es la Bolivia actual. La mina y la Audiencia constituyeron los ejes y las agrupaciones humanas que les estaban ligadas, fueron poco a poco creando la nueva entidad. «El transporte interregional es uno de los pilares de la vida humana: multiplica los contratos, las relaciones sociales y los productos, y debido a la diversidad misma de los recursos que utiliza, contribuye a modelar el patrón específico de la vida de la ciudad», ha dicho un sociólogo de nuestros días (Mumford, La cultura de las ciudades; II, 164).
El establecimiento del régimen de las intendencias a fines del siglo XVIII, no hizo sino robustecer esta formación nacional que veníase gestando desde 1545. El territorio del Alto Perú fue dividido en cuatro intendencias, pero bajo la égida charquina. Si el resorte económico habíase aflojado con la decadencia del Cerro Rico, el resorte político aumentó dentro de la jurisdicción de las cuatro provincias y los gobiernos militares de Moxos y Chiquitos. En 1783, don Juan del Pino Manrique desde su gobernación de Potosí, veía tan clara la fisonomización nacional del Alto Perú, que en informe al ministro universal de Indias decía no podérselo administrar bien ni desde Lima, ni desde Buenos Aires, y el Consejo abogando por la creación de un virreinato o si no, una capitanía general independiente. Estaba tan madura la tierra y su gente que a los ojos del funcionario peninsular ya merecía los honores del gobierno propio. De allí a la república independiente tanto del poder real como de los que pudieran formarse en las sedes de los dos virreinatos, no distaba sino un paso, el mismo que antes de medio siglo era dado en forma definitiva.
Resumiendo todo lo anteriormente expuesto, tenemos que la nacionalidad boliviana es una formación esencial y eminentemente hispano colonial, ya que sólo se puede hablar de su existencia cuando se juntan sus dos partes componentes: el Ande y el Trópico, y ello sólo tuvo lugar en 1560. ¿Qué fuerzas produjeron esta unión?
Lo repetimos: no fueron factores geográficos, étnicos, históricos, lingüísticos, etc. los que forjaron la fisonomía propia y personal de este territorio. Fue la voluntad de grupos humanos empujados por atractivos económicos la que agrupó alrededor de Potosí y Charcas los intereses de todas las regiones, tan dispares entre sí, que hoy forman Bolivia; armonizó sus conveniencias, dirimió sus conflictos, gobernó sus territorios y pese a todos los contrastes creó en ellos una sola y única conciencia nacional. Cuatro siglos de convivencia y de intercambio soldaron lo que la geografía hubiera querido separar y lo soldaron de una vez por todas y para siempre, pues la nacionalidad boliviana es una e indivisible.
La Paz, diciembre de 1955
Viene de:
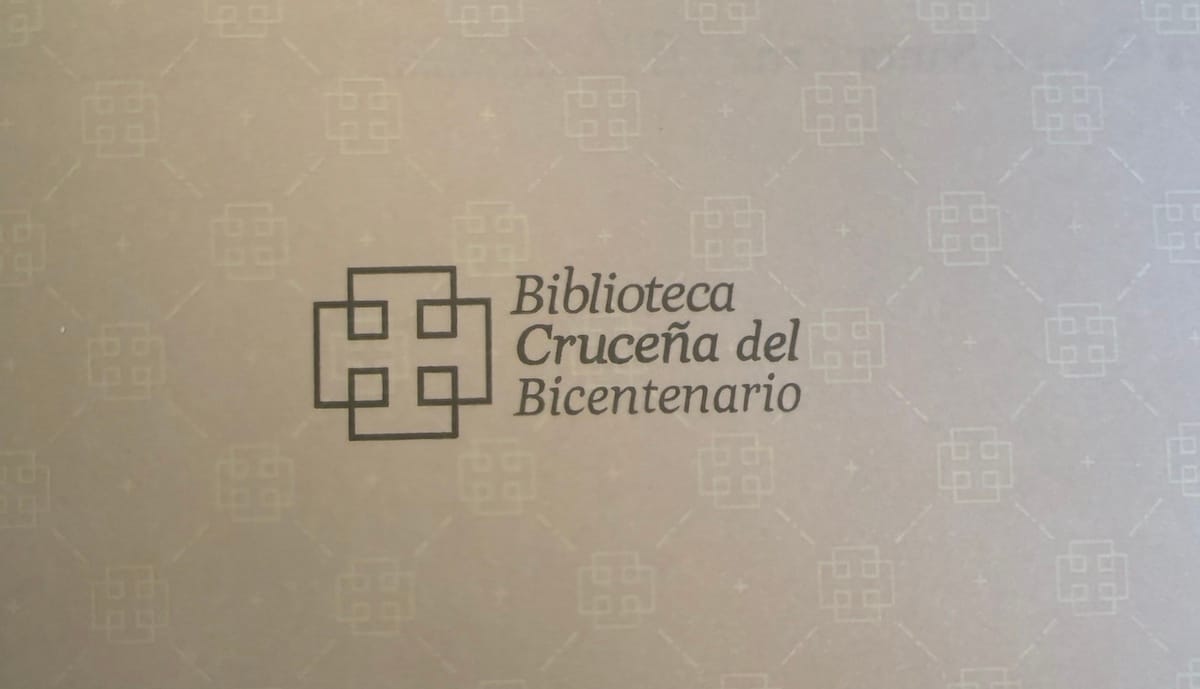
Continúa en:
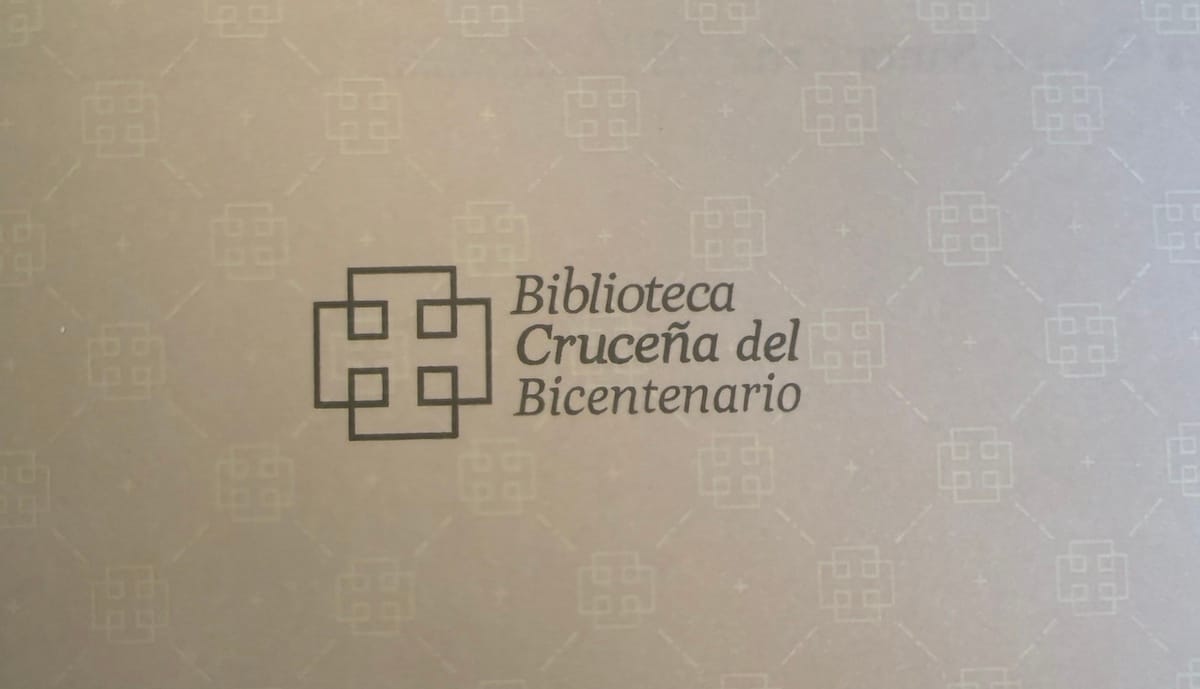


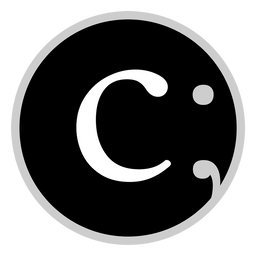
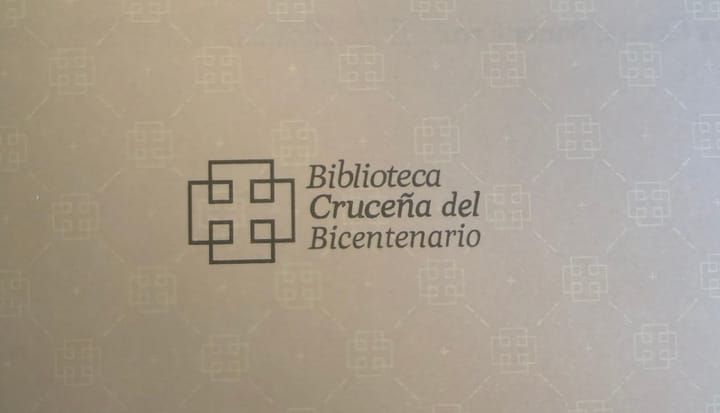
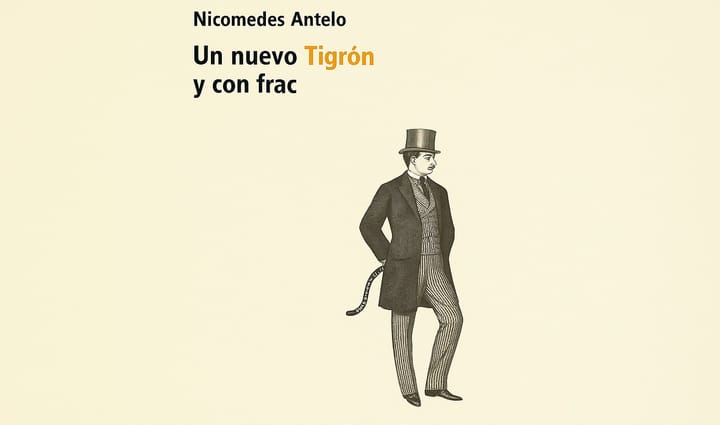

Comments ()