Hernando Sanabria sobre la Guerra del Chaco (feat. Blanca Catera)
Capítulo 5 de la Antología de Ensayos Cruceños 1825-2025 (Biblioteca Cruceña del Bicentenario)
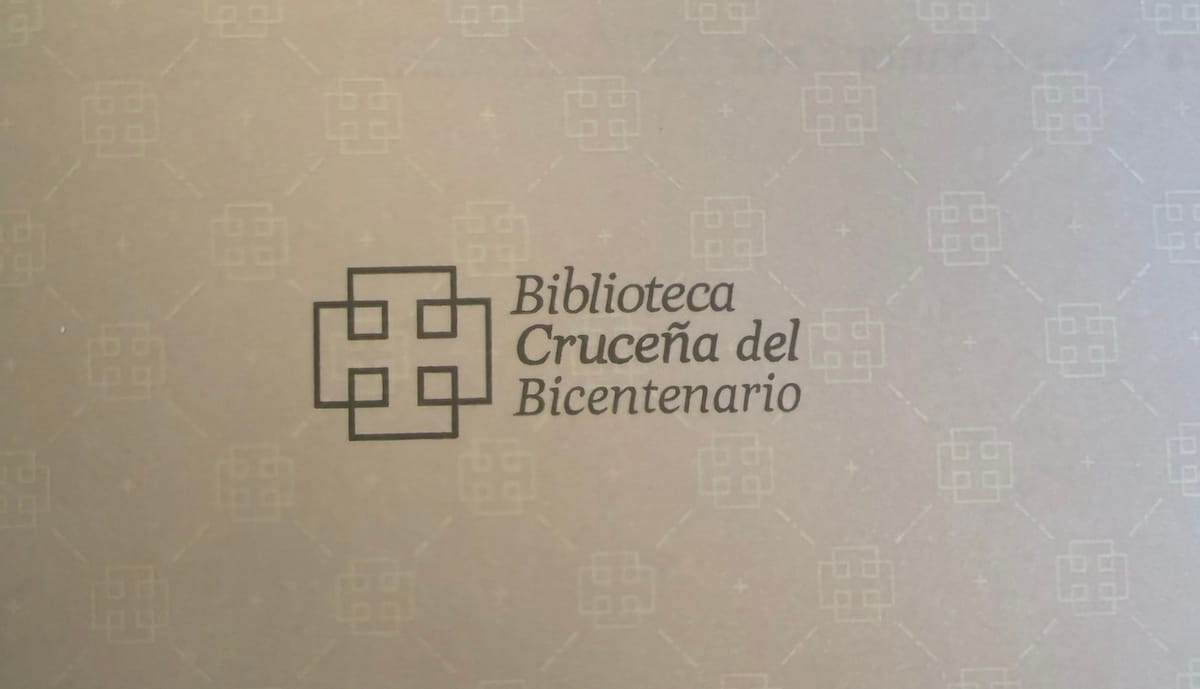
Nos indica don Manfredo que sigamos con don Humberto. Como el primero, vasta fue su producción literaria y corta también su vida. Alcides Parejas escribe sobre él, en una nota biográfica39: nació en 1904 (el año del Memorándum) y era el menor de cinco hermanos; luego de graduarse como abogado —otro más— en La Paz, a través de la cancillería fue a parar a Hamburgo y Roma; y cuando estalla la guerra del Chaco, él quiere volverse, pero lo mandan al Archivo de Indias en Sevilla para trabajar con su hermano, investigando datos para la defensa legal del Chaco. Termina la faena —que derivó en importantes trabajos para la defensa de los límites del país— y se viene a luchar. Tenía 28 años.
A propósito de la Guerra del Chaco: un paréntesis, al estilo de Las mil y una noches.
Escribe Hernando Sanabria Fernández en su Breve historia de Santa Cruz (1961, Editorial Salesiana, La Paz), ni bien acaba de nombrar a Mamerto Oyola y Manfredo Kempff:
«La sociología tiene sus preclaros exponentes en la figura señera de Gabriel René Moreno y en la soberbia mentalidad de Nicomedes Antelo. Sobresalieron después en esta disciplina Humberto Vázquez Machicado, cuyo pensamiento se vertió en magníficos ensayos, y Julio Salmón, agudo observador a la vez que fino expositor.»
¿Qué se puede decir sobre don Hernando que no se haya dicho? Nació en Vallegrande en 1909, según investigación de Marcelino Pérez Fernández, que contradijo la testificación del propio Sanabria de que nació en 1912. Pérez también indica que su nombre de bautismo no era Hernando, sino Hermógenes. Don Hermógenes/Hernando murió en agosto de 1986, en Santa Cruz de la Sierra, en una época en la que ya no era fácil cambiarse la edad ni el nombre.
Escribió desde su adolescencia y no paró nunca más. Fue diplomático, catedrático, periodista, geógrafo, ensayista, abogado, poeta, peleó en la Guerra del Chaco, fundó grupos culturales, fue director de instituciones, ganó premios, recibió medallas… Un bollo de sus biografías contiene la misma frase: “su obra comprende 50 libros y más de 250 trabajos cortos (artículos, ensayos)”. Fue presidente de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, cofundador del Comité Pro Santa Cruz; transversal a todo y de forma magistral, sobre todo, fue historiador.
Él es quien nos cuenta que la bandera de Santa Cruz la crea Tristán Roca gracias a una anécdota que tiene que ver con la imprenta40; recién nombrado prefecto, ante el anuncio del presidente de regalar una imprenta a Santa Cruz —la primera, y fruto de ella nace el periódico La Estrella del Oriente—:
«Al venir de La Paz y detenerse en Cochabamba para recoger y embalar la imprenta, se ha encontrado de casualidad con su colega de Chuquisaca el doctor Ipiña, y con él hace frecuentes visitas al colega del departamento de los valles don Miguel Borda. De entre los acuerdos tomados entre ellos, uno ha sido sugerido por Roca y respecta a la creación de símbolos departamentales. Meses después de tomado éste, Roca dicta la ordenanza prefectural que crea el emblema de su tierra y su pueblo, con los colores blanco y verde.»
«A comienzos deI siglo XIX aparecen dos nuevos términos que van a reemplazar el de chiriguano. Uno culto y oficial, otro familiar y popular. El primero fue creado por el nuevo gobierno boliviano para tratar con respeto a los grupos que ayudaron en las guerras de Independencia: en las actas públicas se los mencionó como las "tribus aliadas chiru-guaraníes" (1882, CTDSC). Ignoramos lo que se pretendía afirmar con la raíz chiru antepuesta al nombre del idioma hablado. Debió parecer tan artificial este nombre que no prosperó y apenas encontramos rastro en la documentación editada. En cambio, la otra apelación tiene un éxito creciente aunque ya alejado de su sentido inicial. Se trata de camba, seguramente de origen guaraní. Ya hemos visto cómo el contexto de su uso da a entender que el epíteto “camba” se atribuiría a un aliado y tengo el vago recuerdo de una conversación con Hernando Sanabria F. alegando que camba era una apelación de amistad entre conocidos en el campo: podría haberse forjado a partir de “cumpa”, compadre. El hecho es que en los diccionarios de Santiago de León y de Giannechini no se encuentra el término. Primero designaría a un chiriguano a lo largo del siglo XIX antes de extenderse al conjunto del campesinado mestizo en el siglo siguiente. Y hoy volverse sinónimo de morador del “oriente” por oposición a los Andes».
«Camba es término corriente, y aunque en su sentido singular se aplica al indígena de los llanos, sea de estirpe guaranítica o no lo sea, suele usarse en una acepción más significativa para nombrar genéricamente a todo individuo oriundo de los llanos orientales del país. Camba, equivale, en guaraní del Paraguay, a individuo negro. Salta a la vista que no es éste el origen de nuestro vocablo regional, sino más bien el correspondiente a igual palabra chiriguana que vale como inu (amigo), bien que en sentido más aproximativo y cordial.»
Este libro fue publicado en 1789, Madrid; 7 años después de la muerte del autor, José Cadalso y Vásquez de Andrade (Cádiz, 8 de octubre de 1741)—también publicado también como Jospeh Cadahalso, y quien usara a veces el pseudónimo de El Militar—que redactó esta colección de ensayos, presentados de forma epistolar, durante su estadía en Salamanca, con el fin de observar la vida contemporánea de su España. Poco después fue ascendido al rango de comandante de escuadrón y enviado a participar del asedio de Gibraltar, donde en 1781 fue ascendido a coronel. Allí, el 26 de febrero de 1782, a los 40 años, fallece tras recibir el impacto de un casco de metralla, disparada por los ingleses, en la sien derecha.
Ahora, a la Guerra del Chaco, de la mano de don Hernando. El capítulo completo resume la historia republicana desde la Guerra Federal hasta entonces; para cualquier curioso del tema, es lectura obligatoria.
39 Humberto Vázquez Machicado y los orígenes de la nacionalidad, publicado en la revista Aportes, volumen 1, número 2, pp 16-18, marzo de 1994, Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra.
40 La ondulante vida de Tristán Roca, capítulos 8 y 9, Ed. Serrano, 1984, Cochabamba.
41 Historia y memoria: El doble olvido, 2, En busca de un nombre, 1990; en Historia deI pueblo chiriguano, p. 294; Ed. Plural, 2007, La Paz.
42 Revista de la Universidad Autónoma de Santa Cruz Gabriel René Moreno, VII (13), pp. 43-47; Santa Cruz, 1958.
Autor: Hernando Sanabria
Libro: Breve historia de Santa Cruz
Capítulo 10
[Extracto desde la sección sobre la Guerra del Chaco hasta el final del capítulo]
En enero de 1926 tomaba posesión del mando de la República el nuevo presidente constitucional D. Hernando Siles. Habría éste de instaurar una nueva política de gobierno, a empezar de la pequeña pro domo sua, de formar partido político propio, al que se dio la designación de “Unión Nacional”. A poco más de un año de hallarse ejercitando el poder, el viejo litigio de límites con el Paraguay empezó a agudizarse, por consecuencia de choques de patrullas habidos en los puestos militares del Chaco. El más grave y luctuoso fue el ocurrido en el fortín Vanguardia, situado en el litoral del río Paraguay correspondiente a la Chiquitania.
Tal fue la indignación suscitada en el pueblo por el ataque paraguayo a Vanguardia, que en los mítines de aquellos días se pedía al gobierno el inmediato ajuste de cuentas con el país contendiente. Hecho curioso y de otra parte sugestivo: entre los oradores que arengaban multitudes en nombre de la patria ofendida figuraron no pocos de los fogosos orientalistas de cinco y seis años atrás.
Puestas después las cosas dentro del orden y cautela que el gobierno de Siles supo imponer, la vehemente presunción de que pudiera llegarse al extremo conflicto, llevó al gobierno a tomar medidas de previsión y emprender obras materiales a ello relativas. Una de las tales fue la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz en el oriente al mismo tiempo que la de Tarija a Villa Montes en el sud.
Tal celeridad se puso en la primera, que al año de su comienzo se había avanzado ya un centenar y medio de kilómetros y se tomaban las disposiciones para simultanear la obra en el tramo de Santa Cruz hacia el occidente. El pueblo lo acogió todo con beneplácito y aun con regocijo. Había concluido aquello de “¡Ferrocarril o nada!”
Quiérasela o no, la guerra sobrevino por julio de 1932, en circunstancias que en la carretera se daban los postreros golpes de azada. El primer vehículo motorizado del Occidente boliviano entró en la capital del Oriente al promediar el mes de agosto inmediato.
Por la fuerza de los hechos y derivación de la posición geográfica, durante los tres años de guerra cupo a Santa Cruz —ciudad y departamento—, función y actividad señaladas. Proveyó de víveres con el producto de la labor agrícola que hubo de intensificarse hasta donde era posible, y de arreos y otros materiales con lo elaborado por su incipiente industria. En los últimos cuatro meses de campaña las operaciones se desarrollaron en gran parte dentro de su territorio: el comprendido en el arco cuyas puntas eran el río de Cuevo y las inmediaciones del fortín Vitriones.
En cuanto a hombres respecta, al estallar la guerra cubrían el sector oriental y central del territorial disputado cuerpos militares formados por reclutas de las clases de 1930 y 1931, oriundos de la ciudad y sus provincias. Tales eran los regimientos 8º, 12° y 13ª de infantería y el 4º de caballería. Entre agosto y diciembre de 1932 fueron formados con reservistas los regimientos 24, 30, 32 y 40. Los reservistas y los reclutas alistados posteriormente formaron unidades llamadas destacamentos, que llevaban numeración centesimal y eran las fuerzas de relevo para cubrir los claros. Tales el 115, el 132, el 139 y otros.
La conclusión de la guerra, en junio de 1935, y consiguiente desmovilización de las tropas y vuelta de todos a las actividades normales, halló a Santa Cruz en condiciones favorables que no tenía anteriormente. Tales condiciones entrañaban en la disponibilidad de la carrera de Cochabamba y a todo “el interior” del país. Era el medio de comunicación por el que se había sostenido luchas políticas y sociales y el que había de cambiar la faz y el destino de la tierra.
Contando con mercados seguros para la colocación de su producción por intermedio del rápido y cómodo autotransporte, la actividad agrícola empezó paralelamente la demanda de obra de mano y su retribución en salarios adecuados. La exigencia de mayor producción dentro de menor tiempo llevó al empleo de maquinaria, y el cultivo de la tierra se fue mecanizando paulatinamente. Empezaba una nueva era de actividad y de bonanza.
Los países vecinos del Este y del Sud habían puesto interés en la zona oriental y se suscribieron con ellos convenios para el común provecho. Parte principal de lo acordado fue la prolongación en suelo boliviano de las líneas ferroviarias que aquéllos tenían expeditas hasta sus fronteras y cuya terminal sería la ciudad de Santa Cruz. La convención de 1938 aprobó esos convenios, no sin que en el debate mediasen algunas contraposiciones. Hizo más todavía: dictó una ley por cuyo imperio el petróleo producido asignaría un 11 por ciento de su valor al departamento en cuyo territorio fuese obtenido.
A mérito de los tratados con el Brasil y la Argentina aprobados por la Convención, las vías férreas de ambos países empezaron a construirse, a empezar de Corumbá y Yacuiba, respectivamente. La conclusión de una y otra había de demorar un tanto, pero hacia 1954 se daba término a las obras, y los ferrocarriles del Sud y del Este entraban en Santa Cruz, anticipándose al nacional con punto de arranque en Cochabamba.
Entre tanto una comisión de técnicos y financistas estadounidenses solicitada por el gobierno del general Peñaranda, concluía los estudios hechos y los presentaba a consideración del gobierno. El pliego de sugerencias consiguientes, conocido con la designación de “Plan Bohan”, por ser éste el nombre del jefe de la comisión, indicaba la necesidad de que el país dedicara todos sus esfuerzos al desarrollo del Oriente, para procurar aquello que se dice “el autoabastecimiento”. Al “Plan Bohan” siguió el de Keenlyside, un experto internacional en economía y finanzas, que corroboró el anterior y señaló los procedimientos para la financiación y aplicación de los recursos.
Parte básica de la ejecución de aquellos planes fue el re-acondicionamiento de la carretera de 1932. Había que substituir el viejo y deficiente piso de tierra con uno de pavimento asfáltico, sujeto a rectificación de trazos y mejora de vías. La obra empezó durante el gobierno de D. Enrique Hertzog, pero no concluyó sino hasta 1954, al mediar el primer período presidencial de D. Víctor Paz Estenssoro. Las demás obras sugeridas por Bohan y Keenlyside y facilitadas con créditos norteamericanos, vinieron seguidamente.
El despegue de 1936 se renovaba así, veinte años después, multiplicando y con perspectivas de mayor rendimiento.
Lo sucedido después, que es bastante y abunda en episodios de variada índole, no pertenece aún a la historia, sino como quien dice a la crónica del día, y por tan obvia razón, no cabe en este compendio.
Autora: Blanca Catera
Artículo: El retorno
Para mis ciento cuarenta ahijados de guerra, cariñosamente.
Para vosotros, verdaderos excombatientes, vaya toda mi admiración. Para vosotros que en la inmensidad del Chaco, formasteis un pequeño grupo de hombres que supieron luchar con gloria por la integridad de vuestra patria. Estoy orgullosa de haber sido vuestra madrina de guerra. Todos habéis vuelto. Vuestras vidas fuertes supieron luchar con valor y las preces de vuestra humilde madrina fueron escuchadas por Dios, y por eso, todos habéis vuelto; rendidos por los rigores de la guerra unos y otros por los padecimientos del cautiverio, pero todos habéis vuelto para descansar sobre vuestros suaves lechos o en los regazos de vuestras santas madres que muchas veces os lloraron por muertos.
Ha silenciado ya el estruendo de los cañones; la Naturaleza muda que expectó la tragedia horrenda del Chaco no podrá contar jamás a las futuras generaciones los macabros cuadros que presenció únicamente la sombra de los amados muertos en el silencio de la eternidad de las noches sin luna, saldrán a deambular por las trincheras que mostrarán sus siniestros tajos hechos en la tierra que fue regada abundantemente con sangre humana, con sangre de seres que ofrendaron sus vidas en un gesto de suprema heroicidad.
Os habéis distinguido mis buenos ahijados, ninguno de vosotros se quedó sin servicios de retaguardia, tengo el orgullo de decir que todos vosotros habéis ido a la guerra como verdaderos soldados y en la emoción de este momento en que os doy la bienvenida, os digo como os dije al partir: «sed hombre, luchad con valor», pues la vida exige también sacrificios, sed buenos ciudadanos como habéis sido buenos soldados, la patria necesita también de vosotros en estos momentos, hacedla grande, hacedla poderosa; que el esfuerzo titánico de vuestros músculos sea palanca poderosa en el trabajo que dignifica, que enaltece y engrandece una Nación.
Habéis sido ciento cuarenta, todos habéis retornado y en la vida de campaña os habéis portado como verdaderos soldados sed ahora igualmente buenos y honrados ciudadanos.
Vuestra madrina de guerra que os felicita y que se siente orgullosa de vosotros todos, os saluda afectuosamente.
Viene de:
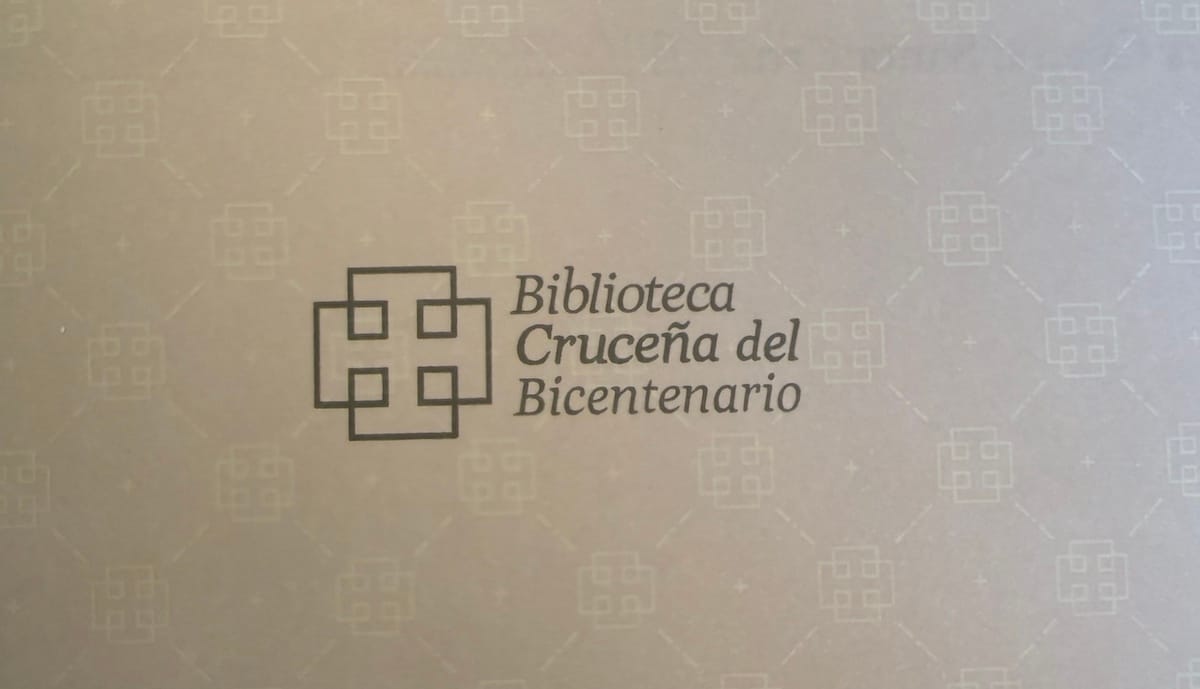
Continúa en:
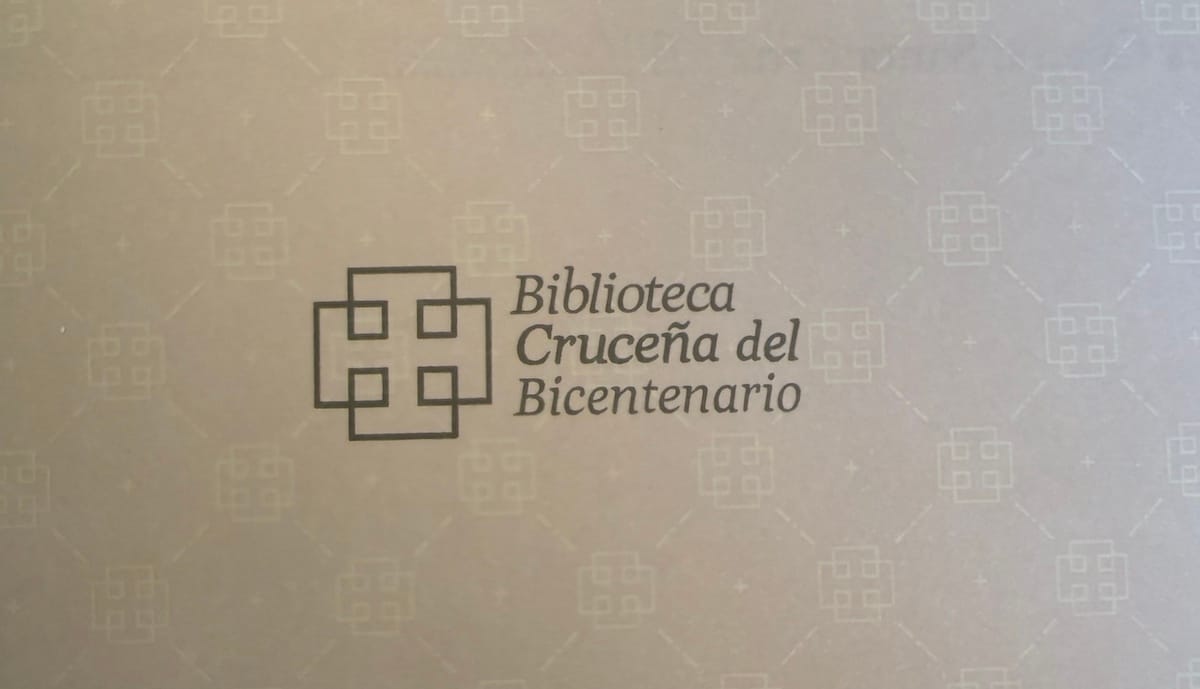

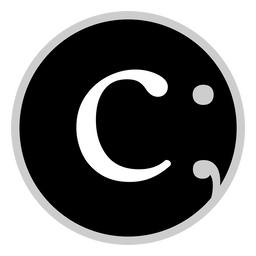

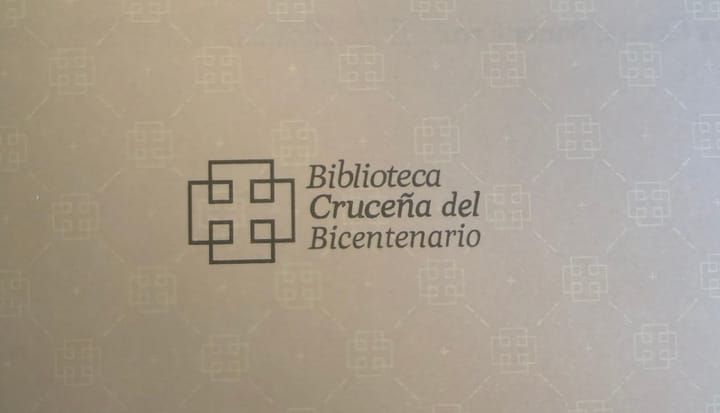
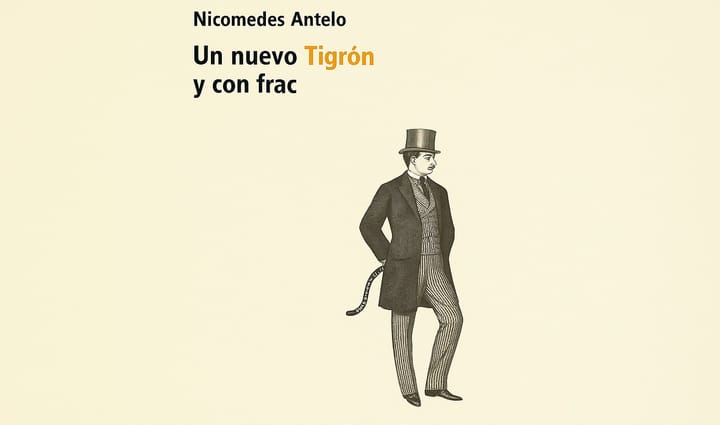

Comments ()