Gabriel René Moreno sobre el chiquitano, el camba, y Nicomedes Antelo
Capítulo 14 de la Antología de Ensayos Cruceños 1825-2025 (Biblioteca Cruceña del Bicentenario)
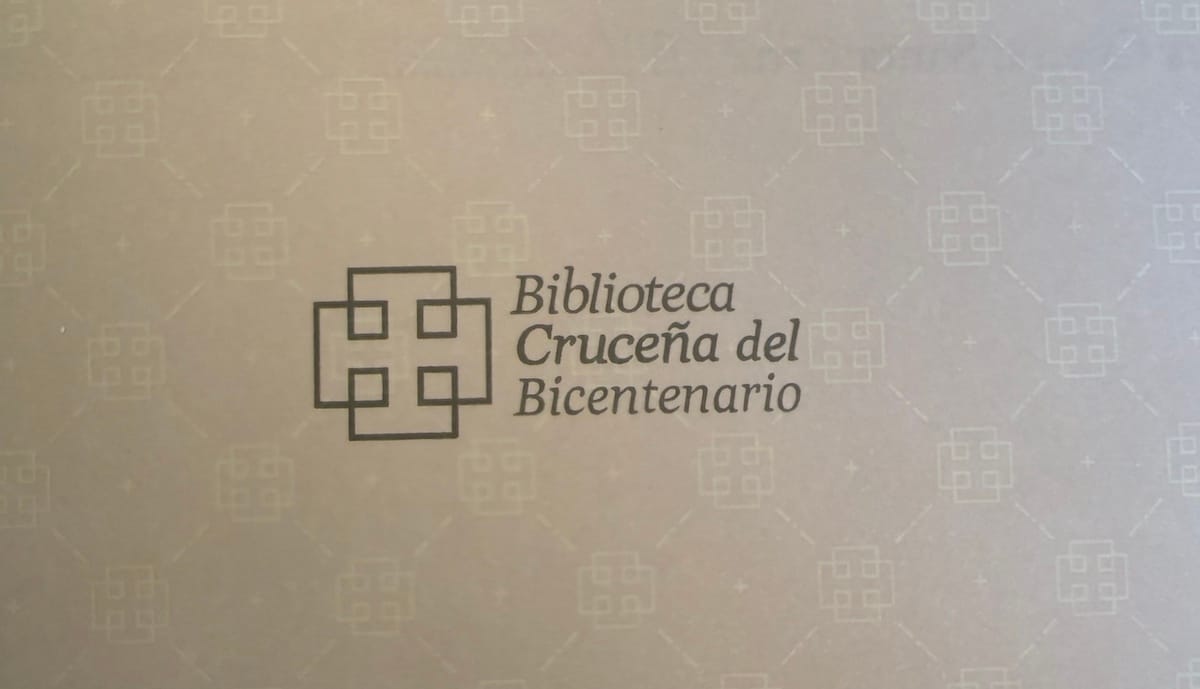
A d’Orbigny lo amaban muchisisísimo, lo cuenta él mismo. El camino de los superlativos cambas, y del «reinado despótico del bello sexo» que dice que se daba en Santa Cruz, lo exploraremos después. Ahora nos toca investigar sobre los cambas y sus rituales de fiesta. Aunque primero, habrá que intentar definir, ¿qué es camba?
Parte d’Orbigny de Santa Cruz hacia Chiquitos en 1831, y Gabriel René Moreno hace las siguientes observaciones en 1888, algunas páginas después de la nota que leímos hace poco. Repite un dicho que fue dicho en su obra sobre Nicomedes Antelo —obra que merecería un capítulo aparte—, escrita y publicada en Santiago de Chile en 1885, en el tomo 3 de la Revista de Artes y Letras, luego incluida en 1901 dentro de su serie de ensayos titulada Notas biográficas y bibliográficas (Imprenta Cervantes, Santiago).
Autor: Gabriel René Moreno
Libro: Catálogo del Archivo de Mojos y Chiquitos
Tercera parte, Notas sobre Chiquitos
Volumen 23
(191) V. Es por demás curioso y pintoresco este oficio que he copiado de su original, existente en la Biblioteca Nacional de Chile. Resaltan, puntos muy esenciales de semejanza entre Mojos y Chiquitos. Ésta es hoy una verdadera joya territorial de Bolivia, por circunstancias y calidades que no es del caso enumerar. Pero es lo cierto que en aquel entonces, como ahora también, son mucho más pobres, y yacen sus pueblos más arrinconados que los de Mojos. Producían menos, tenían menor variedad de frutos, no poseían haciendas en el Alto Perú ni en el Bajo, sus efectos eran más ordinarios y de más lento consumo, escasas sus estancias relativamente, sus templos hermosísimos con todo de no poseer plata labrada ni ornamentos como los de Mojos. ¿Los indios? Más alegres aún y más sumisos que los de esta última provincia.
(192) VI. El chiquitano que pinta el coronel Martínez en su anterior oficio corresponde, como es fácil comprenderlo, al misionario educado en el espacio de setenta y seis años por los Jesuitas.
El chiquitano que describe d'Orbigny es el misionario jesuítico echado a perder por el gobierno de la nueva nación boliviana. Al indio primitivo de la provincia hay que ir a buscarle retratado en el padre Fernández, capítulo II de su Relación Historial de las Misiones de los indios que llaman Chiquitos. Es uno de los más hermosos capítulos de este hermosísimo libro. Describe el clima, la topografía y las producciones someramente, deteniéndose en las costumbres, índole y gobierno de estos infieles. «Son, dice, de temperamento ígneo y vivaz, más que lo ordinario de estas naciones, de buen entendimiento, amantes de lo bueno, nada inconstantes ni inclinados a lo malo, y por esto muy ajustados a los dictámenes de la razón natural; ni se hallan entre ellos aquellos vicios e inmundicias sensuales de la carne, que a cada paso se ven y se lloran en otros países de gentiles ya convertidos.»
Pero es indudable que el padre describe aquí con un poco de amor a sus neófitos, contemplando solamente al prototipo de ellos, el indio Chiquito, y dejando en la penumbra a otras naciones convertidas pero de índole y tendencias feísimas. Esto se deduce de otros pasajes dispersos del mismo padre.
(193) VII. Los documentos imputan a cierto cholo, no sé si altoperuano o cruceño —sospecho que todavía no los había de aquella casta en Santa Cruz—, cholo que iba al servicio de un oficial, el haber favorecido las trapacerías y tentativas del padre Patzi. Este era un altoperuano natural de Chichas. Lo cierto es que entre la gente reclutada para la expedición a Chiquitos iba algo como un centenar de samaipateños y vallegrandinos, y entre éstos bien pudo haberse colado algún cholo altoperuano. Eran éstos tan mal mirados por la plebe en Santa Cruz, que su aversión por ellos era comparable a la que todos sentían por el camba chiriguano y por los zambos y mulatos de la frontera portuguesa. De aquí el artículo de doctrina popular cruceña:
Los enemigos del alma son tres:
Colla, camba y portugués.
Bien puede suceder que alguna parte de esta cruzada contra Patzi y el cholo su favorecedor haya tenido su origen en dicha antipatía. Esta variedad de cholo tenía ya sentada fama de habilísima en simular lo bueno para no hacer sino lo malo. Es fuerza convenir que estos días los de Santa Cruz estaban en buena compañía. El obispo Herboso no se cansaba en sus cartas a Pestaña (19, I y II) de quejarse de que los cholos de Clisa eran haraganes, parlanchines, rateros, inútiles para todo lo que significara paciencia y esfuerzo y lealtad en la obra del camino a Yuracarés.
Cuando salieron de Santa Cruz para Chiquitos las cuatro compañías de blancos al comando de Martínez y de doce oficiales europeos o criollos de la ciudad, se notó entre los criados del equipaje a un mestizo, y se hizo hincapié sobre que no llegaría éste a verle la cara al enemigo en Matogroso. El mestizo aquel era ni más ni menos el que a poco había de convertirse en encubridor de Patzi. Las tentativas de este padre y los manejos de este cholo dieron mucho que decir a los documentos, ocasionando alarmas al Presidente de Charcas, envío de correos expresos, etc. etc.
El puntillo de la pureza de sangre llegaba al inaudito exceso en Santa Cruz por aquel entonces. Con toda gravedad se hacía valer la tacha de mestizo aun sobre asunto en que nadie pudiera hoy sospecharlo. Así, por ejemplo, una de las faltas que ante la Real Audiencia hizo notar un vecino de Santa Cruz contra López Carvajal, era que un teniente de gobernador de éste en Chiquitos era mestizo o sea de media sangre española.
Autor: Gabriel René Moreno
Ensayo: Nicomedes Antelo
[Extracto]
… Al llegar a la parte sobre los ronquidos del cuerno, por un movimiento leve de cabeza, Antelo quedó en conversación directa con todos los desconocidos del vestíbulo. En seguida, volviéndose hacia mí y sin darme tiempo para invitarle a seguirme, habló con efusión y delicadeza de sí, de mí, de los suyos, de nuestra ciudad natal. En ese momento ya todos nos rodeaban terciando con interés en la conversación, como si fuesen nuestros viejos amigos.
Muchas veces me recogí a pensar cómo era Nicomedes Antelo. Clarísimo entendimiento libre, no bien equilibrado con el sentido práctico, y que discurría con curiosidad, por entre las cosas de la naturaleza, desde el punto de vista del más completo positivismo de creencias. Aversión a toda metafísica y aun a toda filosofía especulativa. Desapego de los afanes materiales de la vida. Del núcleo intelectual, empinándose en su talle la flor de una cordialísima ironía paradójica. El leño de esta hermosa planta nativa servíale a veces de espada para interminables controversias, que acababan acaloradamente y junto con eso perjudicándole en su camino.
¿Las reliquias de su ingenio? Fueron al viento arrojadas esas producciones sin paternal piedad. Pero no todas, no se han perdido todavía; viven algunas en la memoria de los que de cerca le trataron. ¡Quién hubiera podido obligarle a escribir algunas de esas cosas! Otras están sepultadas vivas bajo la mole de la prensa bonaerense ya difunta.106
He aquí, no obstante, algo suyo por el momento, algo de su espíritu y algo de su pluma, algo que de paso he recogido, que si él viviera más tiempo acaso yo hubiera olvidado, pero que ahora querría guardar como una flor funeraria en la memoria.
Porque, entre otras cosas, ha de saberse que aquello único interesante que el ya citado Album Patriótico contiene y fue debido a la pluma de Nicomedes Antelo, es una disertación sobre producciones y productos bolivianos, disertación que acredita estudios muy especiales y extensos sobre la naturaleza virgen y sobre las rudimentarias industrias del país.
El que haya leído el medio centenar de descripciones más o menos chatas del paisaje boliviano, cuántas son en efecto y cómo son todas esas descripciones, se detiene a recorrer las pinceladas relevantes del breve cuadro ofrecido por Antelo.
Éste bosqueja más bien como observador utilitario que como contemplador embelesado; y, sin embargo, para poder bosquejar con tan espléndido vigor, no ha podido menos también que haber sentido con fuerza el tono supremo y la armonía íntima que dominan en la variedad complicadísima del inmenso panorama. Cordilleras, campiñas, ríos, nevados, valles profundos, mesetas, cascadas, arenales, florestas, páramos heladísimos, selvas intertropicales, el reino mineral, la flora, la fauna, el café, la lana de alpaca, el cacao, la quina, el indio humilde enclavado en la actual estructura republicana… etc.
Esto de no ver sino contornos gráficos, de no percibir sino fases que se pintan solas, de delatar sorpresivamente el meollo que se oculta entre confusas y difusas apariencias, no es, como algunos quisieran, un privilegio del artista plástico, que también suele ser una prerrogativa de quien está dotado de intuición científica. Su suelo nativo y la índole de sus estudios en el nativo suelo infundieron y desenvolvieron temprano, en el espíritu de Nicomedes, el sentimiento expresivo de la naturaleza.
Hasta hace treinta años se enseñaban magistralmente en Santa Cruz cuatro cosas: a bailar, el latín, el amor y la historia natural.
Es la única población boliviana que no habla ni ha hablado nunca sino castellano; ha sido también la única de pura raza española, y se miraba en ello. La plebe guardaba eterna ojeriza al colla (altoperuano), al camba (castas guaraníes de las provincias departamentales y del Beni), y al portugués (brasileños fronterizos y casi todos mulatos o zambos). De aquí el artículo inviolable de doctrina popular cruceña:
Los enemigos del alma son tres:
Colla, camba y portugués.
Era una república de mujeres, presidida en jiras, bureos, saraos, lidias de toros, corridas de cañas y de sortijas, juegos florales y de prendas, etc., por una beldad suprema, unánimemente admirada y cortejada, y cuya primacía de honor no duró nunca más de un lustro. La naturaleza regla allá este período de esplendor a la hermosura de la mujer. No hay lengua humana capaz de pintar aquel vergel de delicias. El general Vargas Machuca, que en su ancianidad deliraba aún por el paraíso terrenal, me refería con asombro en Lima: que llegó a Capua jovencito, y de un soplo una mañana se encontró viejo.
Cuando visitaron Santa Cruz los dos célebres viajeros franceses, D'Orbigny en 1831, y el Conde de Castelnau en 1845, veíase en los suburbios sin alteración lo que un intendente [Viedma] informaba al rey en el siglo pasado: hermosas andaluzas, solas en los bosquecillos a la caída del sol, yendo por agua como en la tierra de Canaán. Calcule el lector. Por lo que el magistrado dice de los sotos y espesuras donde estaban los manatiales, imagínese la impetuosidad de los organismos humanos que poblaban aquella tierra venturosa:
«Sin embargo de haber tanta abundancia de ganado caballar y mular, no se valen de este auxilio para la conducción del agua; las pobres mujeres soportan este diario trabajo, cargando los cántaros en la cabeza, de que se siguen no pocos desórdenes por dar pábulo a la libertad de la juventud. Rodea la ciudad un pequeño y claro monte, que tienen que rozarlo de tres en tres años, para lo que se convoca el vecindario, cuya diligencia es tan precisa, como que, de no hacerlo así, se haría inhabitable».
La unidad de raza y la pureza mediterránea con que conservaba hasta hace muy pocos años el vecindario su sencillez colonial, habían establecido en las costumbres una especie de fraternidad provincialista, que no excluía sino antes bien mantenía sin resistencia una ordenada jerarquía de clases en la sociedad. Todos, ricos y pobres, chicos y grandes, plebe y señorío, en siendo blancos, que lo eran todos los naturales, por privilegio distintivo de raza y excluyente de colla, camba y portugués, se tuteaban o voseaban, según los casos, y como no mediase el óbice sumo de dignidad, saber o gobierno.
¡Qué exactamente parecido, al Santa Cruz de ahora treinta años, lo que veo en un exquisito libro reciente sobre costumbres montañesas de España! Es un prodigio esta identidad. Hace pensar en aquel determinismo rigoroso que Antelo solía atribuir a la sola eficacia de la raza, determinismo en la producción de ciertos fenómenos sociológicos muy complicados en apariencia.
«En pueblos como Cumbrales se sabe en cada casa lo que ocurre en las demás, y en salones como el de don Pedro Mortera, donde la familia cose y habla y reza, muy a menudo se oyen relatos harto más insustanciales y pesados que la amorosa cuita del hijo del alcalde; porque allí van los pobres a llorar las suyas, los atropellados a pedir consejos... y más de una vecina a remendar la saya, o a que le corten una chaqueta, o a que le escriban una carta para el hijo ausente. Además, los unos son colonos de la casa, otros han servido en ella, y todos se codean en la iglesia, en la calle o en el concejo. De esta mancomunidad de intereses y de afectos nace la íntima cohesión, algo patriarcal, que existe entre todas las jerarquías de un mismo pueblo, cohesión que, no por ser fecunda en ingratitudes, rencillas y disgustos, deja de existir en lo principal, afirmada en el inquebrantable respeto de los de abajo a los de arriba, y en la cordial estimación de éstos a los de abajo…»
Afuera del Colegio de Ciencias, con sus seis años de asignaturas, cada uno perfectamente bien enlatinado, había cuatro “estudios” de latín a secas en la ciudad. Al uso andaluz a todo presbítero se le llamaba “padre”; y el pae Aguilera, el paeVelasco, el pae Bozo y el pae no sé quién tenían cada uno, en tiempo de Nicomedes Antelo, estudio gratuito en su casa bajo los naranjos y granados del huerto. Allí enseñaban gramática a una totalidad de cien muchachos; latín con 24° centígrados por la mañana, latín a la siesta con 30°, a la tarde latín con 33°. Ni faltaba algún canónigo que también lo enseñase bajo el corredor a una docena de señoritos patricios. Debe suponerse que el ilustrísimo obispo tenía asimismo sus latinistas tonsurados.
Antelo encontraba que todo esto era todavía poco latín para una población urbana de 15 mil blancos, si se han de tomar en cuenta las necesidades de otros 15 mil blancos del cercado más inmediato y el natural instinto latino propio de la raza.
El cura Durán y el secretario del cabildo eclesiástico, Juan Felipe Vaca, se sabían el breviario de memoria. Basilio de Cuéllar y Gabriel José Moreno llegaron de Santa Cruz, a la Universidad de Chuquisaca, recitando de punta a cabo en latín la instituta de Justiniano. Ya antes de eso, en 1810, el doctor cruceño Lorenzo Moreno pasó tres horas hablando en latín con el arzobispo Moxó. El vizconde D'Osery, aquel naturalista que asesinaron en el Perú a orillas de uno de los afluentes del Ucayali (Diciembre de 1846), secretario de la expedición del conde de Castelnau, oyó en Santa Cruz que de vuelta una tarde a sus chacos dos carreteros, los desnudos pies blanquísimos colgando del pértigo, sacaban a remate, en puja de buena memoria, una lista de los deponentes que van por Utor.
El coronel Mercado, —“el colorao Mercao” la plebe le llamaba— aquel infatigable guerrillero cruceño de la Independencia, se murió en su casa de la manera siguiente: —“¿Qué deseáis, qué os gustaría, mi oro y mi rey?”— le dijo con ternura al oído el viejo sirviente del solar en momentos que advertía en su amo un desasosiego indecible, que era la agonía. —“Que me saques de aquí este par de collas”, balbuceó el moribundo, señalando al prefecto del departamento y al deán de la catedral, que eran cochabambinos. Hecho, recitó el militar unos cuantos latines y se murió tranquilo.
Es cosa averiguada que antes de 1840, más o menos, casi todos los señores rezaban en latín, aunque como las monjas en el coro no entendiesen ni una palabra de lo que decían sus oraciones.
Tres años lo estudió Antelo por Nebrija bajo los tamarindos del cura párroco en Portachuelo. El día que entró al colegio en la ciudad, el profesor Juan de la Cruz Montero, el cual enseñaba con gran ciencia la lengua del Lacio por los métodos modernos, le preguntó en el silencio del aula desde la cátedra: —“Y vos ¿hasta dónde sabéis?” —“Hasta partes grandes, señor”, contestó el recién incorporado. La carcajada fue general. Nadie entre los alumnos conocía la vieja división gramatical en partes chicas y partes grandes. Antelo levó desde entonces en el colegio el apodo de Partes Grandes.
Vencidas las humanidades, sepultó Partes-Grandes su latín. Así y todo, en Buenos Aires, largos años después, no era Antelo hombre que se aterrorizase demasiado delante de un trozo de poesía latina. El sonido de las palabras y la estructura de la frase tenían la virtud, cuando menos, de ponerle muy malicioso, de mostrarle sutiles indicios, de infundirle vehementes sospechas, y de hacerle concebir presunciones gravísimas sobre aquello de que allí se trataba.
Sus preferencias durante los cursos se manifestaron en favor de la historia natural, y una circunstancia favoreció en él esta afición aun antes que el ramo figurase en la enseñanza del Colegio de Ciencias.
D'Orbigny fue un ilustre geólogo; y, más bien que un botanista, era zoólogo aventajado. Justamente, dentro del recinto zoológico se aposesionó de la anatomía comparada, que acababa de instituir Cuvier, y dentro de ese mismo recinto encontró a sus pies una escala altísima y un pozo profundo: por la escala se subió hasta la antropología general, y por el pozo bajo a las honduras de la paleontología. Sus libros botánicos y zoológicos y sus manuales de disector y dibujante naturalista quedaron en Santa Cruz el año 1832. Algunos jóvenes cruceños se apoderaron de ellos con ardimiento. Bajo su dictado se entregaron a estudios prácticos de primera mano en ambos reinos de la naturaleza. Y ¡qué naturaleza la de Santa Cruz! Tuvieron séquito y formaron escuela o si decimos un grupo de estudiosos muy entusiastas, que leían pacientes en la noche y observaban curiosos en el día.
Antelo entre ellos. De aquí un dicho suyo:
«La zoología de 1831 era una gran zoología, una narración descriptiva muy bien documentada, si bien dejaba mucho por analizar o para meditar más tarde. Los que temprano nos abrazamos con ella a campo raso, no hemos hecho después antesala para asistir, bajo techo, a las bodas actuales del microscopio con la fisiología. De un tranco hemos entrado en el palacio anatómico de la vivisección, palacio unido hoy al de la disección, como unidas están al Tullerías al Louvre.»
Ya no pensó, salido del colegio, sino en la flora y en la fauna de aquellas selvas y praderas, alumbradas por las llamas del sol, cobijadas por los torrentes de las nubes. Perdíase de la ciudad meses y también años persiguiendo pájaros y cuadrúpedos y reptiles, rebuscando plantas y flores peregrinas. Hízose disector y dibujante. Acompañábale su cuñado Félix Sanmartín, argentino. Recorrieron de Norte a Sur y de Este a Oeste el Oriente boliviano. Ellos formaron juntos la colección cruceña que hoy se admira en el museo de Buenos Aires.
De Sanmartín he dado noticia en el número 1375 de mi catálogo impreso con el título de Biblioteca Boliviana. Él trajo consigo a la Argentina en 1859 a Nicomedes Antelo, a quien amaba y de quien no quería ya separarse.
Pero el corazón del hombre se quedó por entero en Santa Cruz. Antes que boliviano Antelo era cruceño. No quiso renunciar esa nacionalidad porque Santa Cruz era de Bolivia, siéndole con todo apetecible que la región oriental no fuera de nadie sino de sí misma. Era capaz de estarse hablando de su tierra natal los siglos de los siglos.
Paseábamos un día festivo de 1882 por los jardines del Elíseo a orillas del Plata…
Notas:
106 Años después de la muerte de Antelo pude hallar en Buenos Aires las piezas 3567 y 3717 de mi Primer Suplemento a la Biblioteca Boliviana.
Viene de:
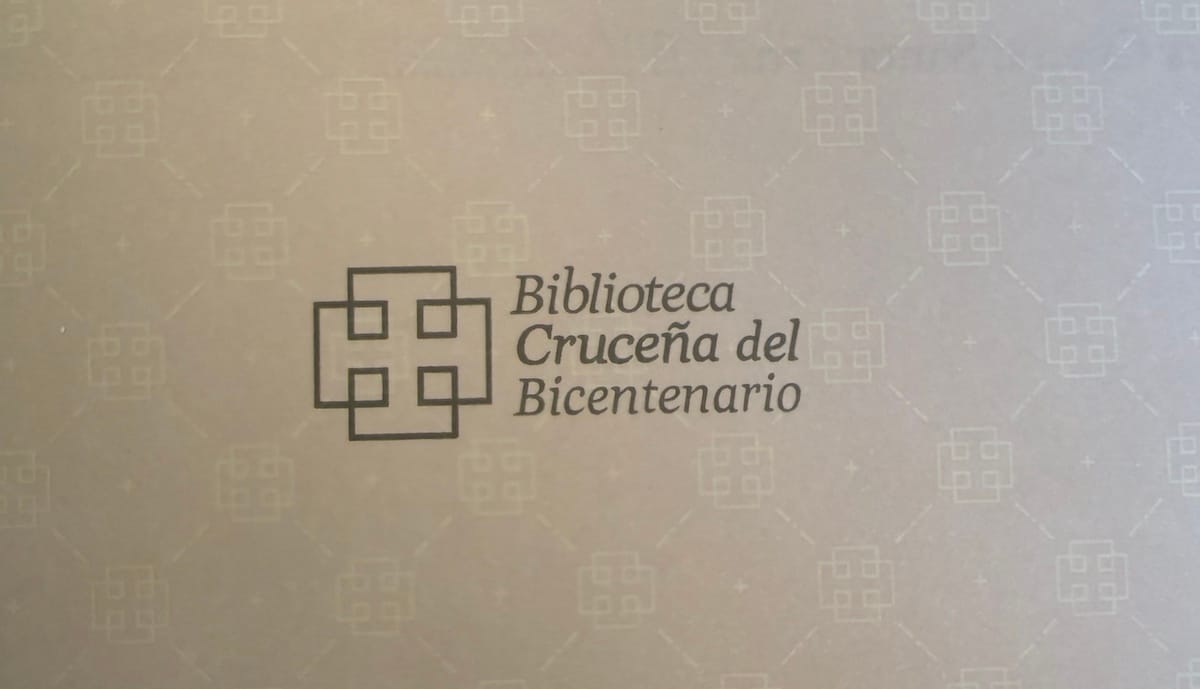
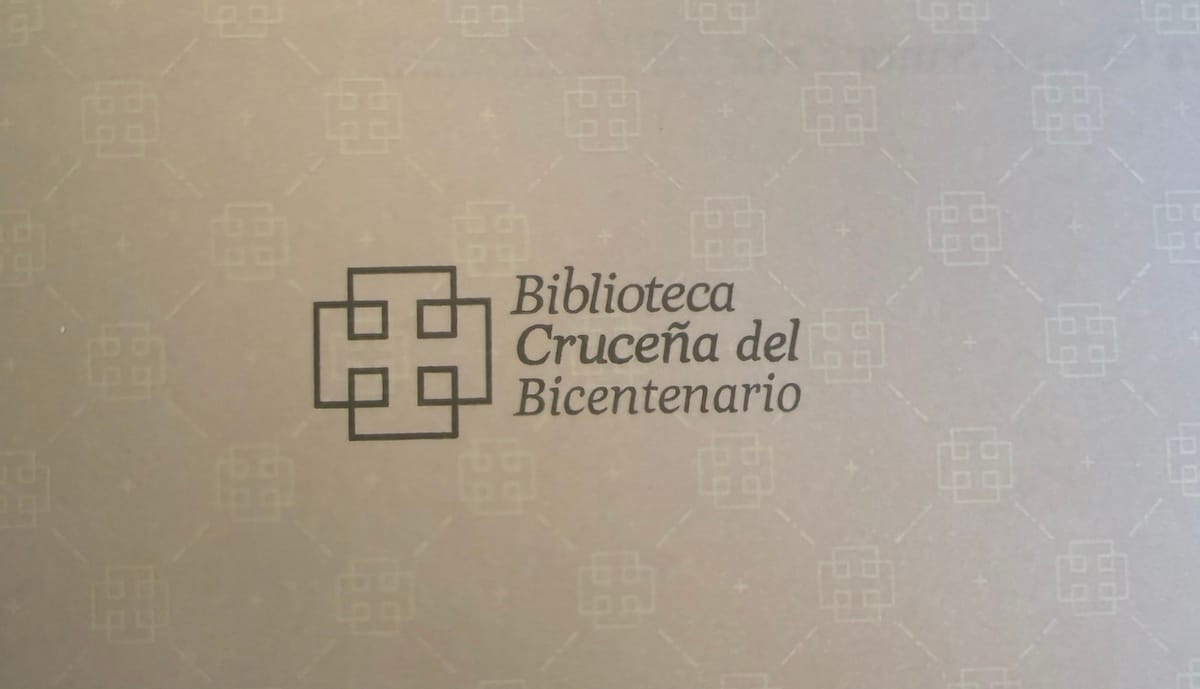
Continúa en:
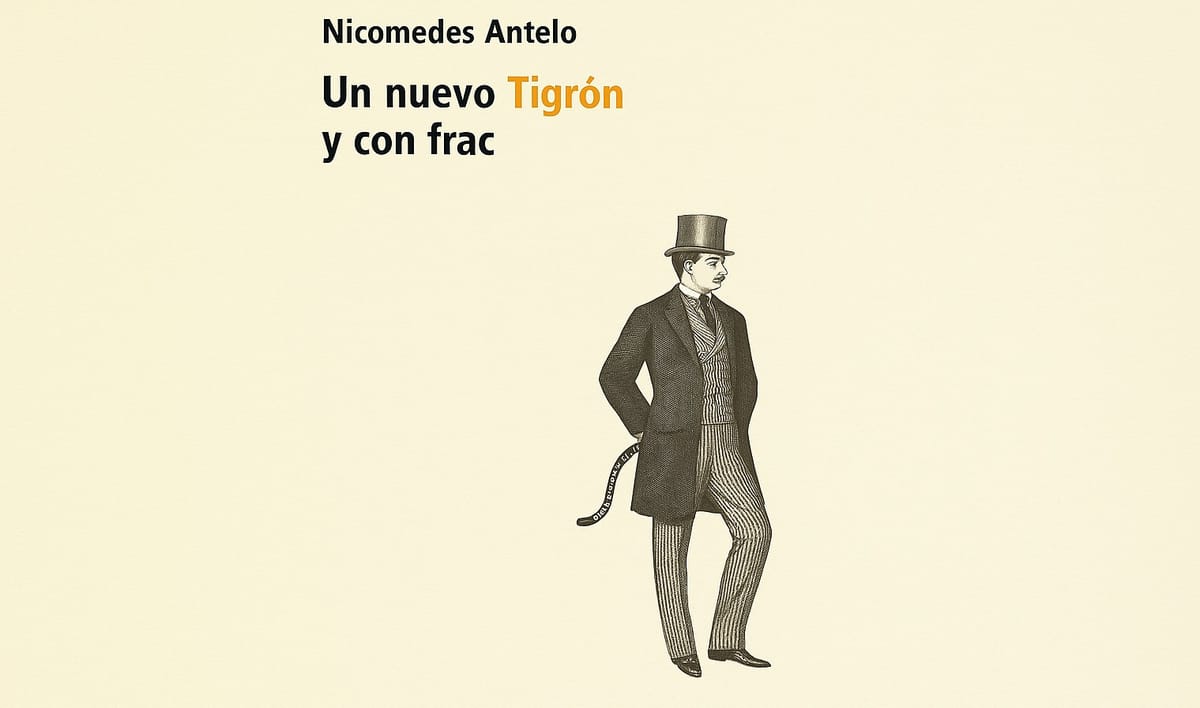
Capítulo 15 - también parte de la serie La eterna revolución de los tiranos

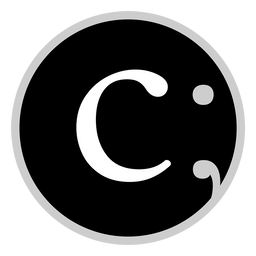
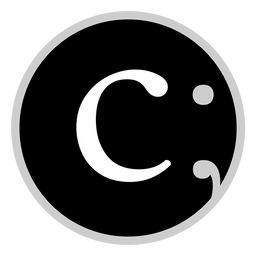
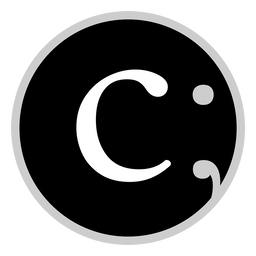
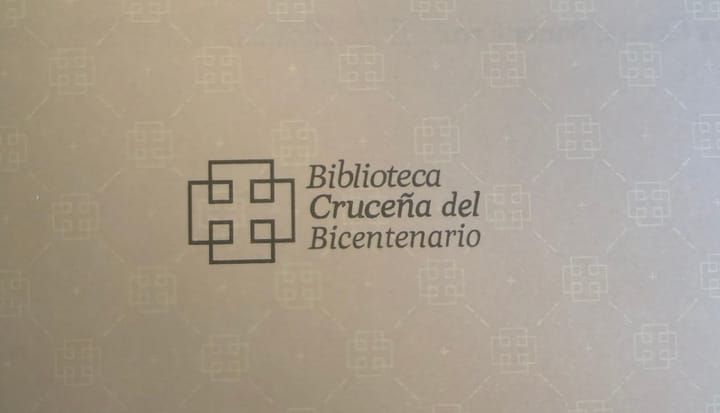
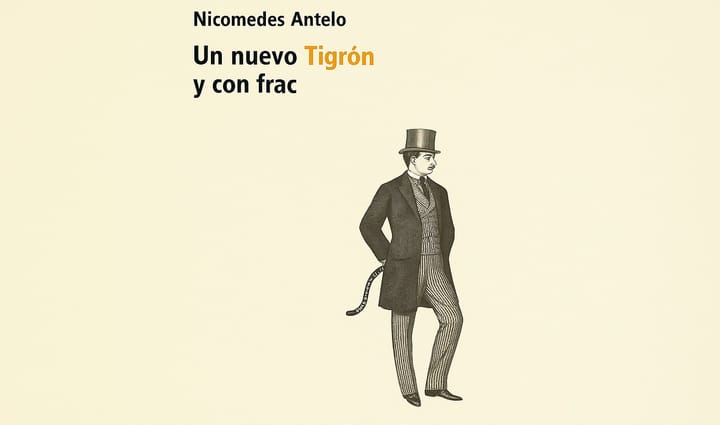

Comments ()