Gabriel René Moreno: Notas sobre Santa Cruz
Capítulo 12 de la Antología de Ensayos Cruceños 1825-2025 (Biblioteca Cruceña del Bicentenario)
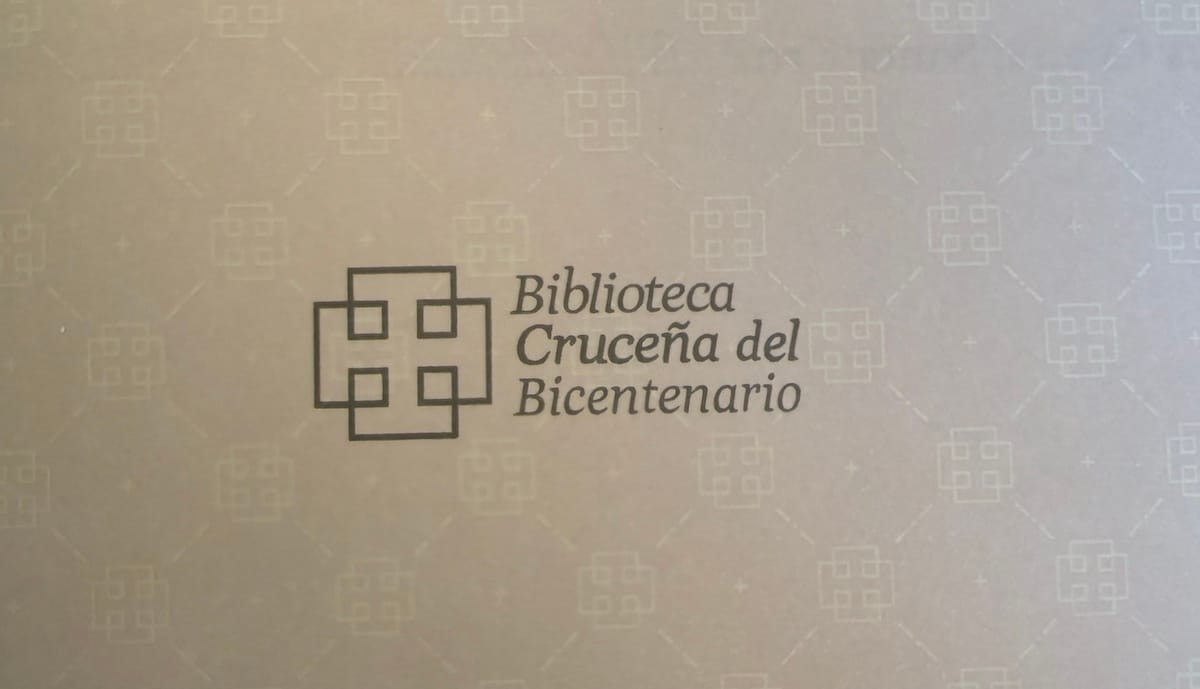
La universidad de Santa Cruz de la Sierra lleva su nombre. Una larga lista de lugares, publicaciones e instituciones lleva su nombre. Su rostro era hasta hace poco la figura del billete de 100 bolivianos. Fue descrito como el ‘Príncipe de las Letras Bolivianas’. Podemos llenar decenas de páginas hablando de él, porque miles de páginas sobre él se han escrito, porque ‘todo el mundo’ lo cita, porque lo referencian más allá de ‘nuestro mundo’, fuera de nuestras fronteras, porque se siguen haciendo coloquios y charlas para hablar de él y su obra. Una larga lista de autores, docenas, le ha dedicado libros y ensayos (Enrique Finot, Hernando Sanabria, Humberto Vázquez, José Luis Roca, por nombrar algunos ‘cara conocida’). Después de Ñuflo de Chaves, es el personaje cruceño más biografiado, labor que supo realizar también él (las de Casimiro Olañeta y Nicomedes Antelo sus biografías más renombradas).
Gabriel René Moreno del Rivero nació en Santa Cruz de la Sierra en 1834, a los 24 años comenzó su carrera de escritor, cuando ya vivía y estudiaba en Chile. Allá murió, en Valparaíso, en 1908. En el país vecino fue director de la biblioteca del Instituto Nacional de Santiago. Cuando llegaron los días de la Guerra del Pacífico (1879-1884), inevitablemente hizo trabajos diplomáticos, y vivió en Argentina, Europa y Bolivia, donde ayudó en la recopilación y organización de bibliotecas. Inevitablemente también, por su vida y lo que escribió en sus obras, fue criticado.
Acumuló miles de libros y documentos en su propia biblioteca, disponible por su voluntad en nuestro país. Historiador, bibliógrafo, catedrático, crítico literario, uno se lo puede imaginar siendo el sujeto pintado por Carl Spitzweg en Der Bücherwurm (1850), encaramado sobre sus libros, usando escaleras para llegar a los de más arriba, escudriñando de día y de noche bajo una luz tenue, esforzando la vista, energizado por la adrenalina de la investigación historiográfica. Gracias a las suertes de trabajo que tuvo, logró construir su vasta producción, que era obra de un profeta en tierra ajena hasta que fue repatriada —al tiempito que sus restos— por la generosa ‘generación del 25’ (algunos ya leídos aquí).
Su monumental Catálogo del archivo de Mojos y Chiquitos (Imprenta Gutenberg, 1888, Santiago) debe ser su obra más citada en territorio nacional. Advierte el autor al inicio:
«El Gobierno de Bolivia ha aceptado el donativo, que por intermedio de su Ministro en Chile, tuve por conveniente ofrecerle, de todos los papeles que yo poseía sobre las misiones de Mojos y Chiquitos.
Convínose, con tal motivo, en que estos manuscritos fuesen precisamente destinados á conservarse en el Archivo Nacional de Sucre, que en todo tiempo se conservasen en dicha ciudad, que se empastasen metódicamente en Chile bajo mi dirección, y que á costa del tesoro boliviano se publicara el catálogo que gratuitamente me ofrecí á formar.
Tal es el origen del presente volumen. En él he insertado las prefacciones y anotaciones que he escrito aspirando á su mayor utilidad histórica, estadística y geográfica.
Santiago, Julio, 1888.»
De este catálogo vienen algunas de sus citas más recitadas; es más, la mayoría vienen de una sola sección: esa que dice que en Santa Cruz se daban «muchos bautizos y poquísimos matrimonios», eso de que los habitantes de Santa Cruz de antaño eran «hermosos como el sol y pobres como la luna», eso de que «¡ay! de aquél que no fuera blanco de pura raza».
Por poner solamente algunos ejemplos: Carlos Dabdoub en Mujeres en la historia cruceña; Hernando Sanabria en En busca de Eldorado y en Gabriel René Moreno; Humberto Vázquez en Orígenes de la Instrucción Pública de Santa Cruz de la Sierra, en Obispos y canónigos tahúres, y en Los precursores de la sociología boliviana; José Luis Roca en su obra leída y en G. René-Moreno el hispano americano; Óscar Alborta en su obra recién leída; José Eduardo Guerra en Itinerario espiritual de Bolivia; Fernando Díez de Medina en Literatura boliviana; Hans Dellien en ¡Amoyá!; León Lopetegui en Historia de la Iglesia en la América Española; Carlos Hugo Molina en un ensayo de su Radiografía del mojón; Enrique Rocha en Trascendencia histórica de la revolución nacional; Orlando Araúz en Colonización del territorio de Ñuflo de Chávez; Baptista Gumucio en la introducción de su antología, donde también se lee el extracto siguiente, que también ha sido publicado en otras varias antologías. Y no vale la pena seguir con la lista.
Esta es una de las secciones más referenciadas de su producción, quizás la más. Leamos, pues, la fuente: la nota número 188 de las notas hechas al Catálogo, la segunda de las notas a Chiquitos, la primera del volumen 23.
En la nota, 189 GRM nombra a dos de los extranjeros adulaus de Santa Cruz, y luego recita un fragmento de uno de ellos. Las notas siguientes, fuera de contexto y aisladas, son parte de lo que se le critica a René-Moreno y fuentes de ese pensamiento que hizo caer en contradicciones ‘finales’ a Leonor Ribera y Bertrand Russell —que tuvo que escribir mucho para recuperarse de sus ‘metidas de pata’ (cumpliendo de nuevo la ley Zambrano)—, pensamiento que todavía reverbera en nuestros tiempos. En la nota 190 y la 194, recita extractos del «rarísimo libro del padre Juan Patricio Fernández», la Relación historial de las Misiones de los Indios, que llaman Chiquitos, que están a cargo de los Padres de la Compañía de Jesús. «Hermosísimo libro», dice. No por nada es una de las obras coloniales sobre Chiquitos más leídas y citadas, y es que «contiene tal cúmulo de noticias ilustrativas de la geografía antigua de Chiquitos, que a cada paso uno experimenta el deseo de dar a conocer al común sus reveladoras páginas».
Y es que a veces uno no puede resistir las ganas de compartir lo que lee. Eso que los marketineros de marcas llaman ‘clientes evangelizadores’ —evangelists—, ese apasionamiento, pero con los libros y los documentos, es lo que mueve a un historiador, un compilador o un divulgador. Así le sucedió a René Moreno. Y por eso veremos en otros caminos otros textos de GRM.
‘Historia’ viene del griego ἱστορεῖν, ‘investigar’, ‘inquirir’. Los padres de la historiografía son Heródoto y Tucídides, el primero más preocupado porque la historia guste al lector, el segundo por el rigor. Los cruceños tenemos la suerte de que Vázquez Machicado, Finot y René Moreno comparten el alma de los dos antiguos griegos.
Autor: Gabriel René Moreno
Catálogo del Archivo de Mojos y Chiquitos
Tercera parte, Notas sobre Chiquitos
Volumen 23
(188) II. La tropa del Extrañamiento acampó a poca distancia de San Javier. Los Padres invitaron a Martínez y a sus oficiales a venir a alojarse en el colegio. Ellos rehusaron pretextando que estaban en servicio de campaña y no podían apartarse de sus soldados. Martínez comisionó al capitán don Francisco Gutiérrez de Villegas para intimar la orden, trabar el secuestro y formar los inventarios en San Javier y Concepción, que son los pueblos del oeste de Chiquitos. El capitán D. Santiago Gutiérrez de San Juan pasó a lo mismo en las provincias del centro, que son San Miguel, Santa Ana, San Ignacio y San Rafael. A los subtenientes D. Bernardo Riego y D. Juan de la Portilla correspondieron los pueblos del sur, que son San José, San Juan, Santiago y Santo Corazón. Un oficial, creo que D. Manuel Gutiérrez, al mando de veinte hombres, siguió luego a estos últimos comisarios y se situó en San José.
Los oficiales mencionados, todos europeos, residían en Santa Cruz, y dos de ellos allí se casaron y dejaron sucesión.
¿Cómo era Santa Cruz en estos días memorables? He aquí un tema curioso de investigación para todo el que haya nacido en dicha ciudad.
Aunque no destinada a fallecer como la ciudad de la cascada de Sutos en Chiquitos, la ciudad de la Barranca en Güelgorigotá nació para vegetar en un encerramiento mediterráneo de siglos. Hacia la época de la expulsión de los Jesuitas distaba todavía muy mucho santa Cruz de corresponder, por su planta, construcción, civilidad y otras urbanas partes, a su título, a su origen heroico y a su acendrada progenie. Hermosos como el sol y pobres como la luna, sus moradores no eran sino patriarcales labriegos, que seguían y proseguían viviendo en sociedad civil sin pagar al Rey alcabala; y tampoco tributaban sus yanaconas, y las tierras eran de sus poseedores mientras en ellas mantenían ganados o labraban chacos o cultivaban cañaverales o algodonales, y cada cual se instalaba en el terreno que le convenía hasta concluido su negocio o disuelta la familia. La propiedad raíz divisible y trasmisible no existía en la campaña, lo que es un signo evidente de la exigüidad de los cambios y de la estagnación de los productos exportables.
«De tan mal principio —decía Viedma el gobernador en 1788—, dimana el que la ciudad de Santa Cruz, en cerca de dos siglos que lleva de su fundación, no haya prosperado como las del Perú.» (Descripción geográfica y estadística de la provincia de Santa Cruz de la Sierra).
Y de este mismo principio —agregaremos aquí—, dimana que dicha ciudad con su cercado ocuparan, sin mayor solución de continuidad, una área de sesenta leguas. El cercado se denominaba Afueraelpueblo. En él residían conforme a la costumbre originaria no pocas familias principales, dejando para ello cerradas gran parte del año sus obligatorias casas del Pueblo. Este mismo era una especie de Afueraelpueblo en compendio. Un manuscrito coetáneo del Extrañamiento y procedente de este suceso lo denota así con toda claridad. Y eso que ya residían allí de firme los canónigos y con más frecuencia que antes el Obispo, Io que daba visos de solariega corte a aquella mansión semicampestre.
Ciertamente en aquel entonces Santa Cruz, antes que una población urbana, era un enorme conjunto de granjas y alquerías, sombreadas frondosamente por naranjos, tamarindos, cosorióes y cupesíes. Senderos abovedados por enramadas floridas y fragantes separaban unas de otras las casas. Y eran éstas unas verdaderas cabañas espaciosas, de dos maneras techadas fresca pero rústicamente; ya con la hoja entretejida ó ya con el tronco acanalado de la palma. Dicen que anacreóntica y epicúreamente se vivía allí a la de Dios, sin que a nadie le importara un guapomó o una pitajaya lo que en el mundo pasaba.
La plaza principal y algunas de las once calles arenosas estaban edificadas de adobe y teja; pero sólo a trechos y dejando intermedios solares, que eran otras tantas dehesas o florestas. Y sucedía que estas praderas y matorrales urbanos estaban cruzados de senderos estrechos, misteriosos, que guiaban a sitios visitados por el amor o a cabañas plebeyas. Apenas había una o dos manzanas cuya parte central no estuviera dispuesta o habitada en esta forma por guitarristas, hilanderas, lavanderas, costureras, etc. Y estas mujeres eran otras tantas andaluzas decidoras por el habla y el tipo de raza, bien que predominando casi siempre en sus facciones rasgos extremeños para todos los gustos.
«Anda por los caminitos, está perdido entre las casitas», querían en aquel tiempo decir que alguno saboreaba las ambaibas, ocorós, pitones, quitachiyús, etc. del amor sensual, sesteando en las hamacas que allí colgaban, a modo de decir bajo el ardor primaveral de las pasiones en las verdes orillas del lago de la vida.
Señores y señoritos saltaban a menudo por el fondo de sus casas la cerca de palma seca medianera, y caían suavemente, cautelosamente, del austero hogar al Edén de estos caminitos y casitas del centro de la ciudad.
Ocupaban los mejores edificios el obispo, el gobernador, los canónigos, los dos curas rectores, los oficiales de la guarnición, los empleados de las reales cajas, etc. Veíanse no pocos caserones vacíos, propios de familias descendientes de fundadores, las que vivían, como queda dicho, en Afueraelpueblo. Las estancias de ganados y los ingenios de azúcar constituían la riqueza y el bienestar de estas familias. A veces había que citar al cabildo con días de anticipación, por tener que venir hasta de catorce leguas los señores concejales. No perdían éstos la costumbre feudal de los tiempos de Manso, de vivir con sus lindas esposas e hijas en su terruño, rodeados de sus indios de faena y servicio.
Visitábase a caballo, lloviendo se iba a misa en zancos o en carretón, uno se quedaba a comer o a cenar allá donde le sonó la hora, solo cuatro zapateros bastaban al pueblo, muchos bautizos y poquísimos matrimonios, las frutas más deliciosas reventadas por el paladar de los prebendados, y ¡ay! de aquél que no fuera blanco de pura raza; pues ese solo y sólo ese debía trabajar y a sus horas divertirse, mientras que los demás debían divertirse y ociarse al modo de señores nacidos para eso únicamente.
Uno de los rasgos característicos de esta ciudad de blancos, era que todos los de esta raza se tuteaban o voseaban entre sí con exclusión de quien quiera que fuese indio, o cholo, o colla (natural del Alto Perú y casi todos mestizos). Tratábanse de tú los iguales; el inferior hablando con el superior usaba de la segunda de plural. Al chiquitano, mojeño, chiriguano o colla que, al igual de lo que podía hacer un sirviente blanco, se atrevía a tratar de vos a un cualquiera de raza española, se le escupía la cara, y no había a quién quejarse. A los collas de buena raza se les puso siempre a raya de esta comunidad de tratamiento por medio de un inexorable usted. Parece que dicha comunidad ha existido hasta 1830 o 1835 más o menos. Desde entonces se introdujo una mezcla horrorosa del tú y del vos, hasta que por fin ha concluido por establecerse en esto el uso de otras partes, o mejor de todas las partes donde hoy se habla castellano.
(189) III. Chiquitos en los últimos cincuenta años ha experimentado mudanzas muy grandes. Sus naturales han entrado en pleno período de decadencia; han perdido su fuerza engendradora y productora. Dos viajeros doctos recorrieron o atravesaron Chiquitos, el uno ahora cincuenta y ocho y el otro ahora cuarenta y tres años. Las páginas pintorescas que nos han dejado son hoy páginas de historia. Corresponden a una realidad que fue para no ser ya más. Sobre pintorescas son por eso muy enseñadoras. Uno ve en ellas asomando o irguiendo la cabeza a ciertos vicios o depravaciones, cuya introducción en Chiquitos hoy sirve para explicar, junto con los desarreglos administrativos de procedencia boliviana, el estado de aniquilamiento presente. Chiquitos es muchísimo menos conocido que Mojos dentro y fuera de Bolivia.
El padre Fernández en el siglo pasado y en el presente d’Orbigny y Castelneau, aquél como historiador misionero y éstos como visitantes científicos, son los maestros más dignos de consulta tocante a Chiquitos. Los tres a cual más son hoy autores rarísimos y d’Orbigny además de eso costoso de adquirir.
Respecto de Castelneau, véase por el pronto la nota 233.
He aquí las primeras impresiones que causó Chiquitos a Castelneau. Entró a la provincia por Matogroso…
Viene de:
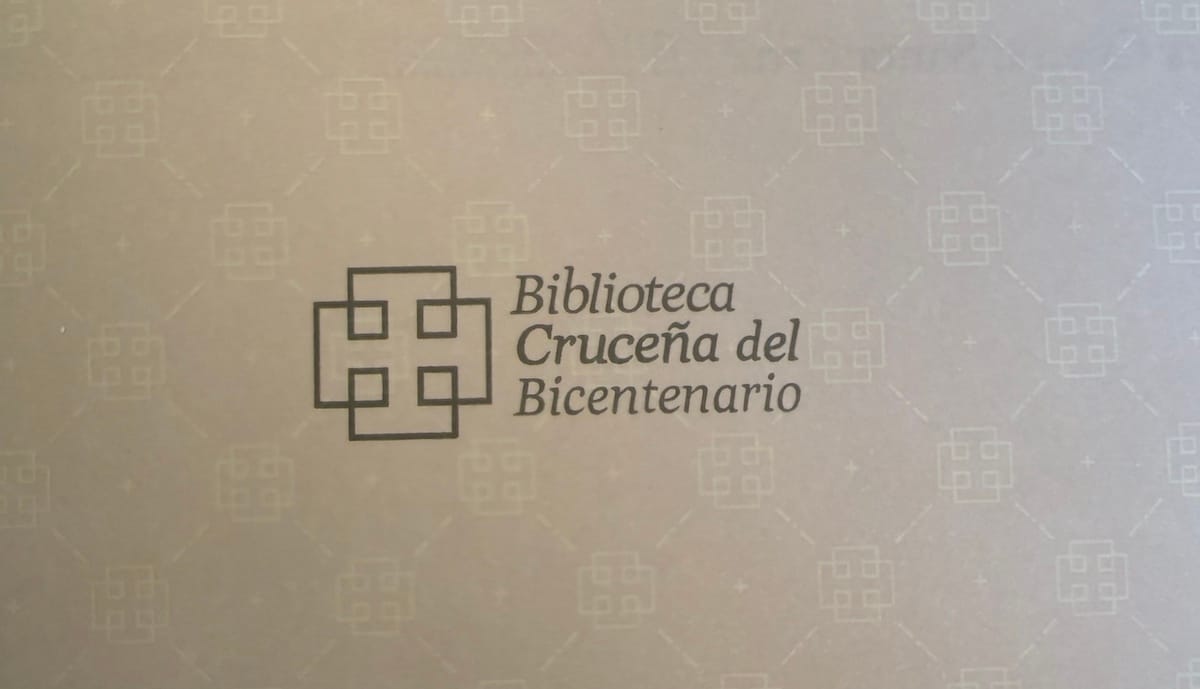
Continúa en:
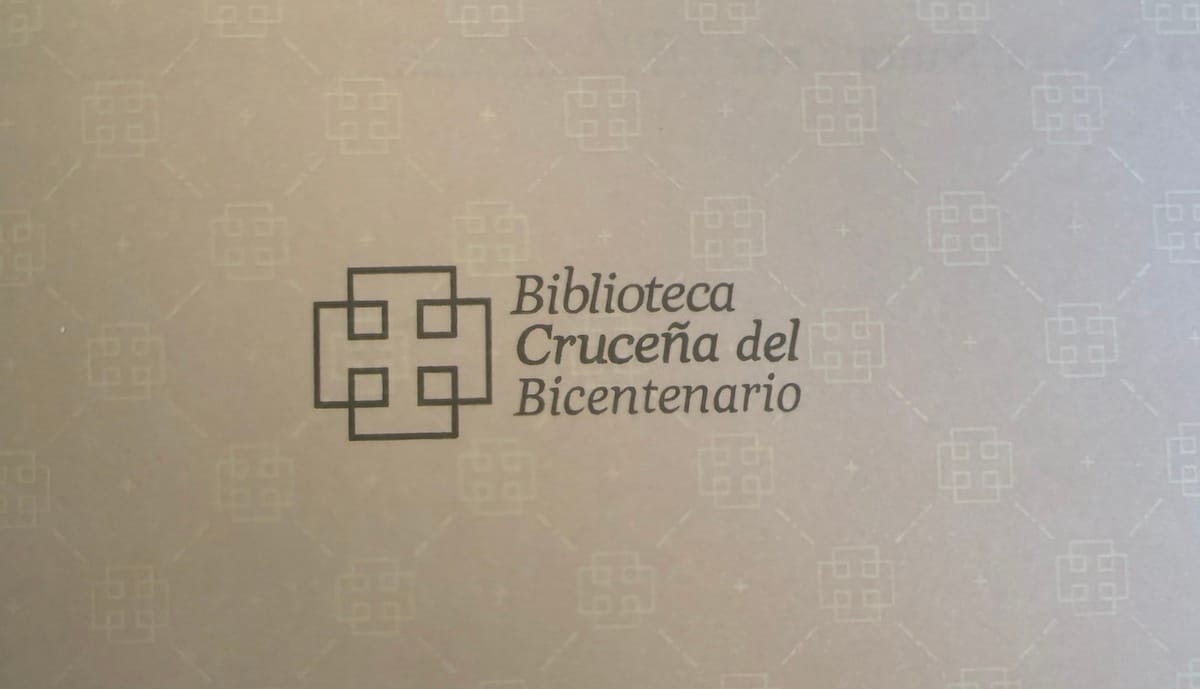
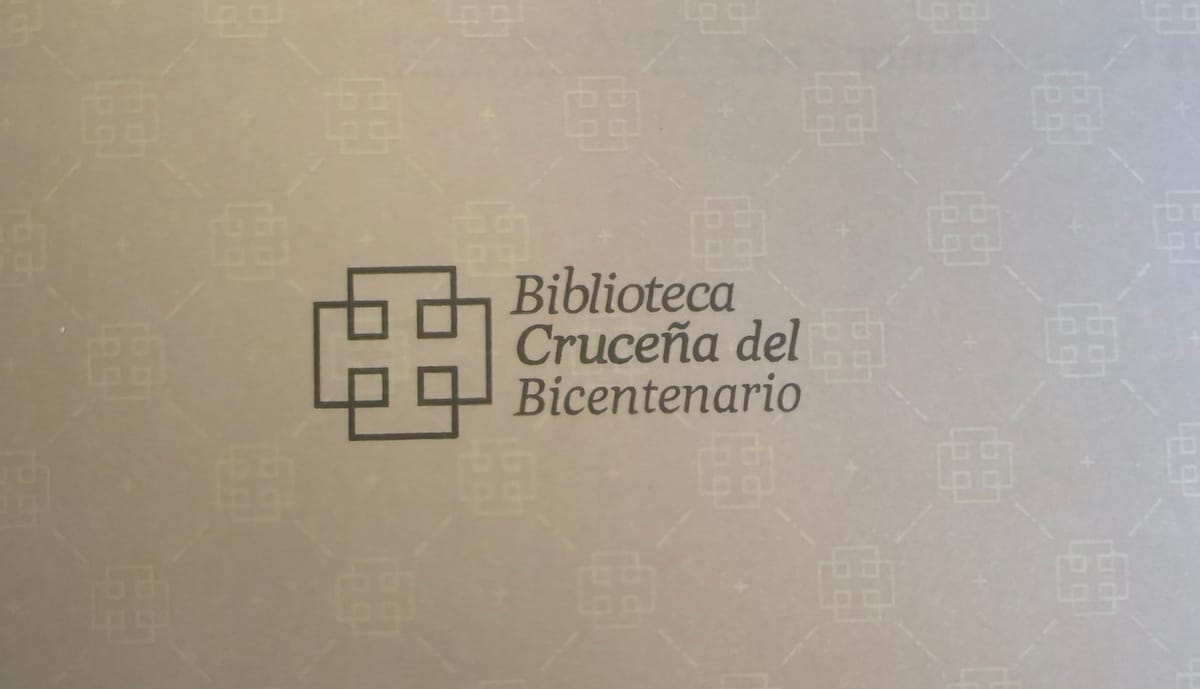

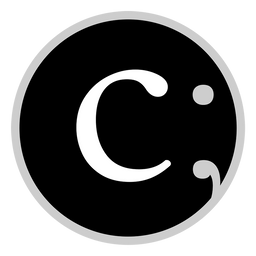

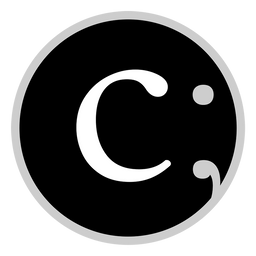
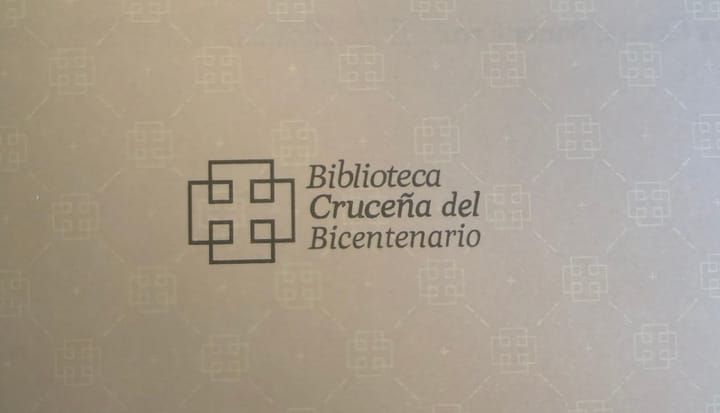
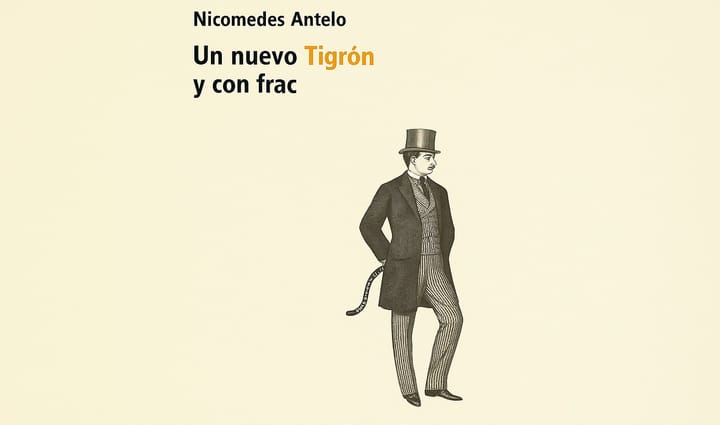

Comments ()