Francis de Castelnau: Santa Cruz y la república de mujeres (y la república que no pudo ser, feat. Sergio Antelo y Feliciana Rodríguez)
Capítulo 17 de la Antología de Ensayos Cruceños 1825-2025 (Biblioteca Cruceña del Bicentenario)
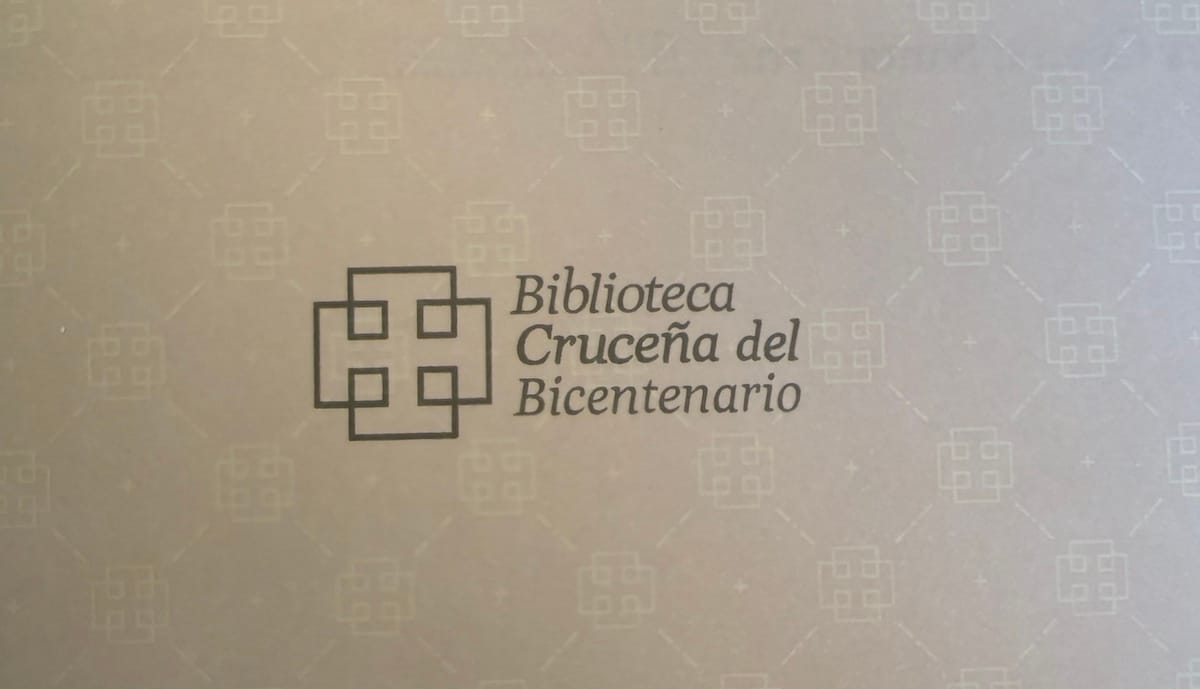
Entramos ahora en el territorio de la república de mujeres, de esas «idólatras de su tierra», como las describe el gobernador Francisco de Viedma130.
Recordemos que d’Orbigny observó que Santa Cruz era «un país donde el bello sexo reina despóticamente en toda la sociedad» porque «los hombres no representaban, por su número, la tercera parte del otro sexo». Un par de décadas después, en 1852, durante la presidencia de Belzu, el lieutenant Larnerd Gibbon describe que el departamento tenía casi setenta mil habitantes y en Santa Cruz de la Sierra vivían «seis mil almas». En ella, «las mujeres son muy bonitas y cariñosas con sus maridos. Él la escoge entre cinco, ya que hay más o menos ese número de mujeres por cada hombre en el pueblo»131. Cinco décadas después, leímos a Gabriel René Moreno escribir: «Era una república de mujeres», y en el siguiente párrafo nombra a Castelnau, a quien estaba haciendo referencia.
Este viajero visitó Santa Cruz entre la estadía del explorador francés y el norteamericano. François Louis Nompar de Caumont Laporte, conde de Castelnau, nació en algún momento entre 1802 y 1812 en Londres, falleció en 1880 en Melbourne, pero era un naturalista y explorador francés. Sus orígenes no están muy claros porque era un «hijo ilegítimo de Josephine de Caumont La Force, viuda del conde de Mesnard y, según algunos autores, del futuro rey Jorge IV de Inglaterra», según su ficha biográfica en la Biblioteca Nacional de Francia132, la cual también dice que «su certificado de defunción y su lápida le indican que tenía 74 años», y que habría «estudiado ciencias naturales en París con Cuvier».
Paseó por todo el mundo: Norteamérica —donde se convirtió en ciudadano—, Hawai, Sudamérica, Sudáfrica, Singapur, Tailandia, Australia… Fue cónsul, diplomático, miembro de varias instituciones y academias, y recibió varios reconocimientos, entre ellos la más alta distinción francesa (Ordre national de la Légion d’honneur). En el departamento de Santa Cruz, el pueblo de Roboré, fundado por Ángel Sandoval, nació con el nombre de Villa Castelnau. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, una calle lleva su nombre, a pocos metros del Comité Cívico, paralela a la calle D’Orbigny, junto con el cual es uno de los viajeros adulaus del pueblo en el que pasó 40 noches desde finales de julio hasta principios de septiembre de 1845. Llegó en medio de un surazo, una lluvia fuerte, y lo que casi fue una historia trágica para su grupo cuando cruzaron el Río Grande. Sus anotaciones ponen en la ciudad casi siete mil habitantes.
A su retorno a Francia publicó su Expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud —cuyo título continúa: de Rio de Janeiro à Lima et de Lima au Para, exécutée par ordre du gouvernement français pendant les années 1843 à 1847 sous la direction de Francis de Castelnau—, publicada por el editor-librero P. Bertrand en París, en 1851. El mismo editor del Voyage de d’Orbigny. En el tomo tercero de la primera parte —siete partes en total— es donde habla de su estadía en Santa Cruz, y donde describe esta «république de femmes», en el extracto que leemos a continuación, en la traducción de María Teresa Bedoya de Ursic, tomado de la edición hecha por Los Amigos del Libro (La Paz-Cochabamba) en 2001, revisada por Ana María Lema y Carlos Ostermann, llamada En el corazón de América del Sur, 1843-1847 (parte de la serie Sendas Abiertas. Franceses en Bolivia.) En el libro en español, el extracto viene del segundo capítulo, que corresponde al capítulo 33 del original en francés.
Quizás vale la pena mencionar que el último tomo de la primera parte de la obra no es obra suya, sino de Hugues Weddell, otro viajero francés nacido en Inglaterra (Gloucestershire, 1819) que también estuvo en Santa Cruz en 1845. Se había separado en Matogrosso de la expedición de Castelnau, con la que había llegado a América. A pesar de que «por su valor histórico, el presidente Ismael Montes promulgó en 1916 una ley en la que ordenaba su traducción al español»133, no fue sino hasta el reciente 2018 que se editó y se publicó esta traducción, a cargo de Isabelle Combès y publicada por la Editorial El País. Dice Combès que «se trata de un libro muy ameno e injustamente desconocido (se publicó como ‘tomo 6’ de la compilación de Francis de Castelnau y de esta manera el nombre de Weddell pasó al olvido)»134. Dice también que es un texto escrito con mucho sentido del humor. Como el libro no dice nada de las mujeres ni de la población cruceña, lo olvidamos y volvemos a nuestro asunto.
Genaro Dalens Guarachi, en 1861, escribía: «la población no baja de doce, ni pasa de quince mil almas; y es de advertir, que las dos terceras partes de ella corresponden al sexo femenino»135. Se repiten estas cifras en 1910, cuando el botánico alemán Theodor Carl Julius Herzog, que había estado en Santa Cruz un par de veces en los últimos años, escribía que, «según cifras oficiales, de los 14.000 habitantes de la ciudad, alrededor de 9.000 son mujeres y 5.000 hombres»136. Herzog fue por cierto uno de los pocos extranjeros en juzgar con su pluma la estética de las déspotas de esta república con cierto recelo: «entre el sexo femenino no encuentra uno con tanta frecuencia esas verdaderas bellezas como afirma su reputación».
Como aquí lo que nos interesan son los datos, volvemos a ellos. Ana Carola Traverso describe: «En 1880, el Censo de la Capital del Departamento de Santa Cruz registraba 4.076 hombres, mientras que la cifra de mujeres ascendía a 6.212. En total, la ciudad contaba con 10.288 habitantes. Teniendo en consideración que los datos censales de 1860 arrojaban 13.000 habitantes, puede comprobarse un decrecimiento poblacional»137. «Esto se debió a una serie de factores, vinculados en la mayoría de los casos, a los auges primero de la quina y después de la goma, que ocupaba a una considerable fracción de la población masculina». Lo de la goma también lo dice Herzog, y varios otros autores, y de la goma hablaremos después. Ya para el censo de 1900, hace notar Ana María Lema —según María Pía Franco y Ana María Gottret— que «de los 18.835 habitantes con los que ya contaba Santa Cruz de la Sierra, el porcentaje por género casi se iguala: 51% de mujeres y 49% de varones»138.
Volvamos, si, a la república de mujeres —frase bastante recitada por varios autores—, y a la república camba. Leemos algo de Sergio Antelo Gutiérrez, que nació y falleció en Santa Cruz de la Sierra (1941-2018) y quien, como arquitecto que era, buscó rediseñar la relación cruceña con el Estado boliviano. Enrique Fernández dice de él que «sus artículos y libros fueron significativos para, comenzando esta centuria, discutir sobre la viabilidad del orden estatal»139. Los historiadores del futuro juzgarán su rol en el reciente proceso autonómico.
Toda la obra de Antelo está atravesada por la cuestión de la Nación Camba. Entre los títulos de sus libros no es necesario leer entre líneas: Centralismo y estructuras de poder (1985), Los Cruceños y su derecho a la libre determinación (2003), Los Cambas, Nación sin estado (2017), 1877. Rebelión en las sombras (2018). En la introducción de este último, escribe: «El título de este trabajo tiene el año del asesinato de Don Andrés Ibáñez. 1877, cuya tumba casi anónima aun un [sic] revela la infamia de su muerte, pero es el abre-aguas para re-interpretar el futuro. En eso estamos».
Del libro 1877, que es una colección de frases, aforismos y artículos, leemos: una frase suelta escrita el 2 de agosto de 2012, que es un eco de Dwight B. Heath; y tres artículos: el primero del 17 de febrero de 2013, el segundo del 26 de febrero inmediato, el tercero del 3 de noviembre de 2014; luego de éste, tres páginas después, la frase susodicha vuelve a aparecer.
Don Herland Vaca Díez, en el prólogo, nombra algunos de los ‘diplomas’ de don Sergio: alcalde de Santa Cruz (1981-1982); miembro fundador e ideólogo del Movimiento Autonomista Nación Camba (MANC) y co-autor de sus Memorándums; presidente del Colegio de Arquitectos de Bolivia y de Santa Cruz, ciudad para la que elaboró el primer Código de Urbanismo; gestor de la ciudadela ‘Andrés Ibáñez’.
Como al destino le gustan los juegos, complementamos con un texto de Sor María, ‘Fe’, perseguida por Andrés Ibáñez, en medio de los preparativos para partir a Buenos Aires.
130 Descripción geográfica y estadística de la provincia de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, marzo de 1793.
131 Exploration of the Valley of the Amazon, made under the direction of the Navy Department, by William Lewis Herndon and Lardner Gibbon, lieutenants of the United States Navy. Parte 2, capítulo 6, p. 162. Washington, A. O. P. Nicholson, Public Printer, 1854.
132 Ficha online sobre Francis de Castelnau (1812?-1880) en la Bibliothèque Nationale de France, https://data.bnf.fr/fr/12459617/francis_de_castelnau/ a fecha 3 de julio de 2024.
133 Las memorias de un explorador francés en la Bolivia de 1845, suplemento Brújula, El Deber, 10 de noviembre de 2018.
134 Ibidem.
135 Santa Cruz de la Sierra o el Oriente de Bolivia, cap. 6, pág. 27. Imprenta Paceña, La Paz.
136 Reisebilder aus Ost - Bolivia, núm. 112 del Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft de 1910, Zurich.
137 El Cosmopolita Ilustrado. La construcción del imaginario urbano cruceño a finales del siglo XIX, junio de 2017.
138 Frase tomada de La búsqueda de la identidad y el desarrollo: El papel de la mujer en la sociedad cruceña según El Cosmopolita Ilustrado, de Franco y Gotrett (Revista Encrucijada Americana, año 12, núm. 1, 2020), que referencia la pág. 201 de Las ardientes rivales de los trópicos. Las mujeres cruceñas en la literatura de viaje en el siglo XIX (Santa Cruz, El País, 2011), de Lema.
139 De la verdad al poder. Filosofía y política en dos pensadores cruceños. Revista Ciencia y Cultura, vol. 26, núm. 48, p. 38, julio de 2022, Universidad Católica Boliviana.
Autor: Francis de Castelnau
Libro: En el corazón de América del Sur
Capítulo 2: Río Grande - Santa Cruz de la Sierra
[Extracto]
… La víspera habíamos hecho cuatro leguas y media y sólo nos faltaba un poco más de dos millas para llegar a Santa Cruz de la Sierra. A pesar de la lluvia que caía abundantemente, llegamos, hacia las ocho de la mañana, a unas casas aisladas que anunciaban la proximidad de una ciudad. Caminábamos, unos detrás de otros, en un estado lamentable. En ese momento fui abordado por una especie de oficial que, con bastante insolencia, me preguntó si el jefe de la expedición estaba todavía muy lejos; le respondí dándole a conocer mi identidad, entonces me miró un instante y se puso a sonreír. Parece ser que el conjunto de mi equipo no correspondía a la idea que se había hecho del personaje que buscaba. Yo tenía en la cabeza un sombrero de minero, completamente deformado por la lluvia; sobre mi andrajoso saco colgaban los jirones de un poncho del Paraguay; mis enormes botas de cuero y todo mi ridículo atavío, indicaban un largo viaje en el desierto. Mi mula, de talla pequeña, esquelética y sin ningún otro mérito que el de poder resistir tiempo ilimitado sin beber ni comer y el de haberme acompañado desde Río de Janeiro, mientras que muchos otros bellos animales habían muerto de hambre y de cansancio en la ruta, hacía, tengo que admitirlo, un triste contraste con el fogoso caballo que montaba el mensajero que habían enviado a mi encuentro. Este oficial finalmente me dijo, con maneras bastante torpes, que debía seguirlo hasta la casa del prefecto del departamento. En otras circunstancias, tal vez le habría hecho algunas observaciones sobre su comportamiento pues, si bien su elegante uniforme no se comparaba con la simplicidad de mi traje, mis armas estaban por cierto en tan buen estado como las suyas; pero en las circunstancias actuales, me sentía dichoso de encontrar un guía. De esta manera, siguiendo a mi guía, entré en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Fui inmediatamente conducido a la prefectura. El prefecto, el general Ribeiro, me recibió bastante bien y me presentó a su mujer, una limeña muy agradable que no pudo contener un ataque de risa al ver mi vestimenta que llamó de peón. Unos minutos después, se nos unió el señor Deville y un buen almuerzo nos hizo olvidar las penas pasadas. Nuestro joven compañero había tenido un viaje bastante agradable a pesar de haberse obligado a dormir bajo la lluvia, en la pampa. Uno de nuestros compatriotas, el señor Desmery, tuvo la delicadeza de cedernos una parte de su casa, y muy pronto nos rodearon sastres, talabarteros y vendedores de toda índole pues, si bien Santa Cruz de la Sierra estaba perdida en los confines de Bolivia, esta era, sin lugar a dudas, la ciudad más civilizada que habíamos visto desde Ouro Preto.
Santa Cruz de la Sierra fue fundada el 13 de septiembre de 1590, bajo el gobierno del capitán general Don Lorenzo Suárez de Figueroa. Fue constituida en obispado en 1605 cuando don Gaspar de Zúñiga y Acevedo era virrey del Perú. Esta ciudad es la capital del departamento que lleva el mismo nombre; no obstante y a pesar del puesto que ocupa dentro del país, sus calles están mal alineadas y se siente la ausencia de adoquines, pues la arena profunda que cubre el suelo, hace del caminar una tarea muy difícil; las casas no tienen buena apariencia y no existe un solo edificio público importante. Incluso la prefectura no es más que una casa larga de un solo piso al estilo del palacio del presidente de Goyaz.
Los principales establecimientos de utilidad pública son: el colegio donde se enseña latín, historia, filosofía, matemáticas, astronomía, matemáticas, etc., y el hospital, pequeño pero bastante limpio, ubicado en uno de los suburbios. Antaño había una catedral al lado de la Prefectura que fue derribada y no se volvió a construir; el cabildo, compuesto de ocho canónigos fue trasladado a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Estos eclesiásticos gozaban anteriormente de un ingreso de entre diez a doce mil piastras, pero actualmente sólo reciben mil por año. Las autoridades de Santa Cruz de la Sierra eran, cuando pasamos por allí, un prefecto que habría sido al mismo tiempo comandante de las fuerzas militares si éstas hubieran existido; un intendente encargado de la policía; un juez criminal encargado de las sentencias y apelaciones, y un juez comercial.
Esta ciudad abandonada, por así decir, en los confines de la civilización, presenta para el viajero temas de estudio interesantes. Casi toda la población está compuesta de mujeres y su voluntad es ley; ninguna autoridad se permitiría abstenerse de su ayuda. Desde este punto de vista, esta república de mujeres sólo puede ser comparada a Lima, pero en esta gran capital, una civilización muy avanzada oculta estos rasgos de la sociedad, mientras que en Santa Cruz de la Sierra, los mismos están al descubierto. La gran desproporción existente entre los dos sexos proviene, en partes, de las matanzas que hubo en esta región durante las guerras civiles. En efecto, cuando los realistas se apoderaron de Santa Cruz, fusilaron sin piedad a los independientes, quienes, pocas semanas después, les pagaron con la misma moneda. Esta desaparición del sexo masculino también se debe a que la mayoría de los jóvenes van a buscar fortuna a Chuquisaca donde viven, durante casi todo el año, en haciendas ganaderas más o menos alejadas de la ciudad. Es por esto que cuando se recorren las calles, siempre se ven veinte o treinta mujeres por hombre y en todas las casas hay gran cantidad de niños, mientras que son raras las que cuentan con la presencia de un padre o un hermano y los maridos casi no existen. [Está demás decir que en estas pequeñas comunidades la intriga juega un papel inmenso.]140 La llegada de un viajero es la gran noticia del día: inmediatamente se organiza una cruzada contra este desafortunado; sus más mínimas acciones son cuidadosamente vigiladas, incluso la Inquisición se avergonzaría por no haber inventado ni la mitad de estos medios de espionaje que la vanidad femenina ha sabido descubrir. Desde el día en que se llega a esta peculiar ciudad, uno es agobiado por una multitud de pequeños presentes que traen empleadas indias: una le entregará, de parte de su ama, naranjas u otras frutas, otra golosinas o pasteles y una tercera, pieles de animales de la región. Desde ese momento usted no podrá librarse de ir a expresar personalmente su agradecimiento. Una vez dentro de la casa, unas cuantas mujeres indias abrirán un gran cuarto sin muebles donde, como único asiento, habrá una o dos hamacas; una de las amas de la casa, vestida a la europea pero con los cabellos trenzados en dos trenzas al estilo de las mujeres de Chiquitos, tomará inmediatamente un cigarrillo de paja de maíz, lo encenderá y se lo entregará personalmente. Usted no podrá rechazarlo sin ofenderla mortalmente y cada vez que el cigarrillo se apaga, ella le traerá uno nuevo. A cada rato le servirán tazas de café puro que las reglas de educación obligan, según dicen, a tomar. La conversación girará en torno a su persona, su edad, sus gustos, su vida etc., pero ni una sola palabra sobre su fortuna e invariablemente terminarán diciéndole que usted es muy bonito. Debo apresurarme en prevenir a los futuros viajeros que su vanidad no debe sentirse más que mediocremente halagada pues este cumplido se aplica, sin ninguna distinción, a todo bípedo del sexo masculino. Al llegar la noche, usted será invitado al baile, pues como esta república ha dejado de lado todo lo que se refiere a la política, el baile se ha convertido en un derecho común. La gente joven de mi expedición se familiarizó rápidamente con los bailecitos, graciosa danza con pañuelos, y con los fandangos y sus movimientos azuzados por las castañuelas. La orquesta generalmente está compuesta por varias guitarras tocadas por desertores brasileños. La coquetería que despliegan estas mujeres es realmente un prodigio. Entrar al baile con tal o tal persona, es un asunto de Estado; no fallar a ninguna contradanza es también objeto de intrigas dignas de experimentados diplomáticos. El prefecto del departamento, gran bailarín, había importado de la capital algunas contradanzas dichas francesas y, desde su llegada, su principal ocupación consistía en difundir entre sus administradas este peculiar beneficio. A una cierta hora de la noche, siguiendo sus órdenes, las bonitas danzas españolas se suspendían y las pobres cruceñas estaban condenadas a enredarse en inextricables figuras, que según se les aseguraba, estaban de moda en París. Esta última afirmación les daba una nueva energía pues la moda era el único código civil que admitía esta sociedad femenina; así ellas estudiaban las imágenes del Journal des modes, que llegaba a Santa Cruz luego de dos o tres años de viaje, con más atención de la que prestan muchas asambleas políticas a la elaboración de las leyes que rigen las naciones. Este interesante periódico consistía en la única literatura de la región. Pero volvamos a la sala de fiestas donde, para dar nuevos bríos a los cansados bailarines, traían una enorme cantidad de pan y queso que, asombrosamente, desaparecía en un segundo. En ese momento también empezaban las frecuentes libaciones con ron a las cuales uno era incitado a través de singulares desafíos. Una mujer lo hacía llamar y lo obligaba a tomar la misma cantidad de vasos de licor que ella podía tomar. Aquellos de mis compañeros de viaje, lo suficientemente jóvenes como para aceptar este desafío, llegaban a estar en poco tiempo en un estado de alegría bastante avanzado. Por lo demás, al concluir la noche, todos olvidaban sus diferencias y se ponían de acuerdo y además debo decir, aunque me moleste, que al amanecer la sala estaba repleta de durmientes que no habían podido encontrar, seguramente debido a la oscuridad, el camino de regreso a sus casas.
Es imposible describir los esfuerzos prodigiosos que hacen estas mujeres para llevar un nuevo vestido a cada baile; prefieren trabajar noches y días enteros, antes de ir dos veces con el mismo vestido. Esta vestimenta, cortada y vuelta a cortar veinte veces, siempre tomará, bajo la habilidad de sus ágiles dedos, una nueva apariencia: lo que ayer era una falda, mañana será una blusa; después peculiares métodos de tintura, harán que el conjunto adopte un aspecto diferente, e ingeniosos intercambios lograrán despistar definitivamente a los curiosos. Si bien la forma debe seguir exactamente el código de la moda, la pobreza de la región da completa libertad en lo que a la tela se refiere. Las telas más ordinarias son cortadas en vestidos de baile; pero todas las cruceñas hablan del vestido de seda que poseyeron y del vestido de terciopelo que próximamente recibirán de la capital. Medias de seda blancas y zapatos de satén del mismo color, son las únicas prendas indispensables del atuendo. Mientras que las jóvenes se entregan así a su gusto desenfrenado por la ropa, las madres, que ya renunciaron a las vanidades del mundo, se sienten felices de servir a sus hijas y los días de baile ellas van, envueltas en abrigos oscuros, para sentarse al fondo de la sala e incluso en la puerta de calle.
El antiguo traje está hoy completamente abandonado; éste era notable por su riqueza: los vestidos eran verdaderos montones de trencillas de oro; las mujeres del pueblo llevaban vestimentas hechas de una especie de felpa jaspeada con colores vivos que adornaban con bandas de terciopelo. Las señoras llevaban una falda de terciopelo decorada con largas franjas de oro y magníficos volados; la camisa, que era de mangas cortas, estaba cubierta, por delante y por detrás, de una pieza de terciopelo que se unía con el sujetador de la falda dejando el cuello al descubierto; una cinta brillante de cuatro dedos de ancho, rodeaba el talle y una gran cruz caía hacia delante mucho más debajo de la cintura.
El sentido de las castas en estas mujeres va más allá de los límites: las muchachas indias que las sirven son vistas como personas de especie diferente y todas aquellas que tienen unas cuantas gotas de sangre mestiza son tratadas de cholas, a pesar de ser a menudo más blancas que las damas de la región. En general, sin ser sobresalientes desde el punto de vista de la belleza, las cruceñas son graciosas y condescendientes; sólo buscan gustar y generalmente lo consiguen; más de un viajero, venido de joven a la región, se sorprende un día al verse viejo y darse cuenta de que su existencia ha pasado sin pena ni gloria. Altas y bien formadas, estas mujeres tienen lindos ojos y magníficos cabellos; su voz es agradable y su coquetería extrema. Cada año se elige una reina de belleza quien, más feliz que muchas soberanas, tiene asegurado su reinado durante un año. Cuando estuvimos allí, una jovencita llamada Enriqueta ostentaba este alto título. Más graciosa que linda, para poder comprender el entusiasmo del que era objeto, había que verla en una sala de baile excitada por el baile y por los aplausos de la multitud; entonces, ligera y loca, se lanzaba toda temblorosa y aceleraba aún más el vivo compás de las danzas castellanas con los sonidos precipitados de sus castañuelas. Pero si bien estas mujeres excitan los sentidos, ellas dicen poco al corazón y las suaves mujeres del Norte, tal vez menos brillantes, no deben, sin embargo, temer a la competencia de sus ardientes rivales de los trópicos.
Por otra parte, en esta ciudad aislada, se encuentra la mayoría de los objetos indispensables para una vida europea: el pan, que tanta falta nos había hecho desde hacía mucho tiempo y que era completamente desconocido en el Brasil, a partir del momento en que se abandonan las grandes ciudades de la costa, éste es universalmente conocido en todas las regiones españolas. La industria es casi inexistente en una ciudad dedicada por entero al placer y sucede lo mismo con el comercio. Sin embargo, se ven algunas tiendas y los dueños gozan de una posición importante en la sociedad. Un negociante de fósforos sobresalía especialmente y era objeto de las atenciones de las mujeres de la región.
Entre las personas a las que debo agradecer por su amabilidad citaré al señor Angelo Costas, extranjero instalado desde hace mucho tiempo en la región, y en cuya familia encontramos todas las costumbres europeas; al teniente coronel Thompson, joven americano al servicio de Bolivia que nos dio detalles interesantes sobre una expedición de investigación que él había conducido en el Pilcomayo; a la familia del general Velasco, etc…
Nota:
140 [Nota del antologador: Esta frase del texto original en francés no se encuentra en la traducción, pero nos recuerda el dicho «pueblo chico, infierno grande».]
Autor: Sergio Antelo
Libro: 1877. Rebelión en las sombras
El ser Camba no es una raza, es una cultura mestiza. (Lo mestizo es la mezcla de dos entidades diferentes para producir una nueva; por ejemplo, el lenguaje popular camba es mestizo).
El imperio Camba — Parte 1
Si alguna vez hubieron “colonizadores” en Bolivia estos fueron los cruceños. De 1860 a 1920 unos 90 mil cruceños habían ocupado gran parte del norte amazónico (Moxos, Acre, Madera y otros). Nicolás Suárez explotando la goma elástica (1er. productor mundial), sienta soberanía y funda uno de los imperios tropicales más exitosos del planeta (Valerie Fifer). Pero los impuestos decretados por el gobierno andino ponen en pie de guerra a los siringueros brasileños. Bajo el mando militar de Luis Gálvez, primero y Plácido de Castro, después, invaden los territorios ocupados por los Cambas, y para hacerles frente se organiza la Columna Porvenir —financiada y compuesta por cruceños e indígenas (por ejemplo, Bruno Racua)— que derrota a los invasores en distintos combates, retoma Bahía (hoy Cobija) y arrincona a los insurrectos en Xapurí. Brasil moviliza su ejército para forzar el Tratado de Petrópolis de 1903. Así, el Acre es “vendido” por 2 millones de libras y los cruceños le regalan al Estado boliviano el Norte Amazónico, mientras los Barones del Estaño construyen sus ferrocarriles con esta plata. Pasado un siglo, el imperio camba renacerá. ¡Solo falta la Columna Porvenir!
El imperio Camba — Parte 2
El genio geopolítico, D. Antonio Vaca Diez, mientras explora el Ucayali (hoy Perú) comandando las avanzadas Cambas-cruceñas-benianas, para sentar soberanía —incluyendo la emisión de moneda, imprenta, etc.— en 1897 perece en un naufragio en compañía de Fitzcarraldo.
Mientras tanto, el imperio camba bajo el comando de Miguel Suárez Arana toma posiciones en la margen derecha del río Paraguay. No sin antes, Melgarejo, por el “Tratado de Ayacucho” de 1869, le regala al Brasil todo el Alto Paraguay — por un caballo.
En 1885, Suárez Arana, funda Puerto Pacheco (tomado por tropas paraguayas en 1888), Puerto Suárez y Quijarro, y conforma la primera flota naval de Bolivia con los vapores “Bolívar”, “Sucre” y “Santa Cruz”. Convierte Puerto Suárez en “Puerto Mayor” para recibir barcos de ultramar — hasta que Brasil decide cerrar el Canal Tuyuyú que alimenta la laguna Cáceres, inutilizándola. A pesar de todo ¡El imperio camba defendió sus fronteras!
La raza heroica
“Los cruceños actuales son una mezcla de españoles, paraguayos, chiquitanos y chiriguanos” y “constituye algo singular encontrar en el interior de Sudamérica una tribu de hombres de vieja sangre española que solo hablan español” (Mauricio Bach, carta de 1842). “Esta es una república de mujeres. La gran desproporción existente entre los sexos se debe en parte, a las matanzas que hubo en esta región durante las guerras civiles... Los realistas fusilaron sin piedad a los independentistas; otros, durante casi todo el año, viven en las haciendas ganaderas” (Francis de Castelnau 1843-1847). “En 1690, (los bandeirantes) Antonio Ferraz de Araujo y Manoel de Frías descendieron el río Tieté, hasta las Misiones de Chiquitos, y, después de amenazar a Santa Cruz de la Sierra, fueron fragorosamente derrotados” por la milicia cruceña, encargada desde entonces de frenar el avance portugués sobre los territorios de los Reinos castellanos. (Moniz Bandeira, El expansionismo Brasilero).
De 1810 a 1825, la guerra de la independencia había cobrado a los cruceños una alta cuota de sangre. A la conclusión de esta, Santa Cruz de la Sierra había perdido no menos del 80% de su población masculina. Testigos imparciales como Alcides D ́Orbigny comenta que solamente un tercio de los participantes a un acto social eran hombres, los demás estaban muertos.
De 1880 a 1905, según registros de la época, no menos de 80 mil cruceños habían poblado la deshabitada región del Acre y el norte del Beni, más las fronteras actuales hasta el río Jabarí en el Perú (donde naufragó Antonio Vaca Diez en compañía de Fitzcarraldo) y Porto Velho en Brasil, mientras que por el Tratado de Ayacucho del 23 de noviembre de 1867 firmado entre Bolivia y el Brasil, el primero le entregaba al segundo toda la ribera Occidental del río Madera, dejando en calidad de “extranjeros” a las avanzadas cruceñas que se hallaban firmemente asentadas desde Riberalta (norte del Beni) hasta el paralelo 7 (a 200 km. del Amazonas). Este mismo tratado le otorga a este país el Alto Paraguay desde Cuiabá hasta Bahía Negra, donde los cruceños habían sentado sus reales.
Mientras los brasileños tomaban Puerto Alonso (hoy Puerto Acre), los cruceños organizados y financiados por el cruceño Nicolás Suárez conforman la Columna Porvenir (Nicolás Suarez, Anotaciones y Documentos) y retoman Bahía (hoy Cobija), expulsan a los invasores desde el río Orthon hasta Xapuri (Brasil), donde se atrincheran. Pero su avance de éstos es drásticamente frenado por el Tratado de Petrópolis de 1903 con el cual los bolivianos aceptan una compensación (o venta) de estos ricos territorios por 2 (dos) millones de libras esterlinas destinadas a construir los ferrocarriles en el altiplano. La Declaración de Argel dice: Art. 5.- Todo pueblo tiene derecho a la autodeterminación. Art. 6.- Todo pueblo tiene derecho de librarse de toda dominación colonial, directa o indirecta. (Sin comentario)
Autora: María Feliciana Rodríguez: Historia de Fe
Capítulo 4: Una joven cruceña
Sección 4.18: Rescatar a un esclavo
Al mismo tiempo que se alistaban estos cuarenta criollos, había otra leva en la ciudad y sus alrededores: los empresarios de la «poalha», como llamaban los brasileros a la cosecha de la goma cautchouc o elástica, que se daba en los afluentes del Amazonas. Hacía tres o cuatro años que los empresarios, ofreciendo sueldos deslumbradores y, sobre todo, adelantados uno o dos años, llevaban a estos jóvenes que regularmente no volvían; y si llegaba alguno a contar el cuento, era éste de estremecer a las familias pobres.
Seis meses metidos dentro del agua en esos pantanos, picando los árboles; con el clima maligno, perecían sin auxilios espirituales, y si alguno salía, era derecho a morir a su tierra.
Así llegó un día doña María Diego y se abrazó desesperadamente a Micha. De diez hijos que habían llenado de consoladora algazara su pobre casita, la muerte había segado con tanta tenacidad que ahora, en su viudez, no le quedaba sino la hija casada, en otro barrio, y su Luis, el menor, que la acompañaba. Seducido por ver tanto dinero junto en su mano, había recibido y se había gastado el conchabo y ahora lo reclamaban para llevarlo como a un deudor esclavo.
Ella, que no había sabido nada de este contrato, se había ido a ver al desconocido que se lo llevaba: “¡Es hijo único, señor! ¿Cómo lo contrató sin avisarme?” “Está bien: que devuelva el dinero”. Luis decía haberlo gastado en arreglarse para el viaje «y despedirse debidamente de los amigos». Y para la madre, de todo esto no quedaban sino lágrimas y duelos de muerte. “Señora, no quiero que vaya con ese desconocido”.
Aún cuando el número estaba completo de los alistados, don Pedro mandó el dinero necesario para rescatar la deuda de Luis, por las intercesiones de Micha, y lo llevó «a saber lo que es mundo» para complacer a la Diego.
Viene de:
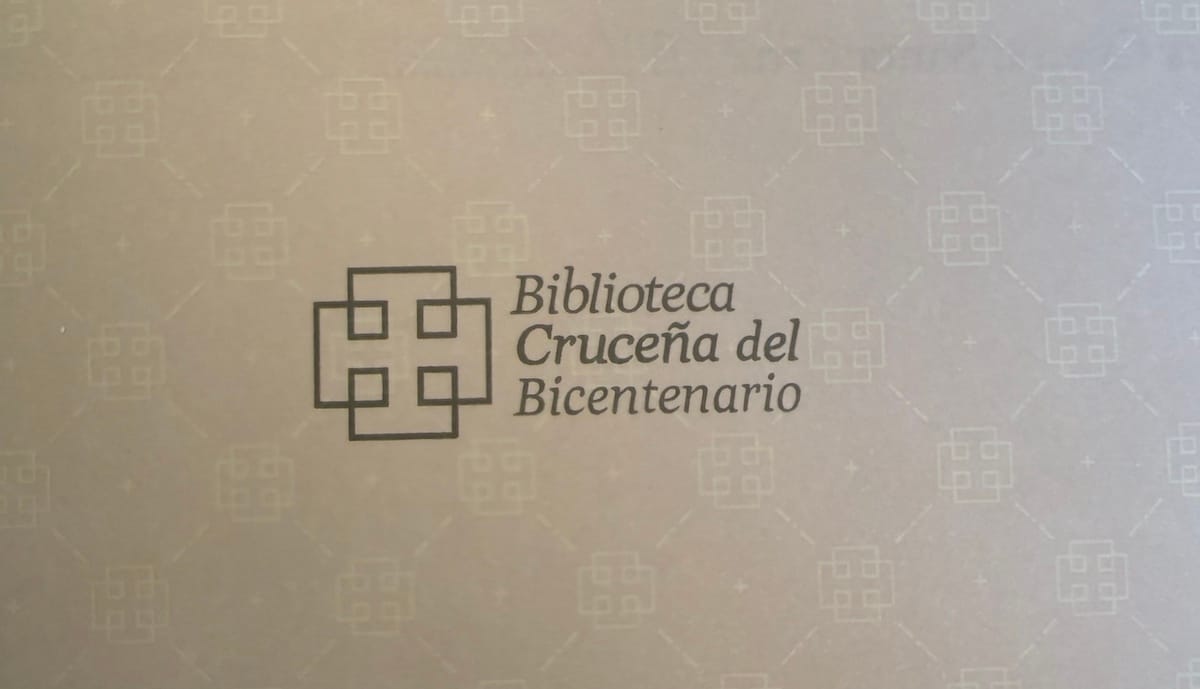
Continúa en:
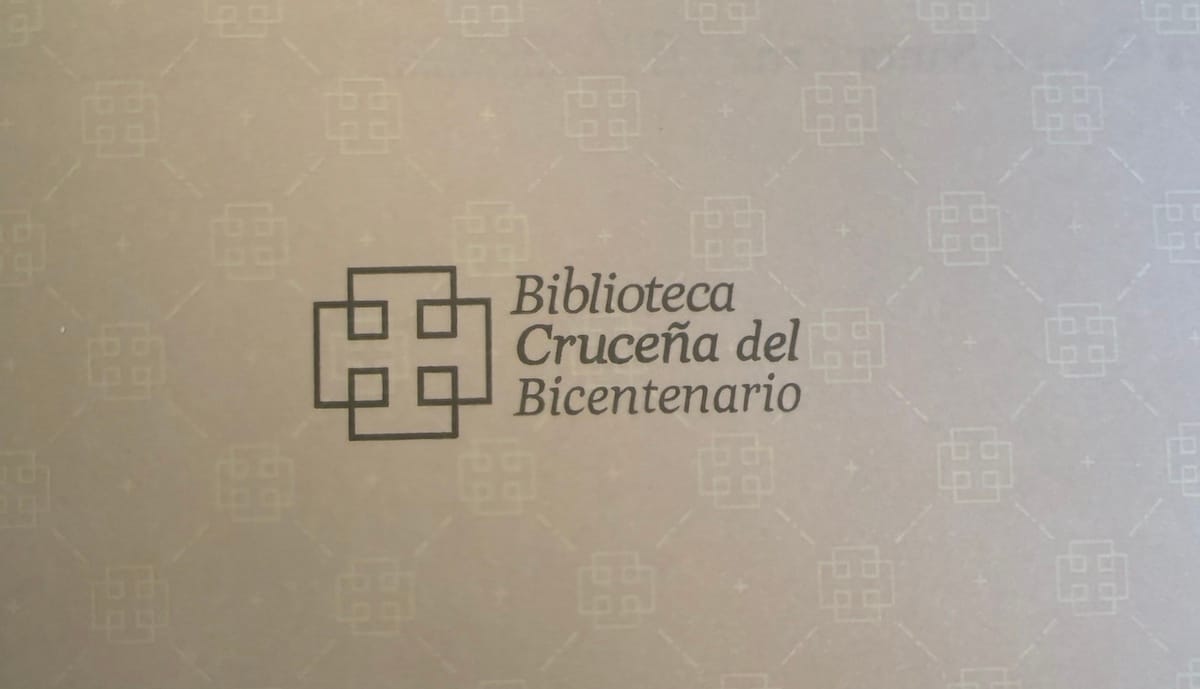



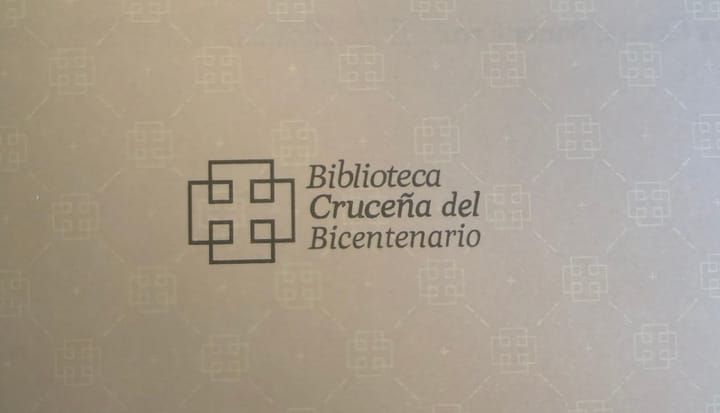
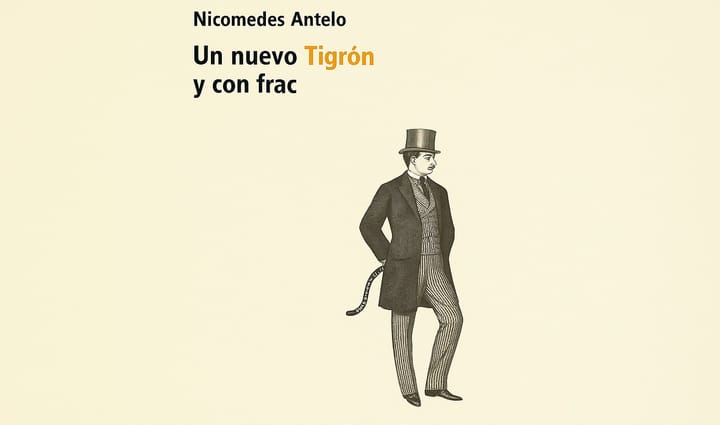

Comments ()