Erland Nordenskiöld: El corazón de Sudamérica
Capítulo 20 de la Antología de Ensayos Cruceños 1825-2025 (Biblioteca Cruceña del Bicentenario)

El explorador sueco Nils Erland Herbert Nordenskiöld, como hiciera Sandoval después en el ensayo citado, escribió154sobre la diferencia entre el altiplano, los valles y los llanos, y sobre varios temas que repetiremos. Hijo del barón y explorador Adolf Erik Nordenskiöld, cumplió con eso de que la manzana no cae lejos del árbol. Nacido en Estocolmo en 1877, fallecido en Gotemburgo en 1832, estuvo en Bolivia varias veces entre 1901 y 1914. La Enciclopedia Británica abre su artículo sobre él diciendo155:
«fue un etnólogo y arqueólogo sueco, uno de los principales estudiosos de la cultura indígena sudamericana. Como profesor de etnología americana en la Universidad de Gotemburgo, ejerció una gran influencia en la antropología de Suecia y Dinamarca … Pioneer en métodos de mapeo de la distribución de muchos elementos de la cultura sudamericana, logró desarrollar una reconstrucción notablemente clara de la historia cultural en una zona de considerable complejidad».
Encontramos en él el camino de vuelta en esta exploración. Retornamos al discurso de los diputados cruceños Alfredo Flores y Mariano Saucedo luego del fallido intento de golpe de 1924, discurso que cierran diciendo156:
«No quiero provocar recelos ni insomnios con las palabras que voy a repetir, expresadas por Nordenskiöld, un sabio explorador que recorrió Bolivia el año 1909, y en sus conclusiones dijo: “El porvenir de Bolivia no está en la puna sino en el oriente, en los llanos. La capital de Bolivia tiene que ser Santa Cruz”. Como protesta del espíritu de unión nacional dominante, en Santa Cruz, pido me aceptéis declaración franca, leal y patriota: Santa Cruz aspira a ser la capital de Bolivia, no la cola de país vecino».
Antes de cerrar, es lógico que esta exploración no se ha bañado en todos los ríos que conoció. El tiempo y el espacio no lo permiten. Tan sólo listar a quienes no han aparecido, sin decir algo más, sería descortés. Varios temas, también, han quedado pendientes. Al contrario del trabajo de d’Orbigny sobre Bolivia, nuestra expectativa es no quedarnos en este primer tomo, y continuar con la conquista del conocimiento de nuestra historia, de nuestras fuentes, en un segundo volumen. Dos, como las idas de Ñuflo de Chaves a Lima. Segundo, como el mes del año que sin duda tiene marcado a Santa Cruz. Un 26 de febrero se funda la ciudad, un 14 de febrero declara su independencia. A propósito de esto, dice Hernando Sanabria157:
«Warnes, nombrado para el gobierno de Santa Cruz por Belgrano, que representaba al gobierno de Buenos Aires, estaba llamado a ejercer autoridad con sumisión a éste. Pero las incidencias de la lucha por él emprendida o, con más probabilidad, su exaltado individualismo, lleváronle a asumir funciones de autonomía casi absoluta y, en cierto momento, a negar toda subordinación a quien quiera que fuese. La republiqueta de Santa Cruz llegó, pues, a ser tal en el más amplio sentido de la palabra. De haber sobrevivido Warnes hasta el colapso final de la causa española en 1825, no es aventurado suponer que hubiera llevado al pueblo cruceño por otros caminos».
El azar y el destino nos llevan por el camino de dos volúmenes. Si terminan siendo siete o nueve, pondremos de excusa a septiembre, el otro mes significativo. Porque a posteriori siempre se encuentran motivos para justificar lo que ha pasado y lo que se ha hecho. Usualmente, primero tomamos las decisiones, y después ‘razonamos’ en busca de los motivos que las confirmen o justifiquen. Un creyente en la intuición y el determinismo, Einstein parafrasea a Schopenhauer: «El hombre puede hacer lo que quiere, pero no tiene voluntad sobre lo que quiere»158. ¿Qué culpa tiene uno de querer lo que quiere? Ninguna. La culpa recae sobre los actos y sus consecuencias. Haga Santa Cruz con su voluntad y su libertad lo que pueda —quédese como está, tome para sí la capital, pida el divorcio—, pero sepa que, más importante que buscar justificaciones, es aprender a identificar qué es lo que realmente se quiere y sopesar sus consecuencias.
Como la historia repite palabras, escenas y patrones, los que se rebelan, cuando toman el poder, se comportan también como patrones. Si Santa Cruz agarra la bandera del federalismo, y se lleva la capital del país, o si agarra la bandera de la independencia, en cualquiera de los casos, ¿brindará más autonomía a sus provincias o a los otros departamentos? ¿Les dará la chance de la autodeterminación o luchará por ampliar ‘sus’ límites? ¿O se convertirá también en otra capital mandona y centralista? En cualquiera de los casos, ¿lo hará por la vía diplomática o recuperará el belicismo de algunos de sus días? Estas son algunas de las muchas preguntas que nos hacemos, que no tienen a priori respuesta. Vuelvo a Einstein, el pacifista.
Ha hecho famosa una frase que Schopenhauer nunca dijo, pero al menos sí repite el contenido filosófico de fondo de lo que parafrasea. No tergiversa, no malinterpreta, no repite sin haber leído la fuente, como sucede por ahora en cualquier territorio de internet. Aunque, había dicho anteriormente que uno a veces piensa que ‘tal cosa’ sólo pasa en nuestros tiempos y nuestras vidas, y después uno lee… Volvamos a Nordenskiöld.
Francamente, no sé si el caso de los diputados cruceños es un parafraseo o algo todavía nuevo por descubrir, que es lo que espero. Como Ñuflo de Chaves en su primera visita al virrey en Lima, no encontré lo que buscaba: la fuente de la expresión de Saucedo Sevilla. Pero uno siempre encuentra algo. En sus Exploraciones y aventuras en Sudamérica de 1924159, el último de los capítulos se llama, explícitamente, Recibimos noticias de la Guerra Mundial y decidimos regresar a casa. Escribe ahí —leemos las traducciones de Gudrun Birk y Angel E. García (APCOB, La Paz, 2001)—:
«El 11 de agosto estamos de nuevo en Cavinas, donde mis acompañantes son recibidos con grandes cantidades de chicha. Algunos días después escuchamos que en Europa la guerra ha estallado entre las grandes potencias. La comunicación ha llegado a Porto Velo, la estación final del ferrocarril Madeira - Mamaré, mediante telegrafía sin hilos. Creemos que se trata de uno de los falsos rumores que aquí circulan tan a menudo, pero decidimos esperar noticias más fiables mientras proseguimos nuestro estudio de los cuentos cavinas. Hasta finales de agosto no recibimos noticias seguras del estallido de la guerra mundial. Dicen que Suecia está del lado alemán, que el Kaiser Wilhelm habría sido apresado, que ha muerto el príncipe heredero, que los rusos están a las puertas de Berlín. Y ahora, ¿qué hacemos? Si realmente Suecia está involucrada, no podemos regresar a Europa porque en el transcurso del viaje me tomarían como prisionero de guerra. ¿Cómo vamos a recibir dinero? ¿La carta de crédito habrá perdido su valor? Tenemos dinero para llegar hasta Cuzco, pero ¿después? ¿Qué podemos hacer en Cuzco sin dinero? Estas son algunas de las muchas preguntas que nos hacemos».
Para tranquilidad del grupo sueco, antes de emprender el viaje, al final de su capítulo cuenta que en Cochabamba se enteraron «de que Suecia era neutral». Allí se encontraron «de nuevo al Mayor Fawcett que conocieron en el río Guaporé. Tiene que regresar a casa, a la guerra». Páginas antes lo había llamado «capaz pero algo fantasioso».
Fawcett fue a la guerra, volvió, y se lo tragó la selva del Brasil. Nunca más se supo de él, pero sus trabajos inspiraron más de una fantasía, incluyendo, dicen, el personaje de Indiana Jones. Historia para otro momento.
Nordenskiöld concluye su libro en pocos párrafos que no hablan de Santa Cruz. Tampoco lo hace en su Vida de los indiosde 1912. Sí lo hace en el epílogo de su Indios y blancos en el nordeste de Bolivia, de 1911, pero no es algo como para leer al final de este tipo de recopilación. Habla de la esclavitud indígena en Bolivia, y de las tribus que siguen luchando —como otros pueblos— por su libertad. Pide que el gobierno y «los blancos» los cuiden y les den autonomía. Menciona que «cuando los blancos llegaron a Santa Cruz de la Sierra, en la región vivían indios pacíficos y sumisos. Éstos han muerto o se han mezclado por completo con los blancos. Fueron vendidos en masa para trabajar en las minas del Perú». «Tan pronto como los abandonaron los misioneros, desaparecieron», y por eso pide que se los ponga al cuidado de los franciscanos —viendo que su mejor situación era la de Guarayos—, en vez de estar a cargo de «párrocos, por lo general borrachos y sin moral». Luego menciona las ventajas y los motivos por los que «sería también muy importante llevar el ferrocarril lo antes posible desde Argentina a Santa Cruz de la Sierra y Cuatro Ojos». Diría que deja un sabor raro, como cuando uno termina un capítulo de Black Mirror, pero no es una forma ‘camba’ de decirlo, así que no lo digo, aunque hay una nueva generación camba que entenderá la referencia. Santa Cruz ya no es el pueblito que Alfredo Flores describía y ya añoraba anticipadamente. Es una ciudad de millones de habitantes en una encrucijada filosófica sobre su identidad y su futuro.
Cruz donde se entrelazan los azares y destinos, se cumplió casi todo lo que previeron sus soñadores y exploradores, incluido Nordenskiöld. Leamos a este último, su visión de un nórdico a principios del siglo pasado (que todavía se observa en algunos nórdicos de este siglo), y su peculiar sentido del humor, que deja un sabor para estoicos, no epicúreos.
154 Primero, en sueco: Indianer och hvita i nordöstra Bolivia. Bonnier, Estocolmo, 1911. Luego, en alemán: Indianer und Weisse in Nordostbolivien. Strecker und Schröder, Stuttgart, 1922. En español: Indios y blancos en el nordeste de Bolivia, originalmente traducido del alemán por Gudun Birk y Ángel E. García. Plural Editores, La Paz, Bolivia, 2003. Leído en la compilación de Baptista Gumucio.
155 https://www.britannica.com/biography/Erland-Nordenskiold, al 8 de julio de 2024.
156 El discurso se puede leer en los libros del Redactor de la H. Cámara de Diputados (Sesiones reservadas), volumen 6, pág. 135. Escuela Tipográfica Salesiana, La Paz, 1924.
157 Breve historia de Santa Cruz, cap. 7, p. 68.
158 Mein Weltbild, Wie ich die Welt sehe (1934).
159 Forschungen und Abenteuer in Südamerika, Strecker und Schröder, Stuttgart.
Autor: Erland Nordenskiöld
Libro: Indios y blancos en el nordeste de Bolivia
Capítulo dos: Santa Cruz de la Sierra (El corazón de Sudamérica)
Entramos a caballo en Santa Cruz de la Sierra, la capital de la llanura. Con toda seguridad, en toda América no hay un lugar tan grande que esté tan alejado y tan apartado de buenas vías de comunicación como esta ciudad. Está situada justo allí donde los Andes tienen sus últimas estribaciones hacia la inmensa llanura del Oriente; muy cerca de la ciudad corre el río Piraí, uno de los afluentes más septentrionales del Amazonas.
Santa Cruz de la Sierra fue fundada en su actual ubicación en el año 1595. La ciudad tiene 14.000 habitantes, 9.000 mujeres y 5.000 hombres160. La población, también entre las clases bajas, parece más española que la de las ciudades de las montañas de Bolivia, donde el componente indígena es predominante. Hay cierta oposición entre los cruceños, habitantes de Santa Cruz, y los collas161, los habitantes de las alturas. Los primeros son vagos, alegres, frívolos, irónicos, superficiales, abiertos, amables, generosos y hospitalarios. Por el contrario, los últimos son laboriosos, cerrados, ahorrativos, de buen corazón, confiables y recelosos.
Los cruceños hablan con cierto menosprecio de los collas. Continuamente les toman el pelo. Hay muchas historias de las bromas que los cruceños hacen a los habitantes de los Andes.
Había una vez un cruceño que quería burlarse de unos collas que venían por el camino. El cruceño se echó al lado del camino y se hizo el muerto. Cuando los collas lo vieron, dijeron: “Ah, el pobre hombre se ha echado y se ha muerto solo, y ahora no va a recibir un entierro como es debido”. Esta buena gente hizo una camilla, puso al cruceño “muerto” en ella, lo aseguraron atándolo a la camilla y se lo llevaron con ellos. Cuando habían caminado un trecho, llegaron hasta un río muy difícil de cruzar. Intentaron pasarlo con la camilla pero no encontraban el vado. Cuando estaban indecisos en medio de la corriente tumultuosa y no podían continuar, el “muerto” alzó la voz y dijo lentamente en tono hueco: “Cuando aún estaba con vida, el vado estaba un poco más abajo”. Aterrorizados, los collas dejaron caer la camilla, que la corriente se llevó consigo. No se han encontrado rastros del cruceño.
Al cruceño le gusta divertirse. Si ha ganado mil pesos en los bosques de caucho, viaja a su amada ciudad natal y se consigue muchachas, champán, vino, chicha de maíz y una pequeña banda de música, y entonces el dinero vuela, vuela más rápido de lo que ha tardado en ganarlo.
Un día de julio de 1909 se dio a conocer la decisión del Gobierno argentino respecto a las disputas fronterizas entre Perú y Bolivia. Como consecuencia se produjo un tumulto inaudito en toda Bolivia. La casa de la legación argentina en La Paz fue apedreada y se gritaba a favor de la guerra. También a Santa Cruz de la Sierra llegó la ola de furor nacionalista. Los cruceños despacharon el asunto a su manera. Arrancaron el escudo del consulado argentino, pese a que el cónsul, un alemán, les rogaba que lo tratasen con cuidado. “Es muy caro”, decía. Hubo discursos, manifestaciones, se gritaba: “¡Viva Bolivia! ¡Abajo Perú! ¡Abajo Argentina!” Se bebía champán y chicha de maíz. Era toda una fiesta. Era divertido, increíblemente divertido. Fue algo nuevo, una pequeña alteración en la monótona cotidianeidad.
En Santa Cruz, los alemanes tienen gran influencia. En buena medida, el comercio está en sus manos. Los comerciantes nativos no pueden competir con ellos. No faltan razones para que sean odiados. Se reconoce que son trabajadores, pero, sin embargo, no los soportan. Una vez me dijo un criollo: “Al principio, los indios vivían en la plaza, entonces llegamos nosotros y los indios tuvieron que irse a vivir a las afueras. Después llegaron los alemanes, y entonces nosotros corrimos la misma suerte que los indios”.
Santa Cruz de la Sierra está construida como casi todas las ciudades en Sudamérica. Las calles se cortan unas a otras en ángulo recto; en medio de la ciudad está la plaza. Como las calles durante el tiempo de lluvia suelen inundarse, han colocado pilotes en el suelo por los cuales se puede cruzar la calle sin mojarse los pies. Apenas hay edificios de gran belleza arquitectónica. No obstante, alguna que otra vieja casa sin mayores pretensiones resulta pintoresca.
El interior de las viviendas parece bastante amplio, pero sin ningún sentido de la comodidad, lo cual es característico de toda Sudamérica. Los criollos se ocupan muy poco de la comodidad del hogar. No es raro que incluso falten las instalaciones para las necesidades básicas. Por el contrario, el gramófono es uno de los objetos imprescindibles en las buenas casas de Santa Cruz.
El forastero rara vez puede quejarse de haber sido engañado por un cruceño. Son extremadamente hospitalarios y no preguntan si el emigrante europeo es o no un aventurero. Lo más importante es que sea agradable y alegre; por lo demás, nadie se preocupa de quién pueda ser.
La clase baja y la clase media son bastante mojigatas, pero como en todo a su manera, pues también se toman a los Santos con mucho desenfado. El cruceño considera normal que San Antonio tenga que buscar las mulas que se han escapado y que cuando no lo logre, se le ponga cabeza abajo en un mortero; pero cuando las muchachas alegres le prenden una vela para que les consiga un amor para esa noche, piensa que es ir demasiado lejos. San Antonio de Padova puede pasar por alto muchos pecados, pero no deben cometerse contra la Santa Iglesia Católica. Sabe muy bien que es habitual que los servidores nativos de la Iglesia tengan una hermosa sirvienta. Cuando los pastores aman el vino y las mujeres, ¡qué se puede exigir a los siervos!
En Santa Cruz se ven indios con frecuencia. Aquí llegan guarayo de las misiones franciscanas y churapa de Buenavista; antes también venían numerosos chané y chiriguano. A veces, cuando se emborrachaban, los atrapaban y los vendían con destino a los bosques de caucho; es por eso que ahora le tienen temor a Santa Cruz. También se han vendido blancos para trabajar en los bosques de caucho. Se dice que hubo un gobernador que vendió todos los presos de la cárcel de Santa Cruz a unos patrones de la goma, algo brutal, pero quizás no tan deplorable desde la perspectiva de los reclusos.
Algunos cruceños tienen una peculiar manera de ganar dinero. Contratan sirvientes en Santa Cruz de la Sierra a bajo precio, viajan con ellos al río Beni y los alquilan allí a cambio de grandes jornales. A menudo ocurre también que enganchadores desalmados prestan grandes sumas de dinero a gente joven que, al no poder devolverlas, se ve obligada a viajar a los bosques de caucho a trabajar para su acreedor, donde se enfrentan con un sombrío destino.
Santa Cruz de la Sierra es una ciudad que tiene mucho futuro. Está situada en una región con grandes posibilidades de desarrollo, pero sólo tendrá verdadera importancia cuando se construya el ferrocarril desde Argentina por Yacuiba y se abran otras líneas férreas hasta el río Paraguay, hasta Cochabamba y hasta Las Juntas sobre el Río Grande. Entonces Santa Cruz será el punto de apoyo del desarrollo de una región inmensa en el interior de Sudamérica, que en la actualidad cuenta con muy poca población y que está casi inexplorada en su mayor parte.
En estas pocas líneas he tratado de apuntar lo más característico de los cruceños y los blancos que conquistaron y habitan el Nordeste de Bolivia. Junto a los misioneros, ellos han difundido la “civilización” a los indios. Entre los cruceños también hay gente seria y trabajadora, pero son pocos. Algunos rasgos característicos de los cruceños que no he puesto de manifiesto son su crueldad, la explotación abusiva de los hombres, los que llamamos indios, y su incapacidad de pensar en el futuro del país en el que viven.
Para el cruceño, la vida es vino, mujeres y chistes. Pero para eso se necesita oro, y lo han sacado de los indios. Los cruceños han hecho de los hombres libres de la selva esclavos por deudas y de las mujeres indígenas rameras.
Hemos visto cómo los llanos bolivianos están divididos por una frontera natural en dos regiones antropogeográficas. Por tanto, en Bolivia podemos hablar de por lo menos tres regiones culturales y naturales…
Notas:
160 Según Herzog, Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft (Zurich 1910).
161 Apodo despectivo dado a los habitantes en la cordillera de Bolivia.
Viene de:
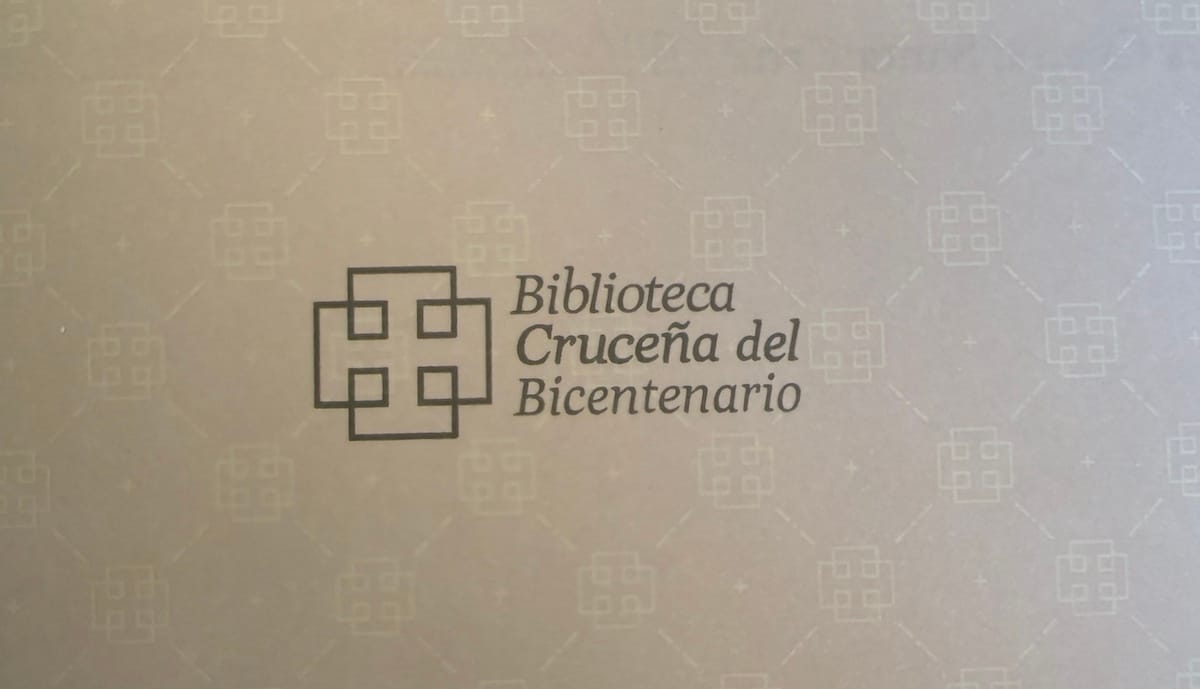
Continúa en:
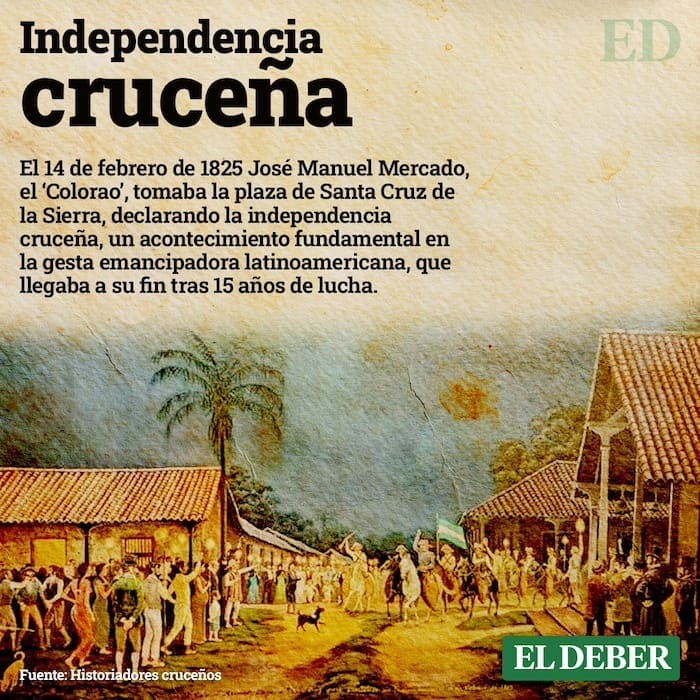

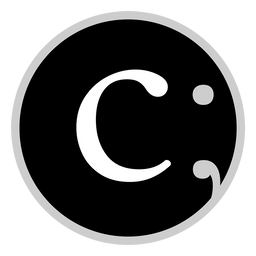
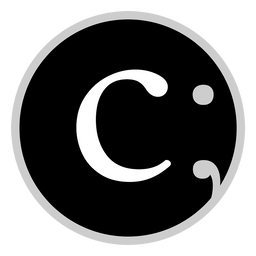
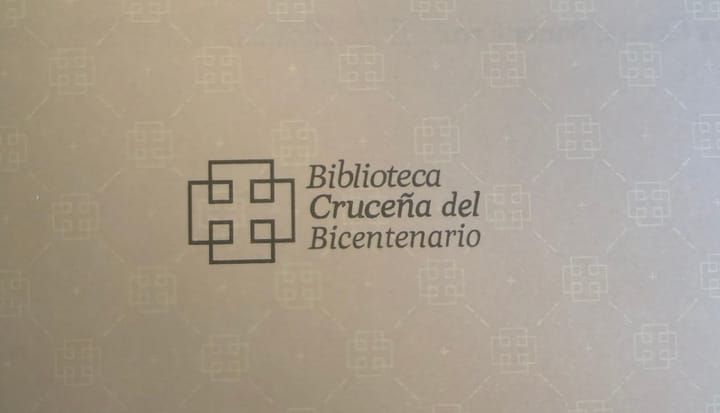
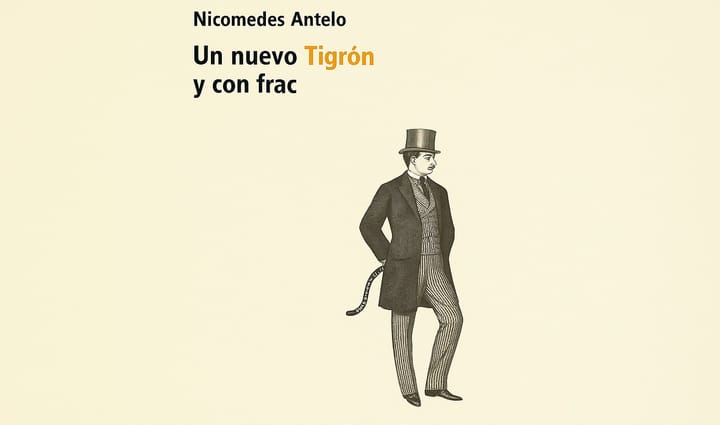

Comments ()