Enrique Finot: Historia de la conquista del oriente boliviano
Capítulo 11 de la Antología de Ensayos Cruceños 1825-2025 (Biblioteca Cruceña del Bicentenario)
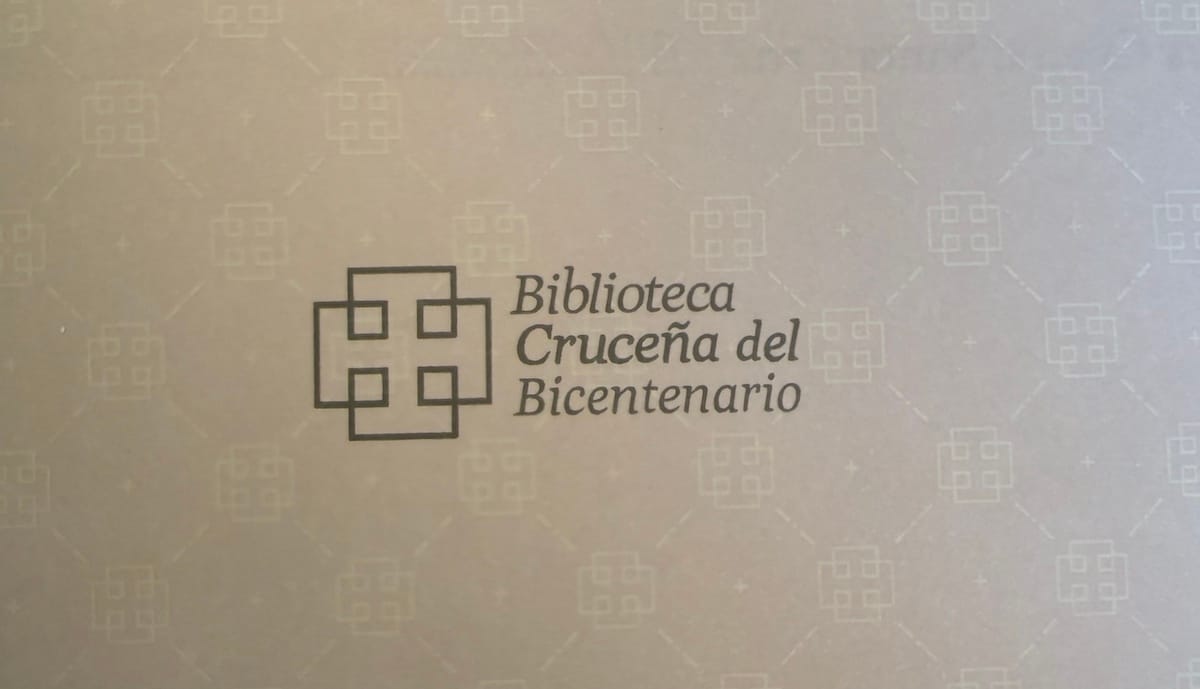
Como Vázquez Machicado, Ribera Arteaga termina exaltado y no puede evitar caer en una contradicción al final de su texto. No se puede rezar contra el racismo mientras se pide la llegada de gente blanca «para mejorar la raza». Me hizo recuerdo al final del ensayo Free Thought and Official Propaganda de Bertrand Russell (1922). Es el riesgo que corre todo el que se sienta a contar una historia. Las pasiones, los sesgos, las narrativas y lo que no ha sido descubierto todavía nos arrastra. Si saber historiar y saber escribir es un arte, cerrar un texto es un arte dentro de ese arte. Pasa en la vida, pasa en las películas; sentimos que todo tiene que tener un closure — y he ahí la historia de algunos finales de series y libros. Veremos cómo acaba esto (y cuán criticado es).
Se cumple siempre lo que escribió una joven María Zambrano: «Descubrir el secreto y comunicarlo, son los dos acicates que mueven al escritor», pero lo que uno escribe, una vez publicado, es del mundo, que no tiene fama de agradecido ni de generoso: «como quien pone una bomba, el escritor arroja fuera de sí, de su mundo y, por tanto, de su ambiente controlable, el secreto hallado. No sabe el efecto que va a causar»; y hay un problema cuando hablamos mucho: nos terminamos traicionando, por eso «se escribe para reconquistar la derrota sufrida siempre que hemos hablado largamente».91 Escribimos para rectificar y para rectificarnos, provocados por algo y para provocar algo.
En fin, nos dirige don Leonor hacia el jardín de don Enrique. Eso que leímos de que Gabriel René Moreno era descendiente de Ñuflo lo dice el propio G. R. M. en una carta en la que ofrece a la alcaldía de Santa Cruz un cuadro del conquistador —Peña Hasbún hace eco de esto en el artículo mencionado en el anterior contexto—, cuadro basado en supuestas «prolijas investigaciones» en la tierra de nacimiento de Chaves. Esta carta es citada por Enrique Finot en el mismo capítulo en el que también menciona eso que dijo Alborta Velasco de que Ñuflo «era hermano del confesor de Felipe II y tenía un hermano mayorazgo». Sobre los dos puntos pone signos de interrogación en su capítulo quinto sobre Nuflo de Chaves, y se pone en la senda de investigación — que es lo que hace en todo el trabajo, minuciosamente, tratando de rectificar lo que él considera que son errores. Así se escribe la historia: recopilando, confirmando, sacando a la luz nuevas cosas y refutando —aunque Finot diga que no tiene intención de refutar—, publicando para ser parte de los futuros recopiladores, confirmadores, refutadores y críticos. Ese es el espíritu de su Historia de la conquista del oriente boliviano; leemos su introducción.
Fue publicado por primera vez en 1939 en Buenos Aires por la editorial Cervantes. Jorge Siles Salinas —historiador y diplomático que trabajó en la cuestión limítrofe con Chile— dijo, sobre el autor:
«Enrique Finot es, a mi juicio, la figura más alta en la producción literaria boliviana del siglo XX. La fecundidad de su obra en el campo histórico se aprecia en tres libros plenamente logrados: Historia de la conquista del oriente boliviano (Buenos Aires, 1939), Nueva Historia de Bolivia (Buenos Aires, 1946) e Historia de la literatura boliviana (Buenos Aires, 1942).»92
Aunque muchas personas repiten que nació en 1891, y que su segundo apellido era Franco, Peña Hasbún rectifica estos datos93. Enrique Finot Oliva nació en 1890 en Santa Cruz, donde falleció en 1952. [Post Scriptum: Gilberto Rueda luego me informó que Finot nació, en realidad, en Vallegrande —enviándome como prueba su partida de bautismo—, dato que incluyó en su libro Biografía colectiva: Santa Cruz, presentado en febrero de 2025. Prosigamos.] La Escuela Superior de Formación de Maestros de Santa Cruz y una larga lista de colegios llevan su nombre. Premiado y renombrado, una larga lista de trabajos recitan sus investigaciones.
91 ¿Por qué se escribe? Revista de Occidente, t. 44, 1934, Madrid.
92 Enrique Finot. Breve antología, Caracol Radio 14 de abril de 2009, Bogotá.
93 Enrique Finot, su obra y su tiempo, en Pensadores del oriente boliviano, tomo II. 2021, Santa Cruz de la Sierra: Fundación ICEES p. 64.
Autor: Enrique Finot
Libro: Historia de la conquista del oriente boliviano
Introducción
Este libro está escrito con devoción y con cariño, porque se refiere a la tierra natal de su autor y porque se ocupa de una materia casi ignorada, tratada hasta ahora sólo fragmentariamente o en son de polémica, por escritores de Bolivia y del extranjero. Los historiadores bolivianos, fuerza es confesarlo, apenas han parado mientes en los orígenes del patrimonio territorial de la nación, si no lo han hecho urgidos por la necesidad de afrontar la defensa de derechos contestados por los países vecinos. Respecto a la región oriental la omisión ha sido todavía mayor, sin considerar que esa región abarca las dos terceras partes del suelo con que la patria nació a la vida independiente. Aquellas tierras estaban demasiado lejanas de los grandes centros poblados del país, de las actividades económicas inmediatas y de las necesidades premiosas. Qué mucho que ellas hubieran sido cercenadas más de una vez, si faltaba el conocimiento exacto de su historia, es decir, de los sacrificios que habían costado a las generaciones pasadas. Sólo con tal conocimiento habría sido posible la defensa, con pleno dominio de causa, de los derechos en que se fundaba la posesión legítima de siglos.
Con excepción de la labor de investigación realizada en los últimos tiempos y de algo que se hizo hace unos treinta años, con motivo del litigio de fronteras entre Bolivia y el Perú, por lo general se ha escudriñado muy poco el período de la conquista y de la colonización del territorio boliviano. En lo relativo al oriente, la indiferencia ha ido hasta el extremo de que, la propia documentación de los archivos españoles, que arroja más luz sobre la materia, ha sido descubierta y publicada en gran parte por investigadores encargados de sostener la tesis contraria a Bolivia, como en el caso del juicio de límites que terminó o que debió terminar en 1909, con el fallo arbitral del Presidente de la República Argentina; juicio que dio lugar a la presentación de una copiosa prueba peruana, encomendada a la indiscutible pericia del malogrado jurista Dr. Víctor M. Maúrtua.
Los historiadores bolivianos, además, casi siempre pasaron de largo sobre la conquista y sólo se detuvieron superficialmente en lo que se ha dado en llamar incorrectamente el coloniaje, sin más propósito aparente que el de reeditar la calumniosa “leyenda negra”.
Ha habido autor, y no de los menos conocidos (Manuel José Cortés, en su Ensayo sobre la historia de Bolivia, publicado en 1861) que bajo el pretexto de que «la esclavitud no tiene historia» y de que «la historia de Hispano-América durante la dominación de los conquistadores no es sino la historia de España», ha sostenido que la historia americana «comienza con la guerra de la independencia» y se ha limitado a hablar del Alto Perú como de una entidad surgida, a partir de 1809, casi por arte de encantamiento. Recurso fácil para disimular la ignorancia o la pereza y para escribir historia de cincuenta años atrás, que no requiere más fuente de investigación que la lectura atropellada de panfletos y gacetas. Por desgracia esa casta de “historiadores” se ha perpetuado en Bolivia, hasta nuestros días, con muy contadas y honrosas excepciones.
Aunque sea duro confesarlo, sólo dos o tres autores acometieron la tarea de escudriñar la conquista y colonización del oriente boliviano, aunque en parte y generalmente con escaso bagaje de información. Algunas publicaciones extranjeras, como la Colección de Angelis; como los Anales de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, bajo la inolvidable dirección de Groussac; como las Relaciones Geográficas de Indias de Jiménez de la Espada y otras que sería largo enumerar, proporcionaron materiales para tales trabajos, que todavía permanecen informes o incompletos. Parece mentira que en Bolivia no se hubiera todavía intentado bosquejar la biografía del capitán Nuflo de Chaves, caudillo máximo de esa conquista, ni siquiera entre los que pretendieron ser descendientes del prócer, sin exceptuar a nuestro ilustre D. Gabriel René-Moreno, que le dedicó páginas brillantes en su Catálogo de los Archivos de Mojos y Chiquitos, pero que —¡ay!— no conocía, porque no se habían descubierto aún en su tiempo, numerosos documentos que hoy corren impresos; omisión involuntaria que le obligó a fiarse demasiado de los nada escrupulosos cronistas de la primera época.
Con relación a Ñuflo de Chaves puede repetirse lo que D. Juan María Gutiérrez dijera una vez respecto a Juan de Garay:
«No existe una biografía completa y esmerada de nuestro buen fundador, uno de los conquistadores que, a par de Irala, nos reconcilian con sus compañeros de espada y arcabuz, por sus servicios positivos y por el acierto de sus ideas gubernativas».
En la medida de nuestros alcances hemos tratado de llenar ese vacío en cuanto al fundador de Santa Cruz de la Sierra, aunque nuestros esfuerzos han debido detenerse alguna vez ante ciertas lagunas. Nos alienta, sin embargo, la convicción de que todo empeño realizado acerca de éste y otros temas de la presente Historia, será siempre provechoso porque contribuirá a ensanchar el camino de la investigación y porque servirá para allegar los materiales de la obra que continuarán los que vengan detrás, pues sabemos que toda empresa de carácter histórico es siempre incompleta y perfectible y que a nadie le es lícito pretender —a nosotros menos que a nadie— más que una aproximación en el descubrimiento de los enigmas del pasado, tanto más si corresponden a una época en que la escasa cultura y la poca difusión de los medios gráficos sólo dejaron muy contados y deficientes documentos, no todos dignos de fe ni de aceptación libre de examen.
Las fuentes de la historia de la conquista de Hispanoamérica son contradictorias y deficientes. No es posible conceder crédito absoluto a los cronistas, cuyos testimonios se ven desmentidos frecuentemente por los documentos. Entre esos cronistas se cuentan los del Río de la Plata, como Barco Centenera y Díaz de Guzmán, que muchas veces afirmaron, de oídas, cosas que no conocieron bien, cuando no incurrieron deliberadamente en inexactitudes maliciosas. Como ejemplo podría citarse el pasaje de la Argentina de Barco Centenera, referente a la fundación de Santa Cruz de la Sierra, que ha dado lugar a no pocas confusiones, porque sitúa ese hecho en la época del primer viaje de Ñuflo de Chaves al Perú, es decir, en 1546, cuando en realidad sucedió catorce años más tarde.
Citas semejantes podrían tomarse de la conocida obra de Ruy Díaz de Guzmán, que desgraciadamente sirvió de pauta a Lozano, a Guevara y al propio René-Moreno, que a veces erraba (levemente y menos que otros, desde luego) cuando se resolvía a dejar, sólo en razón de la necesidad urgente, su favorito método de escribir la historia al dorso de los documentos. Indudablemente las crónicas de la conquista no pueden ser consideradas estrictamente como “documentos”, pues en realidad no lo eran sino a medias, en cuanto se referían a los hechos de que los autores habían sido testigos presenciales.
En cuanto a los historiadores —descontando con reservas a Oviedo y a Herrera, que dispusieron de los Archivos de Indias, centralizados en España— todos o casi todos estuvieron al servicio de las órdenes religiosas, interesadas en magnificar la obra evangelizadora emprendida en América, con un celo y una abnegación que seguramente merecen los mayores homenajes. Pero esos historiadores no se eximieron, por desgracia, de la costumbre de repetir las fábulas de los cronistas, y menos de la tendencia a adornar los relatos con buena cantidad de sucesos milagrosos.
Sin haber pretendido, ni remotamente, abarcar la posesión completa del asunto, hemos acometido, pues, la tarea de reunir, convenientemente cotejados y compulsados, los antecedentes del descubrimiento, conquista y colonización del Oriente Boliviano, sin otro propósito que el de servir a la historia y sin más ambición que la de rendir un homenaje y ofrecer un espontáneo tributo a aquella tierra incomparable.
Conviene declarar que no es éste un libro de polémica ni persigue la intención de refutar a nadie. Expurgado de todo prejuicio y de toda tendencia política, sólo busca llenar su objetivo modestamente, mediante la divulgación ordenada y metódica de sucesos interesantes y sugestivos, cuando no importantes y trascendentes, que hasta ahora sólo estuvieron al alcance de pocos hombres dedicados a este género de estudios, porque corren dispersos en publicaciones agotadas o poco difundidas o en obras monumentales, raras y algunas de ellas ni siquiera traducidas al castellano.
Alguien ha dicho, con mucho acierto, que la historia de América «sufre de un inconsciente mal de nacionalismo». Atribuimos tal achaque a la preocupación patriótica y a la influencia constante de las cuestiones territoriales o de límites, que han debido ventilarse o se ventilan, jurídicamente, a la luz de la historia de la conquista y de la colonización de estas naciones de origen ibérico. Se ha dicho también que esa historia debe ser restaurada, olvidando la diversidad actual de los pueblos y sin perder de vista la relación de las partes con el todo, por cuanto la conquista fue una, es decir, obra que debe ser contemplada y juzgada teniendo en cuenta los principios generales que la rigieron como empresa de estado. Liquidadas felizmente las cuestiones de fronteras que Bolivia ha sostenido con sus vecinos, este libro no puede ser mirado como sospechoso de parcialidad ni considerado como alegato de parte. No tiene, por lo tanto, otro propósito que el de contribuir ingenuamente a la formación de esa historia americana de conjunto y de grandes proyecciones, aportando una contribución al estudio de temas todavía no dilucidadas.
Labor paciente, llena de dificultades y realizada a veces en momentos robados a perentorias ocupaciones oficiales, probablemente no será apreciada, porque tal es el destino de los trabajos que interesan a sólo un determinado número de personas y que salen del marco de las positivistas preocupaciones actuales. Hay ahora quienes opinan que es tiempo lastimosamente perdido el que se consagra a la tarea de volver los ojos al pasado. Y es que no saben de las satisfacciones espirituales reservadas a los que, sustrayéndose siquiera momentáneamente al fárrago de las complejas actividades de la vida moderna, se refugian en la historia, que es fuente de enseñanza y a veces clave de fenómenos políticos, sociales y económicos, a simple vista inextricables. Cuánto ganaría el estadista si conociera a fondo los orígenes del propio país, antes de empeñarse en resolver sus problemas por medio de fórmulas o de doctrinas trasplantadas.
El descubrimiento y la conquista del oriente boliviano fueron el resultado de la acción combinada del Río de la Plata y del virreinato del Perú. Participaron en la empresa tanto las gentes venidas del Río de la Plata con Pedro de Mendoza y Alvar Núñez Cabeza de Vaca —tales Ayolas, Irala y Nuflo de Chaves— como las enviadas por los virreyes de Lima y por la Audiencia de Charcas —tales Andrés Manso, Pérez de Zurita, Suárez de Figueroa y Solís Holguín— para no citar sino a los más sobresalientes. Esfuerzo doble, acometido simultáneamente, desde direcciones opuestas, por los capitanes fogueados en las guerras civiles del Perú y por los intrépidos aventureros del Paraguay, tuvo por resultado la creación de la más extensa provincia colonial de que hay memoria: la de Santa Cruz de la Sierra, con sus dependencias de Mojos, de Chiquitos y del Chaco. Fruto de las inquietas ambiciones de los buscadores del camino de la Sierra de la Plata, del Dorado, del Paititi y del Gran Mojo, a la vez que de la acción de las autoridades reales del Perú, que procuraban abrir la comunicación directa con España, sin largos y peligrosos rodeos por Panamá o Magallanes, fue también, como la conquista del Tucumán y como la segunda fundación de Buenos Aires, obra en la que intervinieron factores diversos, unos circunstanciales y otros al servicio de altas concepciones y finalidades.
Fue, pues, la conquista cruceña un fenómeno económico y social superior a los afanes inmediatos de los buscadores de riquezas minerales, que no eran sino los instrumentos más o menos inconscientes e irresponsables de una gran obra colonizadora. Nada habrían podido los atrevidos capitanes del Río de la Plata, abandonados por la metrópoli durante larguísimos períodos, sin la acción del virreinato y de la audiencia, que estaban allí para suministrar hombres, armas y dinero, para designar autoridades idóneas y legales y para consolidar los indecisos resultados de tantas heroicas pero impotentes aventuras.
Obra de cooperación y de conjunto, no es posible juzgarla con criterio mezquino y lugareño, desviando el juicio histórico que debe recaer, amplia e imparcialmente, sobre los hechos, si se aspira a interpretarlos dignamente.
La acción de los caudillos de la conquista no debe ser considerada, sin embargo, con uniformidad ciega, ni medida con rasero de indiferencia y menosprecio. El valor individual, las condiciones de inteligencia, de perseverancia y de mando, señalaron entre los conquistadores características tan disímiles y marcadas, que forzosamente hay que reparar en ellas cuando se analizan los actos de aquellos rudos varones y cuando se miden sus consecuencias. Un documento de 1635, que se guarda en el Archivo de Indias, señala con elocuencia más que suficiente esas relevantes diferencias. No es difícil descubrir a través de ese documento los verdaderos móviles de la conquista, que si generalmente se inspiraron en el ansia de riquezas inmediatas, también obedecieron, en casos memorables, a la inspiración creadora de una obra grande y perdurable. Se trata del parecer de Vasco de Solís, vecino de San Lorenzo de la Frontera, quien al referirse a la “tierra rica” de los Mojos, decía textualmente:
«Y en busca de esta noticia envió el Gobernador Domingo de Irala al General Ñuflo de Chaves, el cual, por la relación, llevaba su jornada muy bien guiada y, llegando a los indios chiquitos, tuvo guazavaras con ellos y le mataron, con hierba mortífera de que usan, catorce soldados y seiscientos indios amigos y trescientos caballos, y con esto dejó de seguir la jornada y se vino a poblar en Santa Cruz, a donde muchos soldados le dijeron que no venían a poblar sino a buscar la tierra rica, y que se querían volver al Paraguay, y se fueron sesenta soldados».
Pasando por alto lo de los «trescientos caballos», que huele a exageración o a error de plumario o del copista, el parecerde Vasco de Solís no deja lugar a dudas sobre la diferente intención que guiaba a Chaves, respecto a los propósitos de buena parte de los acompañantes. Mientras el brioso capitán venía a “poblar”, cabe decir, a colonizar, los otros sólo buscaban la fortuna rápida y fácil. Triunfó el caudillo, con el apoyo del virrey y de la audiencia y Santa Cruz fue fundada y erigida en cabeza de la nueva provincia de los Mojos.
Por lo demás, también se plantaba por aquella parte un buen jalón hacia la conquista del Paititi.
No debe extrañarse que esta Historia de la Conquista del Oriente Boliviano abarque en veces tiempo harto avanzados del período colonial. Ello se debe a que la conquista de esa parte de América duró siglos de lucha contra las tribus autóctonas, contumaces y bravías como las que más y en ocasiones refugiadas en territorios inaccesibles.
La heterogeneidad del material acumulado para esta obra, la variedad, mejor dicho, puesto que todo él se refiere al mismo asunto, no debe hacer creer que han sido acogidos grosso modo todos los elementos que se han encontrado a mano y que tratan directa o indirectamente la materia. Sin perder nunca de vista la calidad de las pruebas, hemos utilizado los recursos que nos ofrecían historiadores y cronistas, así como documentos de diversa índole, muchos de ellos inéditos, para componer un cuadro, hasta donde ha sido posible completo, pero sin comprometer la verdad histórica y sin sacrificar lo cierto a lo dudoso. En todo caso hemos tenido el cuidado de indicar detalladamente el origen de los datos e informaciones, insinuando la desconfianza o la duda cuando hemos creído honesto y necesario hacerlo.
En lo relativo a la inserción de documentos o de textos antiguos, si bien tratando de mantener la versión original, hemos modernizado alguna vez la ortografía. El lector erudito sabrá disculpar las superficiales variaciones, comprendiendo que son necesarias en un libro que no es solamente de investigación, sino también de divulgación de hecho y de cosas que desearíamos fueran conocidos por la mayor cantidad posible de personas cultas.
Por idénticos motivos ha sido necesario intercalar en el texto buena cantidad de citas y de documentos. Tratándose de una historia que podríamos llamar “orgánica”, porque se hace por primera vez, era indispensable ofrecer la prueba de cada afirmación, evitando toda aserción en el vacío.
El discurso preliminar que D. Pedro de Angelis escribió hace ya más de un siglo, para encabezar la primera publicación de la notable Descripción Geográfica y Estadística de la Provincia de Santa Cruz de la Sierra, por su gobernador-intendente D. Francisco de Viedma (obra que conoció inédita y explotó hábilmente el sabio D’Orbigny), contiene apreciaciones exactas y que siguen siendo actuales, al tratarse del oriente de Bolivia. No podemos resistir a la tentación de trascribirlas en parte, pues no parece sino que hubieran sido escritas para explicar los propósitos que nos han guiado al emprender el estudio que hoy presentamos.
«En la vasta superficie del continente americano —dice— son infinitos los puntos que se ocultan aún a las investigaciones de los sabios... ¡Cuántos hechos ignorados, cuántos tesoros escondidos, cuántos gérmenes de prosperidad y de grandeza, fuera del alcance de la inteligencia humana!... La reforma de los abusos, la consolidación del orden y, más que todo, el aumento de la población, son las palancas que deben remover los obstáculos que presentan los hombres y que en algunas partes opone también la naturaleza. En este último caso se halla la provincia de Santa Cruz de la Sierra. Colocada en las fragosidades de las cordilleras y donde más se enroscan sus ramificaciones; lejos de las costas; sin relaciones mercantiles y en contacto inmediato con las tribus que la rodean, cuando no forman parte de su población, esta tierra de promisión carece de estímulo para fomentar su industria y elevarse al rango de prosperidad que le ha destinado la Providencia. Los frutos más exquisitos, los renglones más privilegiados, figuran en el cuadro asombroso de sus producciones... Esta extraordinaria fecundidad del terreno y las influencias de un clima demasiado cálido, contribuyen a aletargar a los hombres, que pasan la vida en una inalterable inercia... Las pocas o ningunas noticias que existen sobre Santa Cruz de la Sierra, nos hacen esperar que se lean con interés las que publicamos ahora…»
Con alcanzar a despertar ese interés quedaríamos satisfechos, dejando al cuidado de mejores plumas, ya que no al de mejores intenciones que las nuestras, la tarea de completar una investigación que, por su magnitud, es seguramente superior a nuestras escasas fuerzas.
En obsequio de la verdad debemos confesar que, en el curso de esta labor, más de una vez nos hemos sentido invadidos por el desaliento y hasta tentados a renunciar a una tarea que se presentaba complicada, árida y erizada de enigmas y dificultades. Sabíamos de antemano que el resultado sería inferior al programa concebido y al empeño desplegado. Pero como también somos de los que piensan que el peor libro es el que no se escribe o no se publica y que no hay esfuerzo inútil ni perdido cuando se lo realiza con sinceridad e intención recta, hemos desechado escrúpulos y hemos entregado a las prensas el fruto de nuestros desvelos, que ojalá merezca la acogida benévola de quienes son capaces de apreciarlo.
Viene de:
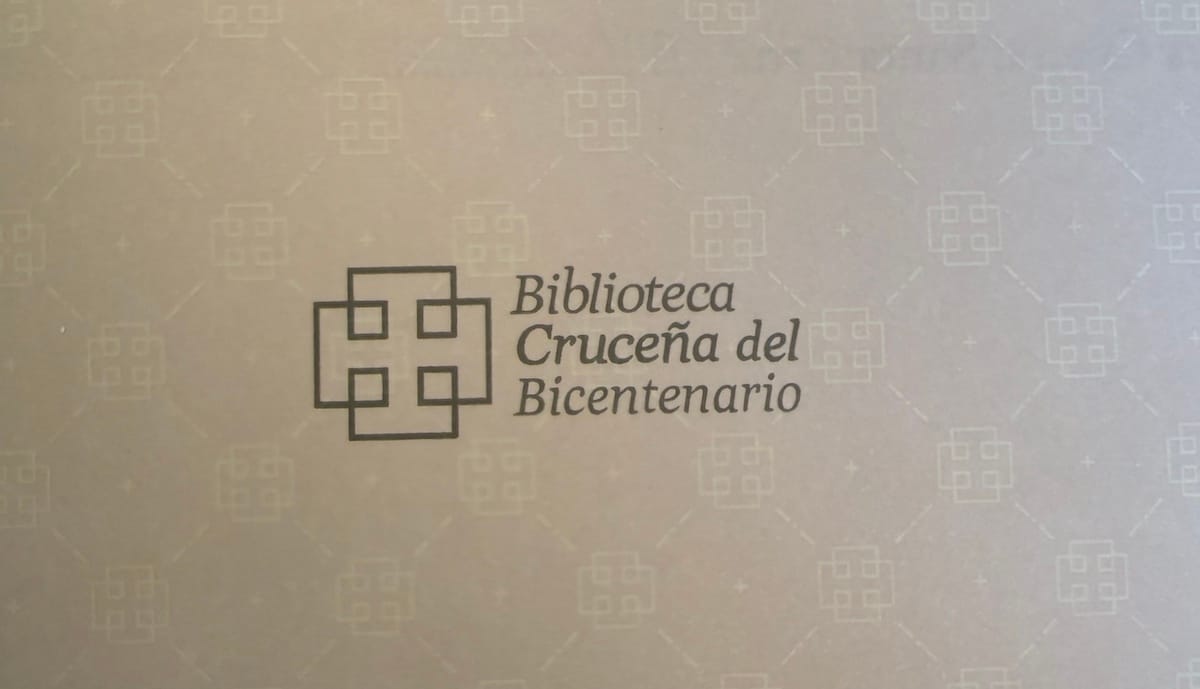
Continúa en:
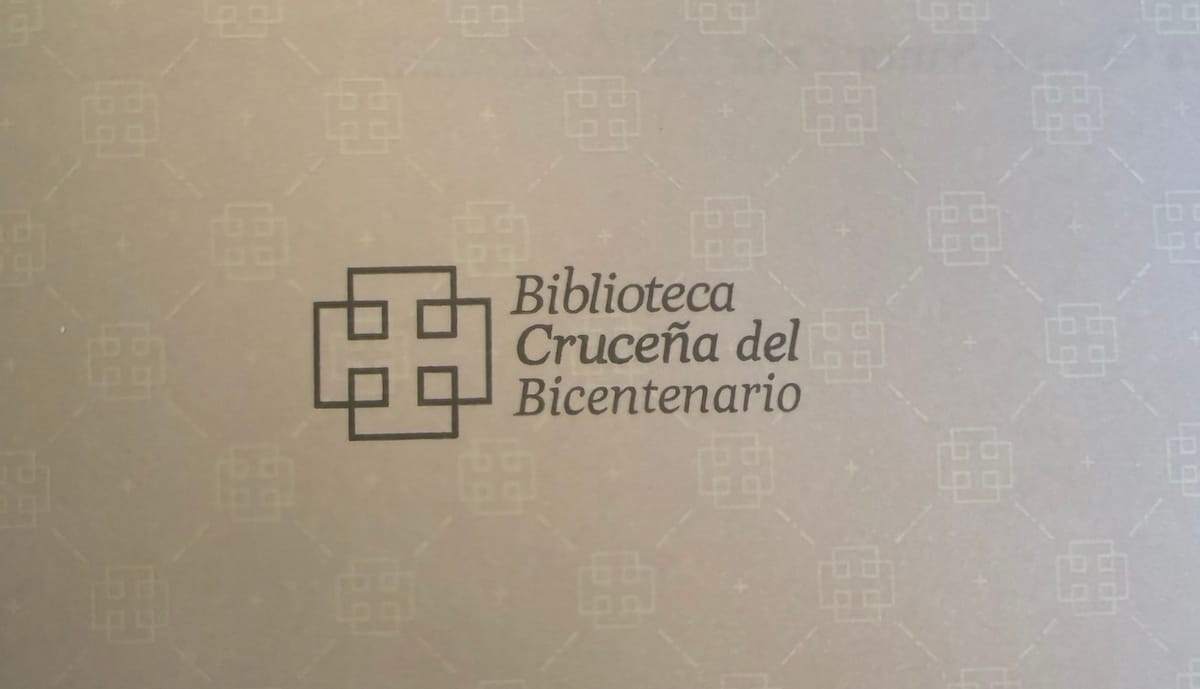

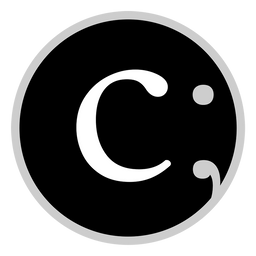
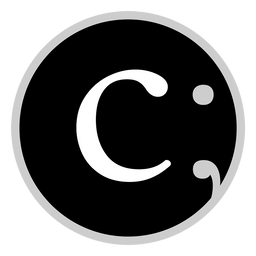
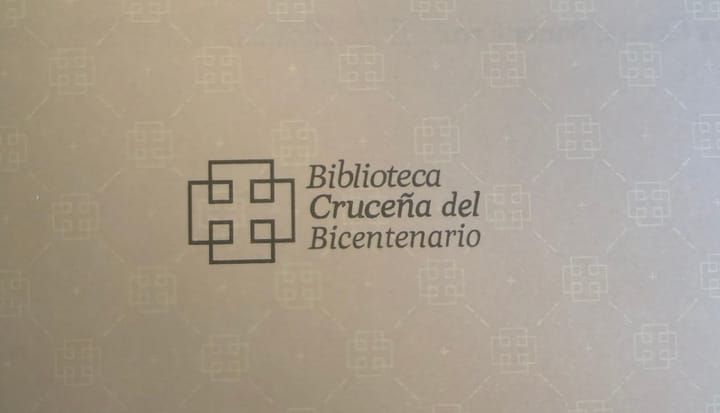
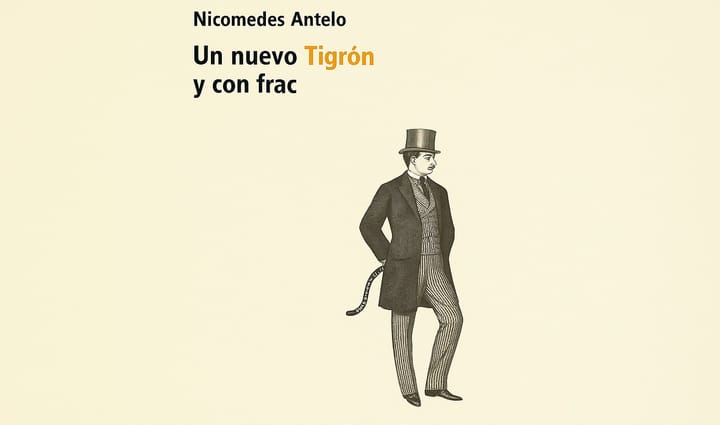

Comments ()