Charles Baudelaire: El pintor de la vida moderna
El niño todo lo ve como novedad; está siempre embriagado. Nada se parece más a lo que se llama inspiración que la alegría con que el niño absorbe la forma y el color... el genio no es más que la infancia recuperada a voluntad. El Sr. G. es un hombre-niño, posee cada minuto el genio de la infancia,

“Hoy quiero hablar al público de un hombre singular, de originalidad tan poderosa y decidida que se basta a sí mismo y ni siquiera busca la aprobación”. Así empieza Charles Baudelaire el tercer capítulo de su ensayo El pintor de la vida moderna, publicado en 1863 (el año de la muerte de Delacroix). Es en este capítulo donde se introduce al sujeto que le inspiró este escrito, “el hoy olvidado Constantin Guys”. Antes de dedicarse al arte, “el Sr. C. G.” fue corresponsal de la Guerra de Independencia de Grecia (hacia 1830), y luego de la Guerra en Crimea. Esta última enfrentó al Imperio Ruso y el Reino de Grecia, por un lado, versus una coalición de aliados entre el Imperio Otomano, el Reino Unido, el de Cerdeña y Francia. La derrota de Rusia se firmó en el Tratado de París de 1856. La importancia del puerto de Sebastopol sigue siendo vigente hoy, cuando su “pertenencia” se sigue guerreando.
Pero vuelvo al Sr. G., que Baudelaire intenta mantener anónimo para satisfacer el “curioso deseo” del hombre que le “suplicó, de una manera muy imperiosa, suprimir su nombre”. El poeta romántico tenía tanta admiración por él, que también le dedicó su poema Sueño parisino, publicado en su joya de libro Las flores del mal. En este ensayo en particular, Baudelaire lo convierte tanto en un fin, para elogiarlo, como en un medio, para alabar el arte, la estética y la vida de su modernidad.
Constantin Guys, hoy poco conocido y, por lo tanto, poco elogiado, murió a los casi 90 años. Algunos críticos de la posteridad lo consideran un artista mediocre, tomando en cuenta que fue contemporáneo de Monet, Manet, Renoir, Degas, Cézanne... pero estos eran muy jóvenes, bastante menores que Baudelaire que bordeaba los 37 años en el momento en el que se escribían estas líneas, mientras que “el pintor de la vida moderna” tenía 58. “Es viejo”, dice Baudelaire, que también dice que empezó a pintar recién pasados los 40 años. “A decir verdad, dibujaba como un bárbaro... He visto un gran número de esos garabatos primitivos, y confieso que la mayoría de las personas entendidas o que pretenden serlo habrían podido, sin deshonor, no adivinar el genio latente que habitaba en esos tenebrosos bocetos”.
Pero al Sr. G. le gustaba dibujar y hacer acuarelas y litografías, y no quería hacer más que eso. “La curiosidad se ha convertido en una pasión fatal, irresistible”. No quería más que observar y pintar en silencio, sin levantar polvo, no necesitaba fama: “se basta a sí mismo y ni siquiera busca la aprobación”. ¿Pero qué clase de estoicismo es esto?
“Imaginen a un artista que se encontrara siempre, espiritualmente, en estado convaleciente, y tendrán la clave del carácter del Sr. G”. Convalecencia viene del verbo en latín convalescere: con- = unión, valere = ser fuerte, -escere = proceso o acción que sucede. Su estado, entonces, era constantemente el de juntar fuerzas y recuperarse. Y vaya si necesitaba tener ese espíritu, a esa edad, porque, como todo artista que tiene la libertad de hacerlo, Constantin Guys era “muy viajero y muy cosmopolita”, “hombre de mundo”. Pero su base fue siempre la Ciudad de la Luz.
Uno creería que París recibe este apodo porque en ningún otro lugar el sol alumbra de la misma manera, en ningún lugar los colores se sienten igual; o por parir el Impresionismo, que surgió con un Sol naciente de Monet, y porque, con esa luz, “con razón” nació en esta ciudad este movimiento que “no podía haber surgido en otro lugar”, como me dijo mi mujer, artista. O quizá el apodo viene por convertirse en la capital filosófica del mundo con la Ilustración en el Siglo de las Luces. Pero parece que más tiene que ver con ser la capital de los inicios del alumbrado público: primero con antorchas, y en el siglo de estos genios, con gas. La gente viajaba desde otros lugares para admirar este sistema, novedoso y único en su momento. Pero como esta última opción tiene más de ciencia, seguridad y tecnología, nos vamos a quedar con la idea de la belleza poética y la filosofía. Es alrededor de París donde surgen los encuentros que estamos trippeando en esta mini-serie, encuentros de los que surge luz artística, intelectual y espiritual, de los que nacen alabanzas de un artista a otro, sobre todo de otro género. En el caso de hoy, leemos al poeta de la vida moderna retratar con su pluma y su tinta al pintor de la vida moderna. Lo tenemos en español gracias a la traducción de Carmen Santos.
Desde la ciudad de la luz, de la eterna juventud, querido lector: la vida moderna, y una oda al inigualable sentimiento de intimidad que provee el anonimato de la multitud en una ciudad grande.
Autor: Charles Baudelaire
Libro: El Pintor de la Vida Moderna (1863)
Capítulo 3: El artista, hombre de mundo, hombre de la multitud y niño
Hoy quiero hablar al público de un hombre singular, de originalidad tan poderosa y decidida que se basta a sí mismo y ni siquiera busca la aprobación. Ninguno de sus dibujos está firmado, si llamamos firma a esas pocas letras, fáciles de falsificar, que representan un nombre, que tantos otros colocan fastuosamente debajo de sus más descuidados bosquejos. Pero todas sus obras están firmadas por su alma brillante, y los aficionados que las han visto y apreciado las reconocerán fácilmente en la descripción que quiero hacer. Gran enamorado de la multitud y del incógnito, el Sr. C. G. lleva la originalidad hasta la modestia. El Sr. Thackeray que, como se sabe, siente mucha curiosidad por las cosas de arte y dibuja él mismo las ilustraciones de sus novelas, habló un día del Sr. G. en un pequeño periódico de Londres. Este se enfadó como si se tratara de un ultraje a su pudor. Recientemente aún, cuando supo que me proponía apreciar su espíritu y su talento, me suplicó, de una manera muy imperiosa, suprimir su nombre y no hablar de sus obras más que como de las obras de un anónimo. Obedeceré humildemente a tan curioso deseo. Fingiremos creer, el lector y yo, que el Sr. G. no existe, y nos ocuparemos de sus dibujos y de sus acuarelas, a los que profesa un desdén de patricio, como harían los sabios que tuvieran que juzgar preciosos documentos históricos, facilitados por el azar, y cuyo autor debe permanecer eternamente desconocido. E incluso, para tranquilizar completamente mi conciencia, supondremos que todo lo que tengo que decir de su naturaleza tan curiosa y misteriosamente deslumbrante, ha sido más o menos justamente sugerido por las obras en cuestión, pura hipótesis poética, conjetura, trabajo de la imaginación.
El Sr. G. es viejo. Jean-Jacques Rousseau, afirma, comenzó a escribir a los cuarenta y dos años. Fue tal vez hacia esa edad cuando el Sr. G., obsesionado por todas las imágenes que llenaban su cerebro, tuvo la audacia de echar sobre una hoja blanca tinta y colores. A decir verdad, dibujaba como un bárbaro, como un niño, irritándose con la torpeza de sus dedos y la desobediencia de su herramienta. He visto un gran número de esos garabatos primitivos, y confieso que la mayoría de las personas entendidas o que pretenden serlo habrían podido, sin deshonor, no adivinar el genio latente que habitaba en esos tenebrosos bocetos. Hoy, el Sr. G., que ha encontrado por sí solo todas las pequeñas artimañas del oficio, y que se ha hecho, sin consejos, su propia educación, se ha convertido en un poderoso maestro a su manera, y no ha conservado de su primera ingenuidad más que lo necesario para añadir a sus ricas facultades un inesperado aliño. Cuando encuentra uno de esos ensayos de su juventud, lo rompe o lo quema con una vergüenza de lo más divertida.
Durante diez años he deseado conocer al Sr. G., que es, por naturaleza, muy viajero y muy cosmopolita. Sabía que durante mucho tiempo había estado vinculado a un periódico inglés ilustrado, y que le habían publicado grabados de sus croquis de viaje (España, Turquía, Crimea). Desde entonces he visto una cantidad considerable de esos dibujos improvisados sobre el terreno, y he podido leer también un informe minucioso y diario de la campaña de Crimea preferible a cualquier otro. El mismo periódico también había publicado, siempre sin firma, numerosas composiciones del mismo autor, sobre nuevos ballets y óperas. Cuando por fin lo conocí, vi enseguida que no trataba precisamente con un artista, sino más bien con un hombre de mundo. Entiendan aquí, se lo ruego, la palabra artista en un sentido muy restringido, y la palabra hombre de mundo en un sentido muy amplio. Hombre de mundo, es decir hombre del mundo entero, hombre que comprende el mundo y las razones misteriosas y legítimas de todas sus costumbres; artista, es decir especialista, hombre apegado a su paleta como el siervo a la gleba. Al Sr. G. no le gusta ser llamado artista. ¿No tiene algo de razón? Se interesa por el mundo entero; quiere saber, comprender, apreciar todo lo que pasa en la superficie de nuestra esfera. El artista vive muy poco, o incluso nada, en el mundo moral y político. El que vive en el barrio Breda ignora lo que pasa en el Faubourg Saint-Germain. Salvo dos o tres excepciones, que es inútil mencionar, la mayoría de los artistas son, hay que decirlo, brutos muy hábiles, puros braceros, inteligencias de pueblo, cerebros de aldea. Su conversación, por fuerza limitada a un círculo muy estrecho, se hace rápidamente insoportable para el hombre de mundo, para el ciudadano espiritual del universo.
Así, para poder comprender al Sr. G., tomen nota enseguida de esto: la curiosidad puede ser considerada como el punto de partida de su genio.
¿Recuerdan un cuadro (¡en verdad es un cuadro!) escrito por la pluma más poderosa de esta época, que tiene por título El hombre de la multitud? [Cuento breve de Edgar Allan Poe.] Tras el cristal de un café, un convaleciente, contemplando la multitud con regocijo, se une, con el pensamiento, a todos los pensamientos que se agitan a su alrededor. Recientemente regresado de las sombras de la muerte, aspira con delicia todos los gérmenes y todos los efluvios de la vida; como ha estado a punto de olvidar todo, recuerda y, con ardor, quiere acordarse de todo. Finalmente, se precipita a través de esta multitud en busca de un desconocido cuya fisonomía, entrevé en un abrir y cerrar de ojos, le ha fascinado. ¡La curiosidad se ha convertido en una pasión fatal, irresistible!
Imaginen a un artista que se encontrara siempre, espiritualmente, en estado convaleciente, y tendrán la clave del carácter del Sr. G.
Ahora bien, la convalecencia es como un retorno a la infancia. El convaleciente disfruta en el más alto grado, como el niño, de la facultad de interesarse vivamente por las cosas, incluso las más triviales en apariencia. Remontémonos, si es posible, por un esfuerzo retrospectivo de la imaginación, hacia nuestras impresiones más jóvenes, primeras, y reconoceremos que tenían un singular parentesco con las impresiones, tan vivamente coloreadas, que recibimos más tarde tras de una enfermedad física, siempre que esa enfermedad haya dejado puras e intactas nuestras facultades espirituales. El niño todo lo ve como novedad; está siempre embriagado. Nada se parece más a lo que se llama inspiración que la alegría con que el niño absorbe la forma y el color. Me atrevería a ir más lejos; afirmo que la inspiración tiene alguna relación con la congestión, y que todo pensamiento sublime va acompañado de una sacudida nerviosa, más o menos fuerte, que resuena hasta el cerebelo. El hombre de genio tiene los nervios sólidos; el niño los tiene débiles. En uno, la razón ha ocupado un lugar considerable; en el otro, la sensibilidad ocupa casi todo el ser. Pero el genio no es más que la infancia recuperada a voluntad, la infancia dotada ahora, para expresarse, de órganos viriles y del espíritu analítico que le permite ordenar la suma de materiales acumulada involuntariamente. A esta curiosidad profunda y alegre hay que atribuir el ojo fijo y animalmente extático de los niños ante lo nuevo, cualquiera que sea, rostro o paisaje, luz, doraduras, colores, telas tornasoladas, encantamiento de la belleza embellecida por el aseo. Uno de mis amigos me decía un día que siendo muy pequeño, asistía al aseo de su padre, y que contemplaba, con un estupor mezclado de deleite, los músculos de los brazos, la degradación de colores de la piel matizada de rosa y amarillo, y la red azulada de las venas. El cuadro de la vida exterior ya le penetraba de respeto y se apoderaba de su cerebro. Ya la forma le poseía y obsesionaba. La predestinación asomaba precozmente la punta de la nariz. La condenación se había producido. ¿Necesito decir que ese niño es hoy un pintor célebre?
Les rogaba antes considerar al Sr. G. como un eterno convaleciente; para completar su concepto, mírenlo también como un hombre-niño, un hombre que posee cada minuto el genio de la infancia, es decir un genio para el que ningún aspecto de la vida está embotado.
Les he dicho que me repugnaba llamarle un puro artista, y que él mismo se defendía de ese título con una modestia matizada de pudor aristocrático. Yo le llamaría gustosamente dandy, y tendría para ello algunas buenas razones; pues la palabra dandy implica una quintaesencia de carácter y una inteligencia sutil de todo el mecanismo moral de este mundo; pero, por otra parte, el dandi aspira a la insensibilidad, y en ese aspecto el Sr. G., que está dominado por una pasión insaciable, la de ver y sentir, se aparta violentamente del dandismo. Amabam amare [Amaba amar], decía san Agustín. «Amo apasionadamente la pasión», diría de buen grado el Sr. G. El dandi está hastiado, o finge estarlo, de política y razón de casta. El Sr. G. siente horror por las gentes hastiadas. Posee ese difícil arte (los espíritus refinados me comprenderán) de ser sincero sin ridículo. Lo adornaría con el nombre de filósofo, al que tiene derecho por más de una razón, si su amor excesivo a las cosas visibles, tangibles, condensadas en su estado plástico, no le inspirara cierta repugnancia hacia aquellas que forman el reino impalpable del metafísico. Reduzcámosle pues a la condición de puro moralista pintoresco, como La Bruyere.
La multitud es su dominio, como el aire es el del pájaro, como el agua el del pez. Su pasión y su profesión es adherirse a la multitud. Para el perfecto paseante, para el observador apasionado, es un inmenso goce el elegir domicilio entre el número, en lo ondeante, en el movimiento, en lo fugitivo y lo infinito. Estar fuera de casa, y sentirse, sin embargo, en casa en todas partes; ver el mundo, ser el centro del mundo y permanecer oculto al mundo, tales son algunos de los menores placeres de esos espíritus independientes, apasionados, imparciales, que la lengua sólo puede definir torpemente. El observador es un príncipe que disfruta en todas partes de su incógnito. El aficionado a la vida hace del mundo su familia, como el aficionado al bello sexo compone su familia con todas las bellezas encontradas, encontrables e inencontrables; como el aficionado a los cuadros, vive en una sociedad encantada de sueños pintados sobre tela. Así, el enamorado de la vida universal entra en la multitud como en un inmenso depósito de electricidad. También se le puede comparar, a él, a un espejo tan inmenso como la multitud; a un caleidoscopio dotado de consciencia, que, a cada uno de sus movimientos, representa la vida múltiple y la gracia moviente de todos los elementos de la vida. Es un yo insaciable del no yo, que, a cada instante, lo restituye y lo expresa en imágenes más vivas que la vida misma, siempre inestable y fugitiva. «Todo hombre», decía un día el Sr. G. en una de esas conversaciones que ilumina con una mirada intensa y un gesto evocador, «todo hombre que no está abrumado por una de esas penas de naturaleza demasiado positiva para no absorber todas las facultades, y que se aburre en el seno de la multitud, ¡es un necio! ¡un necio! ¡Y yo lo desprecio!»
Cuando el Sr. G., al despertar, abre los ojos y ve al llamativo sol al asalto de los cuadrados de las ventanas, se dice con remordimiento, con pesar: «¡Qué orden imperioso! ¡qué luz fanfarrona! ¡Ya desde hace varias horas, luz por todas partes! ¡luz perdida por mi sueño! ¡Cuántas cosas iluminadas habría podido ver y no he visto!, ¡Y se va! y mira discurrir el río de la vitalidad, tan majestuoso y tan brillante. Admira la eterna belleza y la sorprendente armonía de la vida en las capitales, armonía tan providencialmente mantenida en el tumulto de la libertad humana. Contempla los paisajes de la gran ciudad, paisajes de piedras acariciadas por la bruma o golpeadas por la violencia del sol. Disfruta de los bellos carruajes, de los fieros caballos, de la limpieza deslumbrante de los botones, de la destreza de los lacayos, de los andares de las mujeres ondulantes, de los niños guapos, felices de vivir y de estar bien vestidos; en una palabra, de la vida universal. Si una moda, un corte de vestido, ha sido ligeramente transformado, si los nudos de los lazos, los bucles han sido destronados por las escarapelas, si la papalina se ha alargado y si el moño ha descendido un punto sobre la nuca, si el cinturón se ha elevado y la falda ampliado, crean que a una distancia enorme su ojo de águila ya lo ha adivinado. Pasa un regimiento, que quizá va al fin del mundo, lanzando al aire de los bulevares sus marchas animadas y ligeras como la esperanza; y he aquí que el ojo de M. G. ya ha visto, inspeccionado y analizado las armas, el porte y la fisonomía de esa tropa: arreos, centelleos, música, miradas decididas, bigotes pesados y serios, todo ello entra confusamente en él; y en unos minutos, el poema resultante estará virtualmente compuesto. Y he ahí que su alma vive con el alma de ese regimiento que avanza como un solo animal, ¡fiera imagen de la alegría en la obediencia!
Pero ha llegado la noche. Es la hora extraña y dudosa en que se cierran las cortinas del cielo, en que se alumbran las ciudades. El gas hace mancha sobre la púrpura del ocaso. Honestos o deshonestos, razonables o locos, los hombres se dicen: «¡Por fin el día ha terminado!» Los buenos y los malos tipos piensan en el placer, y todos corren al lugar de su elección a beber la copa del olvido. El Sr. G. se quedará el último donde pueda resplandecer la luz, resonar la poesía, hormiguear la vida, vibrar la música; donde una pasión pueda posar para su ojo, donde el hombre natural y el hombre convencional se muestran en una extraña belleza, donde el sol ilumine las alegrías rápidas del animal depravado. «He aquí, sin duda, un día bien empleado», se dice cierto lector que todos hemos conocido, «cada uno de nosotros tiene el genio suficiente para llenarlo de la misma manera». ¡No! pocos hombres están dotados de la facultad de ver; todavía hay menos que posean el poder de expresar. Ahora, a la hora en que los otros duermen, éste está inclinado sobre su mesa, asestando sobre una hoja de papel la misma mirada que dedicaba anteriormente a las cosas, esforzándose con su lápiz, su pluma, su pincel, haciendo saltar el agua del vaso al techo, secando su pluma en su camisa, apresurado, violento, activo, como si temiera que se le escaparan las imágenes, pendenciero aunque solo, y atropellándose a sí mismo. y las cosas renacen sobre el papel, naturales y más que naturales, bellas y más que bellas, singulares y dotadas de una vida entusiasta como el alma del autor. La fantasmagoría se ha extraído de la naturaleza. Todos los materiales de los que se ha atestado la memoria se clasifican, se alinean, se armonizan y experimentan esa idealización forzada que es el resultado de una percepción infantil, es decir de una percepción aguda, ¡mágica a fuerza de ingenuidad!






#francés #en París, de un artista a otro
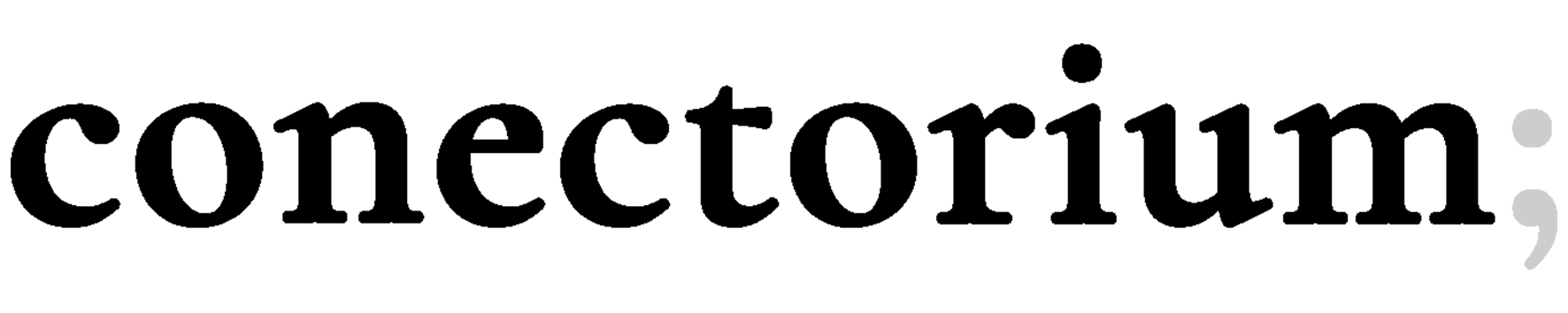



Comments ()