Benjamín Burela y Ángel Sandóval: la geografía cruceña y sus problemas
Capítulo 19 de la Antología de Ensayos Cruceños 1825-2025 (Biblioteca Cruceña del Bicentenario)
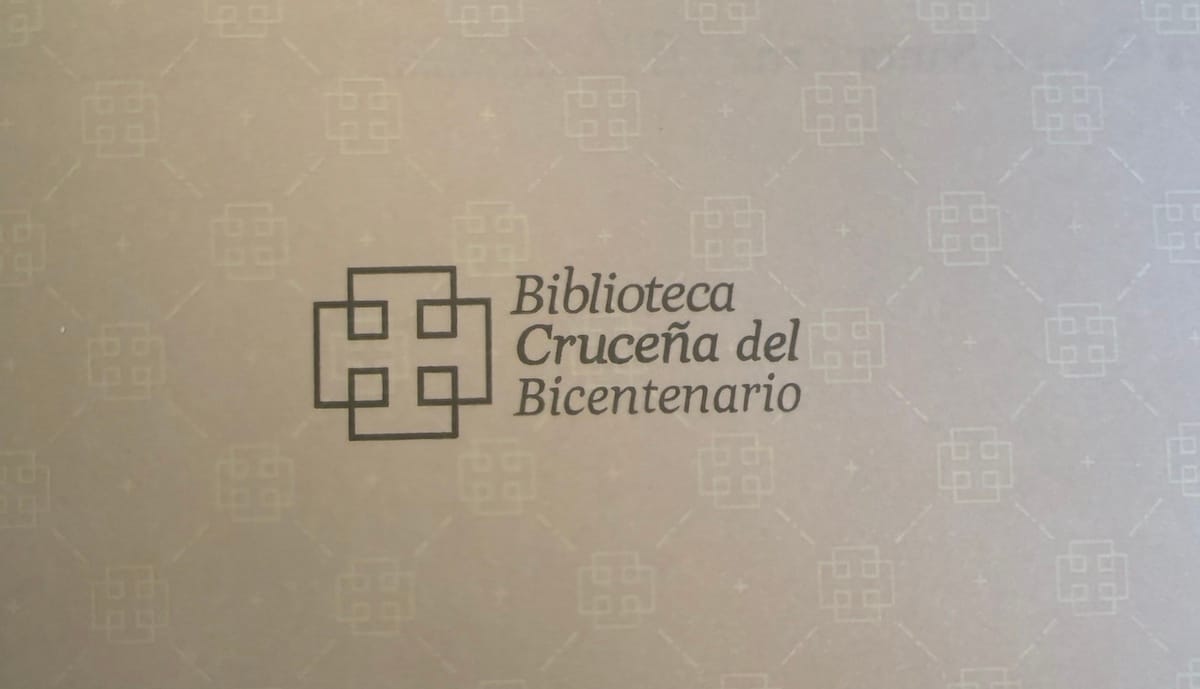
«El país había conseguido la paz» con los tratados de Petrópolis con Brasil, en 1903, y el de Paz, Amistad y Límites con Chile, en 1904. En ambos tratados se comprometía a los vecinos para la construcción de ferrocarriles. Ese mismo 1904, los cruceños se suman a la obsesión por la vía férrea con el Memórandum de 1904, en el que reclamaban, no sólo la conexión con el resto del país y sus ventajas, sino también las «condiciones desventajosas» impuestas por Chile, «el error de los pactos internaciones» sin «un plan de vialidad que contrarreste la invasión avasalladora de los similares extranjeros», y la posibilidad de salir a exportar por el Atlántico. En fin, la columna de un nuevo porvenir.
Los tres redactores del texto fueron: don Plácido Molina Mostajo, don Ángel Sandoval Peña y don José Benjamín Burela Justiniano. De este último, decía el viajero Herzog, en el párrafo siguiente a lo recientemente citado:
«considero una gran suerte haber conocido a Don Benjamín Burela, quien luego fue mi ayudante y compañero de viaje. Considerando que este hombre extraordinario nunca ha salido de las condiciones de vida más atrasadas, que ha pasado toda su vida en el olvidado este de Bolivia, donde apenas llega algún logro de la técnica y ciencia modernas, que siempre ha estado rodeado de personas de la peor calaña y casi exclusivamente dependía de su propio trabajo en las circunstancias más difíciles, es casi incomprensible cómo adquirió una sólida base científica y sus vastos conocimientos en todas las áreas de la historia natural. Además del español, que sólo practica en el trato diario, conoce bastante bien el portugués de su estancia en el Beni y entiende francés escrito sin haber escuchado jamás una palabra del idioma. Además, posee amplios conocimientos geográficos, en cuya comprensión su capacidad de representación plástica le es muy útil; podría ser el único oriental boliviano capaz de llevar a cabo una cartografía independiente. También es un hábil jugador de ajedrez, un narrador interesante y de opiniones absolutamente libres y sin prejuicios, un observador concienzudo y crítico, y no menos importante, a pesar de su conciencia de su gran superioridad sobre sus conciudadanos, de una amabilidad y modestia encantadoras. Sin embargo, personas como él no encajan en Santa Cruz y, por ello, tiene la reputación general de ser un loco. Es bastante triste que incluso los comerciantes alemanes no sean más comprensivos y también se unan al desprecio. Aunque se pueda criticar mucho al entonces prefecto, el General Rojas, se le debe reconocer el mérito de haber percibido las cualidades de Burela y haber reconocido al hombre merecedor de su amistad y confianza. Así, Burela tuvo la oportunidad de viajar como inspector de caminos por varias partes del país y explorarlo geográficamente. He disfrutado ampliamente de sus conocimientos y observaciones adquiridas durante estos viajes, y no quiero dejar de expresar en este foro público mi más cálido reconocimiento al excelente, aunque desconocido, hombre de ciencia. Es una pena que Burela no tenga los medios para ampliar su conocimiento y proporcionarle una base de estudios científicos metódicos. Podría contribuir con conocimientos infinitamente valiosos sobre la naturaleza de esos países tan poco conocidos. Sin embargo, su nombre ya merece ser siempre asociado con la historia de la exploración de esa región».
«Demostró sus asombrosas facultades científicas como socio, corresponsal y delegado ante diferentes entidades académicas del exterior del país. Resalta su personalidad cuando es nombrado corresponsal de la Real Sociedad Cordobesa de España; Geoperador de la Sociedad Geográfica de Lisboa; Delegado ante el 4to. Congreso Panamericano de Buenos Aires; Director General de la Exposición Internacional de San Luis, EE.UU., y Secretario de la Exposición Internacional Panamá – Pacífico. Escribió artículos en varias revistas científicas de Bélgica, Alemania y Francia. Exploró los ríos Negro, Blanco e Ichilo, acopiando especies y géneros de plantas poco o nada conocidas por los botánicos. Fue encargado por la Academia de París para hacer la mediación de la distancia entre Polo Norte y la Estrella Polar. Publicó en La Naturaleza de Madrid, su obra Modificación de la nomenclatura binaria. Se ganó el mérito internacional de hacer bautizar con su apellido a tres especies botánicas: Mychrotamiun burelae; Sterechipsum burelae y Aristolochia burelae. Por su proficua labor en el campo de la investigación científica, el profesor Burela fue reconocido con Diplomas de Honor y Medallas de Oro de primera clase por parte de los Institutos Científicos Europeos de Bruselas y Múnich el año 1893. Fue uno de los fundadores de la Sociedad Geográfica de Santa Cruz y redactor del célebre Memorándum Cruceño de 1904.»
Marcados por ese rumbo, leemos también un extracto del inicio del largo ensayo La desarticulación de Bolivia, del otro redactor del Memorándum, Ángel Sandoval Peña. Escrito en La Paz el 24 de septiembre de 1957, fue publicado en el número 3 de la revista Abriendo Surcos, y republicado en el número 52 del boletín de la SEGH (año 2000), edición hecha por su nieto y que cierra con el famoso texto de Dwight B. Heath.
En sus Fragmentos: retazos de historiografía vallegrandina153, Gilberto Rueda escribe que don Ángel, «jurista, escritor, historiador, profesor», nació en Vallegrande en 1871.
«[Fue] secretario general de la Prefectura cruceña, ejerció también como Fiscal de Partido de Santa Cruz y fue elegido diputado suplente por Vallegrande en 1905. También fue diputado titular de la provincia Cordillera. Fue presidente del Consejo Municipal de Santa Cruz en 1913 y 1915. En 1915 fue designado Delegado Nacional del Oriente Boliviano hasta 1919. En 1916 fundó la población Villa Castelnau, en las inmediaciones del actual Roboré. En 1919 fue designado Prefecto de Santa Cruz hasta 1920, año en que fue elegido miembro de la Corte Suprema de Justicia, en la ciudad de Sucre, fungió como Presidente de la misma hasta su jubilación en 1937».
153 Pág. 98-99. Editorial El País, Santa Cruz, 2019.
Autor: José Benjamín Burela
Ensayo: La Geografía del departamento de Santa Cruz en el primer centenario de Bolivia
Señores:
Nosotros no somos geógrafos, ni historiadores; no tenemos la necia pretensión de llamarnos así. Nuestra Sociedad, se llama modestamente, Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos; somos pues, amantes del estudio de la Geografía y de la Historia de nuestro departamento, dentro del conjunto de la república.
No somos sabios, sino ignorantes, por eso nos dedicamos al estudio, para saber algo, porque estudiar, no es aprender un libro de memoria, sino analizarlo, y observar lo que tiene de erróneo y de verdadero; esta es nuestra misión.
Tenemos libros de geografía, de historia, mapas, todos ellos colmados de errores, y nuestro anhelo, es procurar la rectificación de esos errores.
Debiendo ocuparme únicamente de la geografía de nuestro departamento, voy a procurar ser lo más lacónico posible.
Había dicho anteriormente, que tenemos libros de geografía colmados de errores, sí; pero hacer el análisis del mejor libro que tengamos, sería tarea muy larga, que demandaría una serie de conferencias, que además de ser superior a mis escasos conocimientos, bastaría para cansar al auditorio más benevolente, que uno puede imaginarse.
También había dicho, que tenemos mapas colmados de errores, y esto es más fácil demostrarlo, no gráficamente, sino apelando al sentido común.
Para hacer un mapa, es indispensable hacer primero el estudio topográfico del país, con instrumentos de precisión, y ese estudio no se ha hecho jamás. Voy a comenzar por el mapa del general Pando, casi oficial, pues se le encuentra en casi todos los planteles de instrucción, y su venta se hacía en la Administración del Tesoro Departamental.
¿Quién tiene noticias de que hubiese venido el general Pando a Santa Cruz? Nadie. ¿Sabe alguno, que hubiese enviado comisiones para hacer los estudios topográficos indispensables? Ninguno. ¿Cómo hizo, entonces, su mapa? A base de dibujos erróneos, hechos por otros cartógrafos anteriores a él, y cuyo trabajo, se redujo a un simple cambio de escala.
Antes que Pando, hubieron otros cartógrafos, cuyos mapas sirvieron de modelo al suyo. Esos cartógrafos, fueron Idiáquez y García Meza.
No puedo afirmarlo con seguridad, pero me parece que Idiáquez, copió a García Meza, y García Meza plagió a Justo Leigue Moreno (cruceño).
Estos mapas erróneos, han servido de base al del general Pando, en cuanto a nuestro departamento.
El mapa del Sr. Leigue Moreno, debió tener por base, estudios de uno de los comisarios de límites entre España y Portugal, que se radicó definitivamente en esta ciudad; los estudios de d’Orbigny; y los del ingeniero Sr. Minchin. Estos estudios, debieron servir de puntos de referencia al Sr. Leigue Moreno, porque en cuanto a lo demás, era un dibujo sin base científica.
Tengo noticia cierta, de que el Sr. Leigue Moreno, escribía cartas a sus amigos de esta ciudad pidiéndoles datos sobre distancias, rumbos de ríos, etc., etc., y se comprenderá fácilmente la exactitud científica de esos datos.
La mayor parte del territorio de nuestro departamento es completamente desconocida para nosotros, y mucho más aún, para los habitantes del interior de la república.
Lo peor de todo es que nuestros hombres de gobierno, ignoran más que nosotros, miserables súbditos. Tarea difícil es el estudio geográfico de nuestro departamento, por su vasta extensión territorial, pues es mayor de lo que era el territorio del imperio de Austria-Hungría, antes de la gran guerra europea. Si se tiene en cuenta, que aquel imperio, tenía entonces más de 40.000.000 de habitantes, mientras que nuestro departamento, tendrá a lo sumo 350.000 habitantes, se comprenderá aquella dificultad, pues mientras más poblado es un territorio, es más fácil su estudio, por tener más puntos de referencia, medios fáciles de transporte y provisión de víveres.
Así, con esas facilidades, las naciones europeas, casi milenarias, sólo han podido tener buenos mapas en la primera década del siglo XX.
Con lo expresado anteriormente, puede afirmarse, que el estudio geográfico de nuestro departamento, necesita varios años de trabajo, por muchas comisiones de ingenieros, bien equipadas y escoltadas a veces, lo cual demandaría un gasto, no de cientos de miles, sino de millones de pesos.
Decir que la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos, no ha trabajado nada, sería el colmo de lo absurdo y de la ignorancia.
Una Sociedad de estudiosos, que no cuenta con el apoyo de los gobiernos, que carece de recursos, para llevar a cabo sus buenos deseos y propósitos, bien merece el estímulo y el respeto de los que pretenden llamarse intelectuales.
De nada sirven las asignaciones consignadas en el presupuesto, si no se pagan, en lugar de estímulo, provocan desaliento. Hace muchos años, la Sociedad tiene en proyecto la publicación del Diccionario Geográfico del Departamento, y alentada con la asignación, que figuraba en el presupuesto, se propuso publicar dicho Diccionario como homenaje a la celebración del centenario de nuestra independencia; pero de nada sirvió la correspondencia epistolar y telegramas, que dirigió el que habla, para obtener el pago de dicha asignación, lo cual produjo el desaliento y suspensión de las labores ya iniciadas.
Antes de terminar, debo decir algunas palabras, respecto a nuestros límites internacionales e interdepartamentales.
El departamento de Santa Cruz, ha corrido parejas con la república, en cuanto a pérdida de territorios, por la codicia de sus vecinos.
Siendo este Departamento, limítrofe con el Brasil por el E. y N. E., su primera pérdida de territorio, tuvo por origen el detestable tratado de 1867, que nos dejó sin un palmo de costa, sobre la margen derecha del río Paraguay, hasta Puerto Pacheco (Bahía Negra).
Yo creo que al cruceño, que por primera vez visita la ciudad de Corumbá, deben salírsele las lágrimas, como me ocurrió, al considerar que ese punto avanzado de nuestro territorio, está en poder de una nación, que no tiene siquiera, nuestra misma habla castellana.
Nos queda todavía pendiente, nuestro límite con el Paraguay, pues los derechos de Bolivia sobre la margen derecha del río Paraguay, son los del departamento de Santa Cruz, hasta el río Pilcomayo, pues aunque los chuquisaqueños han pretendido detentarnos esa parte de nuestro territorio, la cédula real de 17 de diciembre de 1743, nos restablece en nuestros derechos. Ya he publicado otros artículos de prensa, sobre este asunto.
Conforme al Protocolo Mujía Ayala, de 5 de abril de 1913, nuestra cuestión de límites con el Paraguay ha debido llevarse al arbitraje hace muchos años; pero el árbitro, debe ser el rey de España, y no otro.
Ahora, me corresponde tratar sobre nuestras pérdidas de territorio interdepartamentales, y por consiguiente de nuestros límites con los departamentos vecinos.
La primera desmembración que sufrió este departamento, después de la emancipación de Bolivia, fue la creación del departamento del Beni, desmembración, que tal vez fue provechosa para ambos departamentos, pues quizás hubieran progresado menos, si la provincia de Mojos, hubiese continuado dependiendo del departamento de Santa Cruz.
Pero, y aquí viene la cuestión límites, el Decreto de creación, no determinó los límites entre ambos departamentos. Y en 1908, el Beni quiso imponernos la línea trazada por el capricho de García Meza, y este a su vez, pretendió imponérnosla también.
Entonces, el que habla, por sí solo, defendió los derechos de Santa Cruz, y tuvo que darle una severa lección al supuesto ingeniero geógrafo García Meza, como puede verse en los números 16 y 17 de nuestro Boletín.
Al fin los límites se arreglaron, por acuerdo entre los representantes de ambos departamentos, y se fijaron imaginariamente, como de costumbre. Pero la línea caprichosa de García Meza, que no obedece ni a ley, ni decreto, ni acuerdo, ni nada, continúa plagiándose en mapas y planos.
Nuestros límites con el departamento de Cochabamba, no están bien definidos, y la prensa de Cochabamba ha dicho que tratábamos de usurparle en territorio, sin embargo, los cochabambinos han detentado nuestros territorios, pues si antes no teníamos documentos, ahora los tenemos de sobra para probarlo; pero no hemos de reñir por eso, y nuestro arreglo se hará, como entre hermanos.
En cuanto a nuestro límite con el departamento de Chuquisaca, puedo afirmar, que ha sido la extorsión más inicua que se nos ha hecho, obligándonos a perder una enorme parte de nuestro territorio, que alcanzaba hasta el Pilcomayo, porque ese límite, fue impuesto a nuestros representantes. La cédula real de 17 de diciembre de 1743, y la expedición del gobernador D. Francisco Antonio de Argomoza, que he copiado, para que se publique en nuestro Boletín, me evitan entrar en más detalles.
Para terminar, diré que nuestros límites interprovinciales no están todavía bien definidos, pues nuestros representantes, al crear nuevas provincias, no pueden definir términos, que ellos mismos no conocen, y es urgente hacer un estudio serio de este asunto, para establecer definitivamente los indicados límites.
He concluido.
Santa Cruz, agosto 4 de 1925.
Autor: Ángel Sandóval Peña
Ensayo: La desarticulación de Bolivia
[Extracto: toda la introducción]
En la edad antigua, los pueblos civilizados de la raza aria indoeuropea, se desenvolvieron alrededor del mar Mediterráneo.
En la Edad Media, los dominios y tráficos marítimos de los pueblos de esa misma raza, pasando las columnas de Hércules se extendieron hacia el mar Atlántico sobre las costas occidentales de Europa, hasta los mares escandinavos.
En los tiempos modernos, el comercio y las aventuras marítimas bordean las costas occidentales de África hasta doblar el Cabo de Buena Esperanza, descubriendo así la nueva ruta a las Indias Orientales y por último, descortinando a fondo por el Occidente, el océano Atlántico, se descubre el nuevo continente que asombra y entusiasma al mundo entero.
En los tiempos contemporáneos, el océano Atlántico, es a la humanidad, lo que antiguamente lo era el Mediterráneo, un gran lago intercontinental.
El vertiginoso movimiento de la civilización contemporánea se agita, dentro y en los contornos de ese gran lago que baña las costas de cuatro partes del mundo.
Las naciones y las ciudades más grandes del orbe bordean el océano Atlántico.
Los más grandes ríos que riegan el planeta: Amazonas, Misisipí y Plata, deben su existencia y su pujanza a las vaporizaciones del océano Atlántico, y a la misma fuente, religiosamente devuelven sus aguas.
Todas las naciones de la América del Sud, con excepción de Chile, viven y prosperan con las aguas que por el cielo, en forma de copiosas lluvias, les envía ese magnífico y portentoso océano.
El comercio marítimo con el mundo entero, se hace por sobre las aguas del mismo.
En Bolivia las grandes lluvias de irrigación continental, alcanzan por el Occidente, hasta las altas cumbres de la gran Cordillera de los Andes, matemáticamente hasta Ollagüe, en el camino a Antofagasta.
Entre tanto, las costas occidentales de la América del Sud, bañadas por el océano Pacífico (incluso las que nos arrebató Chile), no gozan del vivificante beneficio de la lluvia. Ese inmenso e insondable océano, que es el padre fecundante de Asia, África y Australia, envía muy escasamente a las costas áridas de las tres Américas, sus frescas brisas, pero ni una sola gota de lluvia.
La riqueza salitrera y guanera, de esas avérnicas costas, a las que debe Chile su prosperidad, dependen de la negación de ese vital elemento.
Mas, el engrandecimiento y prosperidad de todas las demás naciones del Sud, Centro y Norte América, se debe exclusivamente a las copiosas lluvias provenientes del Océano Atlántico.
Las naciones continentales e insulares, como EE.UU. de América, Argentina, Brasil, Uruguay, Cuba, etc., marchan a la vanguardia de esa prosperidad porque además están cruzadas por los grandes ríos navegables.
Empero, no son las aguas en sus diversas formas, los únicos factores geográficos influyentes en la climatología, en las industrias, en el comercio, en la etnografía primitiva y actual, en sociología y en la política.
Tanto es esto último, que Argentina y Chile, por ejemplo, no pudieron formar una sola gobernación durante el coloniaje, desde cuya época se perfilaron en naciones diferentes.
De las constituidas sobre, y a uno y a otro lado de la Cordillera de los Andes, como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, esta última no ha podido sostener sus dominios litorales sobre el Pacífico, y hace esfuerzos por mantener y defender sus extensos dominios trasandinos del lado oriental.
Antes de la guerra del Pacífico, la ubicación de la República de Bolivia en Sud América, con respecto a los dos grandes océanos, era mixta, como la del Perú, esto es que gravitaba sobre ambos.
Mas, a consecuencia de tan desgraciada campaña, perdió, arrebatada por Chile, toda su costa marítima sobre el océano Pacífico hasta las altas cumbres de los Andes, línea que coincide con las de las lluvias que le envía hasta allí el océano Atlántico, como antes se ha expresado, lluvias torrenciales que dan nacimiento a múltiples ríos que en definitiva van a formar los dos grandes estuarios sin rival en el mundo: el del Amazonas y el de La Plata.
La Bolivia actual gravita sobre ambas hoyas. La línea del divortia aquarum, corre de Occidente a Oriente, a través de los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz. Mas, ¿sobre cuál de los océanos gravita hoy Bolivia y debe gravitar mañana?
Este es el gran problema de política interior y exterior que los hombres públicos se empeñan en resolver, de modo vacilante, sin arribar a una acertada y definitiva finalidad.
Pero es indudable que Bolivia, en la actualidad, conforme al consejo de los sabios extranjeros Tadeo Haenke, Alcides d'Orbigny, Conde de Castelnau, León Fabre Ch., Maury, el Barón de Nordenskiold, Luis Frías y otros, y de sus estadistas Mariano Reyes Cardona, Rafael Bustillo, José Rosendo Gutiérrez, Antonio Quijarro, José Carrasco y tantos más, siga la orientación y el curso de sus grandes ríos, que por dos grandes hoyas, convergen al océano Atlántico, el gran lago del tráfico mundial, así como también, va directamente a la conquista y dominio de los aires, que son igualmente los que, a la par, la naturaleza le señala con el dedo desde las altas cumbres de los Andes, con el desiderátum de sus futuros destinos.
Viene de:
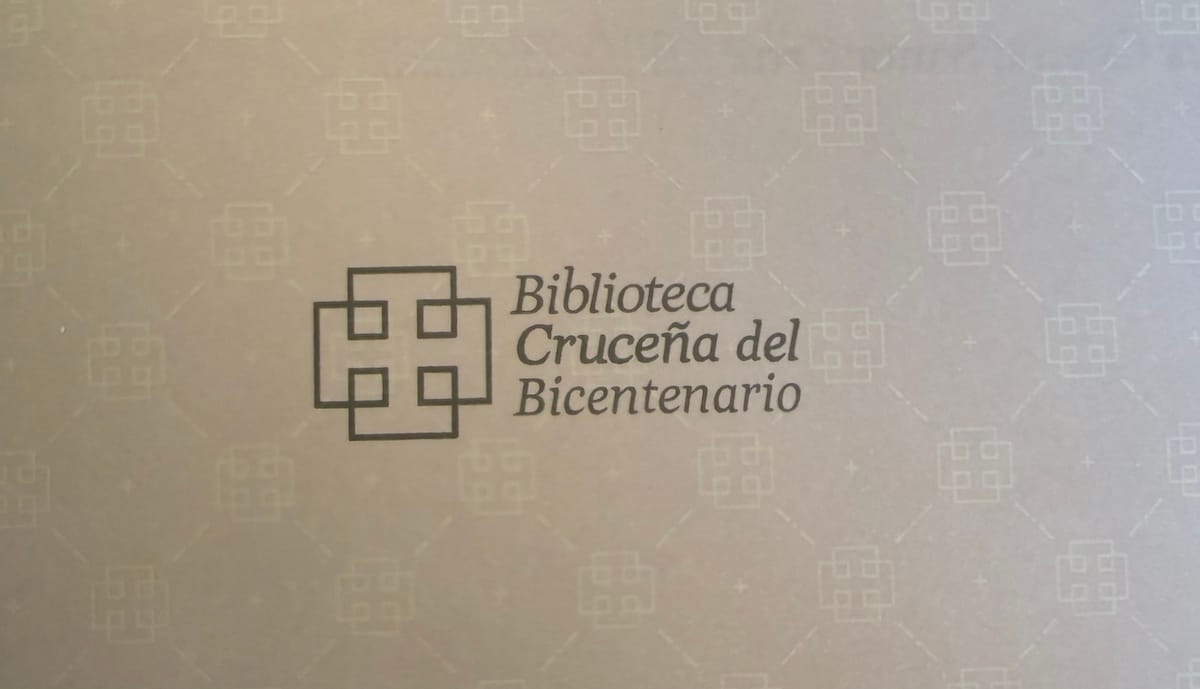
Continúa en:
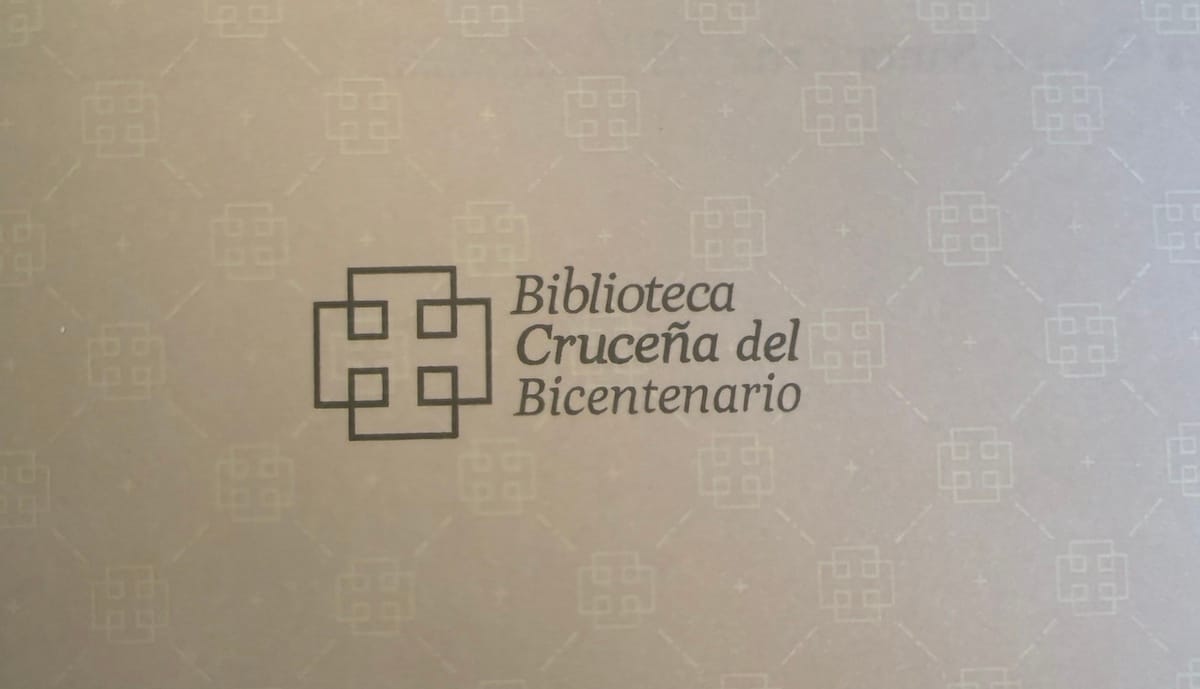

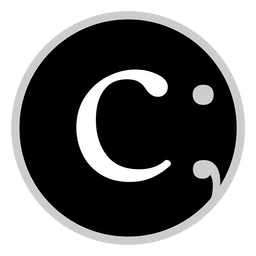

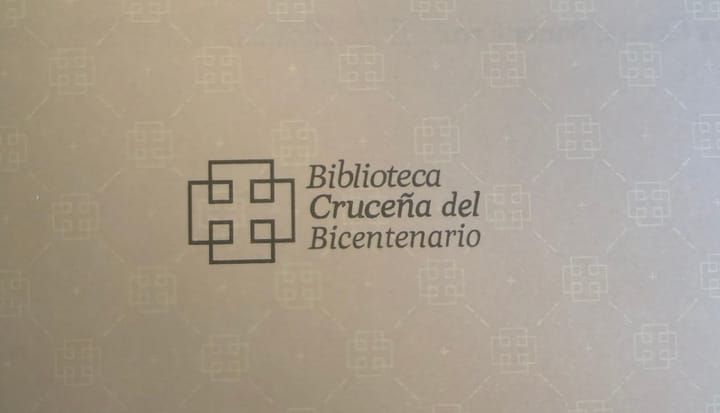
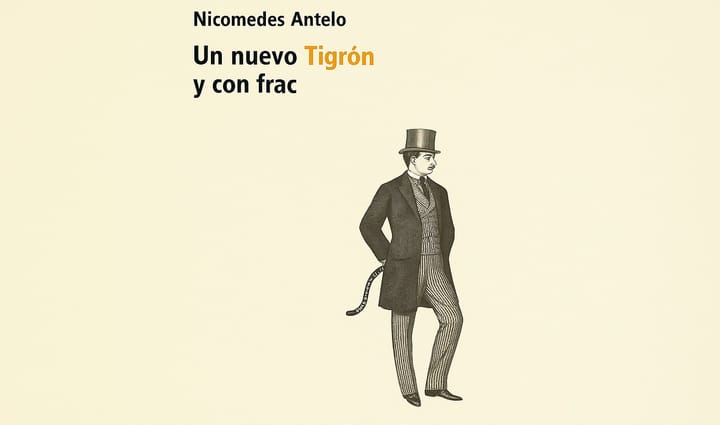

Comments ()