Alcide d'Orbigny: estadía en Santa Cruz de la Sierra
Capítulo 13 de la Antología de Ensayos Cruceños 1825-2025 (Biblioteca Cruceña del Bicentenario)
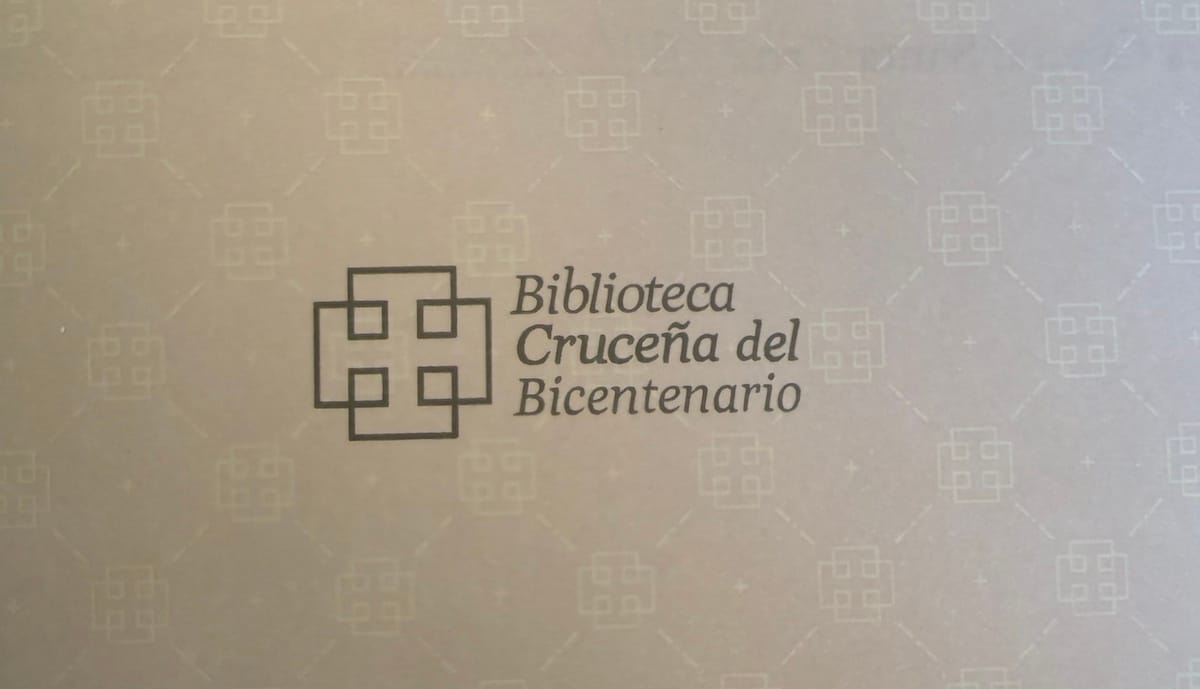
Alcide d'Orbigny desembarcó en América, en Río de Janeiro, el 24 de septiembre de 1826, con 24 años recién cumplidos. Llegó a Santa Cruz de la Sierra el 17 de noviembre de 1830. Pensaba venir por unos días, quizás por unas semanas, pero el pueblo lo atrapó y se terminó quedando hasta el 21 de junio de 1831. En este pueblito, que usó también como centro de operaciones, fue su estadía más larga en un solo lugar en los siete años de su Viaje a la América Meridional, que duró hasta 1833. En la obra así titulada resumió sus investigaciones, inquisiciones y querencias cuando volvió a Francia después de viajar por Brasil, Uruguay, Argentina (estuvo cuando en estos tres países se guerreaban entre sí), la Patagonia, Chile, Perú y Bolivia, donde estuvo cuatro años a instancias del presidente Andrés de Santa Cruz. A Sudamérica vino por invitación del gobierno francés, luego de graduarse de la Academia de Ciencias de París.
Enamorado del país, «persuadido de que con esto haría a Bolivia un servicio capaz de dar a su gobierno un testimonio de mi gratitud, por los muchos favores de que le era justamente deudor»94, en medio de la publicación de su gigantesca Voyage dans l'Amérique Méridionale (nueve tomos, 1843-1847, París) publicó un volumen llamado Descripción geográfica, histórica y estadística de Bolivia (1945, París), dedicado al presidente José Ballivián, quien había encargado el trabajo. Solamente se llegó a publicar el primer tomo de esta obra; en teoría debieron haber sido diez.
Hay que recalcar que sus contribuciones y exploraciones eran holísticas: biólogo, paleontólogo, ensayista, geógrafo, etnólogo, botánico, zoólogo, arqueólogo, naturalista, ilustrador… diríamos que hasta sociólogo. Un polímata de las grandes ligas. Hizo muchísimos descubrimientos en América, y sus descripciones, con bocetos incluidos, son minuciosas. Recolectó más de diez mil muestras que se llevó de vuelta a Francia. Incluso despertó la envidia de Charles Darwin, quien escribió en Montevideo, en una carta dirigida a John Henslow (noviembre 24, 1832)95:
«Debo gruñir una vez más, por mala suerte el gobierno francés ha enviado a uno de sus coleccionistas al Río Negro, donde ha estado trabajando durante los últimos seis meses, y ahora ha dado la vuelta al cabo de Hornos. De modo que temo muy egoístamente que se lleve la crema de todas las cosas buenas, antes que yo. Como no tengo a nadie con quien hablar de mi suerte y mala suerte en la recolección, estoy decidido a desahogarme con vos.»
El Ñandú de Darwin es primo hermano del piyo, y Darwin paseó por todos los países de alrededor, pero nunca visitó Bolivia.
En cuanto a Santa Cruz, d’Orbigny es el autor extranjero más conocido y más citado, y con grandes motivos. Más allá de sus descripciones, de su trabajo de investigación, se entremezcló con el pueblo cruceño: fue uno más. Y así vemos que lo recibió y que lo despidió Santa Cruz.
Reproducimos dos extractos de la traducción de Alfredo Cepeda para la editorial Futuro, Buenos Aires, 1945; «revisada a partir del original en francés por Edgardo Rivera Martínez y Anne-Marie Brougere» en la reedición de 2002 hecha por Plural (La Paz), en colaboración con el Instituto Francés de Estudios Andinos y la Embajada de Francia en Bolivia, con motivo de la conmemoración del bicentenario del explorador. En la introducción a esta edición, así como escribió René Moreno 114 años antes, se dice y se mantiene: «En cuanto a la versión francesa, que nunca fue reeditada, ha llegado a convertirse en una costosa rareza, muy buscada por los bibliófilos».
Tiempo para otra rareza — o lo contrario. Escribe Fernando Diez de Medina que d’Orbigny, «un día, encendido de entusiasmo, profiere el fino varón estas palabras que ningún boliviano olvidará: “Es el país más hermoso del mundo”»97. No puedo citar la fuente de tal frase, pero sí puedo repetir otras —casi todas las de su libro— que hizo con encendido entusiasmo el naturalista más polímata del mundo:
La «inmensa rada, una de las más hermosas del mundo», al acercarse a Río de Janeiro, ciudad donde, ya sea el 23 de septiembre de 1826, o cualquier otro día, uno «disfruta una felicidad perfecta». Pero hacia el 30 de octubre nuestro explorador ya había descubierto «la nación más desconfiada del mundo, la brasileña».
En San Roque, Corrientes, hacia junio de 1827, fue «tanto mejor recibido por cuanto, abstracción hecha de mi reputación médica, tenía del gobernador de la provincia recomendaciones que causaron el mejor efecto del mundo en las autoridades locales». Ese mismo año, en diciembre, navegando el Paraná, las nutrias se acercaban a su canoa «con la mayor familiaridad del mundo»; con la mayor tranquilidad del mundo cuenta que mató a un guacamayo rojo en su caza. «Tal vez ningún río del mundo posea tanta variedad de especies como el Paraná», agrega más adelante.
Mientras cuenta la historia de Buenos Aires dice que «las mujeres se pasean así —yendo de tienda en tienda— hasta las diez; regresan entonces, y las calles, poco antes repletas de las bellezas más impresionantes del mundo, vuelven a estar desiertas y silenciosas». Cerca de Buenos Aires, en Navarro, en los primeros días de 1828, encontró «los mejores jinetes del mundo».
Exactamente un año después, se encontró con que, en la desembocadura del Río Negro, la barra «es posiblemente una de las peores del mundo». Reflexionando después sobre esta zona de la Patagonia, dijo que en algo «se parece mucho a ciertas regiones de Bolivia, porque no conozco país del mundo donde no haya más pulgas que en los alrededores de Cochabamba y de Chuquisaca… Su número está por encima de todo lo que se pueda imaginar; se diría casi, sin exageración, que son tan numerosas como las partículas de polvo». Si fuera pescador, sin exageración, ¿qué tamaño tendrían los peces de d’Orbigny? Continuemos. Para su suerte, encontraría en Carmen de Patagones «la región más sana del mundo». En la Patagonia se encontró con que «esos hombres son de los más supersticiosos del mundo», y con «la más hermosa noche del mundo» y un cielo «sembrado de brillantes estrellas». En abril sintió que «la costa de la Patagonia es tal vez la región del mundo donde el viento sopla con más fuerza».
Subiendo por la costa del Pacífico, entró a Bolivia en abril de 1830 por Cobija — no por la capital del departamento de Pando, ciudad y departamento que todavía no existían, sino por la que está en el litoral perdido en la Guerra del Pacífico. Allí se encontró con un «mar virgen a la pesca, y tal vez uno de los que contienen más peces del mundo». Allí, un accidente, «el día mismo de mi partida, me retuvo algunos instantes en el lugar donde comíamos. El patrón era cruceño, o nativo de Santa Cruz de la Sierra, en el centro de Bolivia; me agradaba conversando con él, hacerme por adelantado una idea, por sus relatos a menudo exagerados, de todas las riquezas que podía hallar en medio de esa naturaleza todavía virgen, ignorada del naturalista. Si se ve a los habitantes de los lugares más tristes del mundo recordar a su patria con felicidad, ¡cómo no iba a hallar exaltación en un hombre nacido en medio de la lujuriosa vegetación de los trópicos, que se hallaba entonces en un territorio desprovisto de todos los encantos del suyo!»
En camino hacia La Paz, acampó cerca del «villorrio del Tacora, uno de los más elevados del mundo». En ese mismo camino, entre los contrastes de los cerros como el Guaina-Potosí, el Illimani y el Sorata, experimentó «el azul pronunciado del cielo, el más hermoso y puro del mundo». En Corocoro estaba «la mina de cobre más rica del mundo tal vez». En otro lugar escribe que «las minas de estaño de Guanuni [son] las más ricas del mundo». Llegado a La Paz, le pareció que «la hoyada era tal vez una de las más extraordinarias del mundo».
Ya en los Yungas «distinguía, a una profundidad inconmensurable, el verde azulado intenso de los bosques vírgenes, que revisten todas las partes del suelo más accidentado del mundo». Allí probó «las naranjas, tal vez las mejores del mundo», y dijo que «el café de Yungas es de la mejor calidad conocida», una realidad que ahora todo el mundo también conoce.
De la abundancia yungueña pasó a Sicasica, un lugar desértico y deshabitado: «es, en efecto, el más triste lugar del mundo». En Palca Grande, debido a la muchedumbre curiosa, «tuve todas las penas del mundo en abrirme paso entre la muchedumbre y dirigirme a casa del gobernador, a quien después de mostrarle mi pasaporte y órdenes del gobierno, le reproché su falta de hospitalidad con los extranjeros». Más adelante en su viaje escribió, recordando lo de la Patagonia: «Totora posee además otra ventaja: rodeada por los lugares más malsanos del mundo, sus habitantes no experimentan ninguna enfermedad endémica, y gozan de una temperatura agradable».
De allí fue bajando hacia Santa Cruz. En enero de 1830, cerca a Paurito, se encontró «en medio de la región más llana del mundo». Finalmente llegó al «Río Piray»: «Me encaminé con el propósito de intentar el paso. La arena, en apariencia muy seca y firme, me permitió franquear algunos centenares de metros; pronto, sin embargo, se hizo tan movediza que los caballos perdieron pie, se cayeron de golpe y estuve a punto de perecer con el mío. Nos hundíamos ambos al menor movimiento y tuve todas las penas del mundo para salvarme».
Todavía no llegaba para quedarse. Siguió su paso y fue hacia Chiquitos. (En este capítulo cita varias veces el que para René Moreno era uno de los mejores libros del mundo, el del padre Fernández.) En San Miguel, en julio, ya no en época de lluvias, «encontré al gobernador que montaba a caballo para salir a mi encuentro. Había venido expresamente para recibirme de Santa Ana, la capital y su residencia habitual. Fui muy sensible a su amabilidad y a la gentileza perfecta de la acogida que me dispensó. Pronto nos hicimos los mejores amigos del mundo». En septiembre, sintió en San José «el cielo más bello del mundo». Sobre Santiago de Chiquitos, escribió: «Nunca me había sentido tan impresionado por las bellezas de ese territorio iluminado por el cielo más bello del mundo. Estaba realmente extasiado ante la riqueza, el cálido colorido del vasto cuadro que se desplegaba ante mi vista, cada vez que recorría los campos cercanos a Santiago». Santo Corazón, el último de los pueblos jesuitas, «era efectivamente el confín del mundo, donde debía detenerme para luego regresar al oeste. La idea de haber llegado a seiscientas leguas de las costas del gran océano, de hallarme en el centro del continente y casi a igual distancia del océano Atlántico, me causaba un placer que no podría expresar. Con frecuencia había considerado un sueño alcanzar ese punto; por eso la realización de mi proyecto, al completar el viaje, me causaba gran satisfacción».
En el camino de vuelta, cerca a San Rafael, «pasó por los llanos más hermosos del mundo», y «las comarcas deshabitadas más bellas del mundo». En Ascensión de Guarayos estuvo «en medio de las tierras más fértiles del mundo». Más adelante lo volvió a repetir: Chiquitos es «la comarca más hermosa del mundo»; y, en un eco de la economía cruceña de hoy: las tierras que ocuparon los jesuitas en las reducciones de Chiquitos, «son las tierras más fértiles del mundo».
Antes de todas las demandas cruceñas, antes de todo el progreso, profetizó: «Por un lado Chiquitos podría exportar a Europa por los ríos Paraguay y Plata, y por otro, por los ríos Madeira y Amazonas. Cuando se medita en las inmensas ventajas que obtendría el comercio de esas grandes vías de comunicación, aprovechando los variados productos del suelo más fértil del mundo, uno se asombra de que los gobiernos europeos, con el fin de servir a la humanidad y tratando de crearse una salida para su exceso de población, demasiado grande en comparación con la superficie que ocupa, y por consiguiente desdichada, no hayan establecido esa red de navegación interior cuyas ventajas son tan positivas».
Vamos ahora hacia Moxos. En la misión de Trinidad estuvo «en medio de comarcas salvajes, las más accidentadas del mundo». Entre los Yuracarés, «a la mañana siguiente —del 20 de julio de 1832— me fui con ellos al corazón de la selva más hermosa del mundo». Este piropo lo repite dos veces. En Moxos también encontró «las tierras más fértiles del mundo», «la comarca más fértil del mundo». Esto último en Caupolicán que durante su estadía «dependía del departamento de La Paz; pero en 1843 el general Ballivián, al reunirla con Moxos y con el territorio de los yuracarés, formó con esas tres regiones el nuevo departamento de Beni». Aquí también encontró «el mejor café del mundo».
Saliendo de Bolivia, en la cordillera, nos encontramos con la última de estas exaltaciones en su Viaje: «Un admirable espectáculo atrajo mi mirada en la cumbre de la cordillera. En la bellísima noche de esas altas regiones de la atmósfera, bajo el cielo más puro del mundo, pude admirar a mis anchas desde mi observatorio, situado a 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar, un eclipse total de luna…»
Continuamos con su llegada y su salida del pueblo más hospitalario del mundo. (Si leemos todas las veces que escribió que algo era «lo más hermoso», no acabamos nunca). ¿Cómo no iba a enamorarse de Santa Cruz viendo cómo lo recibieron? Leyendo su Viaje, ¿cómo no iba a pensar que éste era el país más hermoso del mundo?
La figura de d’Orbigny es reconocida entre los académicos, pero el día que su vida la conviertan en serie o película, si es exitosa, quizás entonces reciba el reconocimiento que merece: el mayor del mundo.
94 Introducción a Descripción Geográfica, Histórica y Estadística de Bolivia.
95 More letters of Charles Darwin, vol. 1, carta nro. 4. Publicada también en varias otras ediciones de las cartas de Darwin.
96 Darwin’s Nemesis and the Naming of Species, 15 de diciembre de 2012, en The Beagle Project.
97 Alcide d’Orbigny, sabio y artista. Introducción a la publicación de los Viajes por Bolivia hecha por el Ministerio de Educación y Bellas Artes en 1958. Esta publicación comprende los capítulos 24 al 32 del original Viaje a la América Meridional.
Autor: Alcide d’Orbigny:
Libro: Viaje a la América Meridional
Tomo 3
Capítulo 28
Sección: Estadía en Santa Cruz de la Sierra
17 de noviembre
El 17 de noviembre, el tiempo, menos malo, me permitió finalmente ponerme en camino. La llanura se halla primero entrecortada de bosquecillos y praderas, rodeada al norte por las florestas de las orillas del Piray, cuyo curso seguí. Penetré en la Pampa (la llanura), desde donde vi en una colinita boscosa, algunas casas dependientes de la ciudad. Pasé el arroyo del Pari, e hice finalmente mi entrada en Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento del mismo nombre. Atravesé algunas calles, donde vi a todas las mujeres salir a las puertas para contemplarme. Unas gritaban: Es un colla98;otras, más jóvenes, decían: Yo fui la primera en verlo99, será mi camarada, mi visita100.
Llegué así a casa de un anciano español, a quien estaba recomendado, y donde fui perfectamente recibido. Se me festejó en todas las formas y pude finalmente acostarme bajo techo y en una cama.
Al día siguiente fui a ver al prefecto, ex militar, muy buen hombre; y al cura Salvatierra, a quien no se puede ver sin amar. Su bello rostro abierto me predispuso de entrada a su favor; después, su amabilidad, sus modales llenos de bondad, produjeron en mí un efecto realmente magnético, que no disminuyó durante mi bastante larga estadía en Santa Cruz. Tuvo la bondad de conseguirme como alojamiento la más hermosa casa de la ciudad, el antiguo obispado, cuyo alquiler no me costó sin embargo más que diez pesos (cincuenta francos) por mes. Me instalé sin demora, impaciente por comenzar mis tareas.
Apenas me ubiqué en mi nueva morada, cuando recibí las visitas de mis vecinos y los recados de mis vecinas, que, para testimoniar el placer que experimentaban de saberme cerca de ellas, ponían sus casas a mi disposición, enviándome, con sus criados, bonitos paquetes de cigarros adornados de flores y atados con cintas, o confituras de toda especie, en platos de plata. Algunos días después de mi llegada era conocido de todo el mundo y había visitado a mis vecinos y vecinas. En todas partes fui recibido por las mujeres con tanta amabilidad como franqueza, con tanta alegría y placer, que entreveía la estancia más agradable en la ciudad, donde debía pasar la estación de las lluvias.
Durante mis visitas, apenas me sentaba en el estrado de los salones, cuando, por orden de sus madres, las señoritas, lo mismo que en Corrientes, encendían mi cigarro, lo fumaban un poco, lo sacaban de la boca para ofrecérmelo y me presentaban otro, una vez que el primero se apagaba. Por lo general, me ofrecían también un mazapán y una copa de vino, de licor, de chicha no fermentada de maíz o de guarapo101. Todas trataban de aprovecharse exclusivamente de mí o por lo menos de poder decir que tenía preferencia por ellas.
Pocos días después, el prefecto me ofreció un baile y debí acompañar a muchas de mis vecinas; me dirigí a las ocho. Numerosas damas se habían reunido en el salón de recepciones de la prefectura. No reconocí al principio a ninguna, por estar acostumbrado a verlas con el cabello cayendo a la espalda, en dos trenzas (partidos), atadas con cintas; mientras que ahora las veía con el peinado levantado, adornado con dos peinetas, flores, perlas finas y hasta diamantes; el resto del vestido, en todo a la francesa, me impresionó por su lujo.
La sala se llenó muy pronto. Casi todas las madres se colocaron aparte. Las jóvenes, rica y elegantemente adornadas, quedaron solas y (puedo decirlo en su favor) en ninguna parte de la República vi una reunión de tan bonitas mujeres o de modales más graciosos. Los hombres, también vestidos a la francesa, no representaban, por su número, la tercera parte del otro sexo; por eso son buscados y cortejados en todas las maneras102.
Una orquesta compuesta de unos veinte músicos, sacados momentáneamente de la iglesia, comenzó a tocar una encantadora contradanza española.
El prefecto abrió el baile. Bailé también, y tuve oportunidad de observar el gusto exquisito que despliegan las mujeres en esos movimientos de brazos, en esas formas que componen los grupos más graciosos que pueda crear la imaginación del pintor. No perder la primera contradanza es de gran interés para las jóvenes. Cuando se prepara un baile, recurren a todos los medios para asegurarse esa prioridad tan codiciada, haciéndose invitar mucho tiempo antes. Las cruceñas, si pudieran elegirlo, preferirían permanecer toda la noche sin invitación, antes de dejar de abrir el baile. Tan orgullosas de ese primer éxito como si acabaran de lograr una victoria, su aire de triunfo contrasta con la tristeza y el despecho pintado en el rostro de sus rivales menos afortunadas. Estas, sin embargo, tienen también su oportunidad. La música toca una nueva pieza; los bailarines se ubican, se forman las cadenas. Este vals103, enlazador, donde se presionan sucesivamente todos los talles, donde se enlazan todas las manos, donde los cuerpos se abandonan con languidez al movimiento acompasado de una medida lenta y elegante, hace brillar la alegría en los rasgos de las nuevas bailarinas, rivalizando en gracia con las primeras, condenadas a su vez al papel de espectadoras, pero orgullosas todavía de su triunfo.
La primera parte del baile, siempre de gran etiqueta, se baila en traje negro; pero, ¿cómo soportar esa ropa, con el calor de la zona tórrida? Por eso los hombres tienen en Santa Cruz la costumbre de pasar a otra habitación, dar sus trajes a sus criados y ponerse una chaqueta blanca como lo demás de su ropa. Desde ese momento, hay menos reserva y más alegría. Se sirve chicha de maíz104, se pasa platos cubiertos de cigarrillos hechos de paja de maíz, se conversa, se forman grupos animados. Alrededor de las mujeres más amables se cambian frases de lo más espirituales, interrumpidas a menudo por una mariquita, baile vivo y alegre, donde un guitarrista cantor se agrega indispensablemente a la música. Un caballero invita a una señorita; se colocan uno frente a la otra, con un pañuelo blanco en la mano. El cantor comienza a entonar coplas de la más rara ingenuidad, cuyas perífrasis no velan ni disfrazan el sentido; la música lo acompaña. Los dos bailarines agitan sus pañuelos con gracia, golpean los pies a medida, avanzan, retroceden, parecen huir, se acercan, giran de un lado a otro. Los asistentes golpean las manos en cadencia y el baile termina, para recomenzar sucesivamente con todas las damas presentes; reemplazándose dos o tres caballeros a ese efecto; y cada una de ellas, seguras de convertirse a su turno en objeto de las observaciones de las restantes, trata no de bailar con más ligereza (lo que es inútil), sino de desplegar todos los encantos de su talle y de sus gestos.
Durante el baile, las puertas y ventanas están abiertas a una ancha galería, donde se aglomeran todos los curiosos de la ciudad, hombres, mujeres, criados, mulatas y negras, sin que se los pueda despedir, habiendo la costumbre consagrado ese hábito. Nada más original que la conversación de esa extravagante aglomeración. Cada uno expresa en alta voz sus reflexiones sobre los bailarines y bailarinas que se suceden en la mariquita; sucesivamente son puestos en el banquillo, sea por su aspecto exterior, su vestimenta, sus relaciones y hasta sus intrigas. Sus ridiculeces son pasadas en revista de una manera, tan ingenua como espiritual, a menudo con refinada maldad, siempre con rodeos cuya picaresca alegría me permitió juzgar el carácter nacional. Supe más, en un instante, de la vida privada de todo el mundo, que lo que podría haber aprendido en un año.
Un vals me llevó de nuevo con los bailarines. Era mi baile favorito, aquél en el que estaba más ejercitado; me mostré infatigable. Duró mucho tiempo; fui el último en abandonarlo y me hice una verdadera reputación entre las damas, cosa de no desdeñar en un país donde el bello sexo reina despóticamente en toda la sociedad, y dicta, por así decirlo, sus leyes a todas las autoridades. Después del vals vino el indispensable minué; más por un resto de hábito que por gusto, ese baile serio está poco de acuerdo con el carácter alegre de los habitantes. Le sucedió la gavota, pero sólo participaron en ella pocos bailarines. Lo mismo sucedió con el elegante ondú, verdadero bolero español, que se baila con castañuelas y en el cual las mujeres sacan gran partido de su ligereza y encantos naturales. El chambé, introducido por los colombianos, también se bailó; es bastante monótono y poco elegante. Un caballero solo gira alrededor del salón; parece querer detenerse delante de algunas damas, persiguiéndolas, y después de haber engañado así a varias, terminan por pararse frente a una de ellas. Esta se ve obligada a ceder su lugar al caballero y a comenzar la misma operación, hasta que elige un caballero que, a su vez, se hace reemplazar por otra dama, y así sucesivamente, todo el tiempo que la música ejecuta esa pieza, muy alegre, cuya medida es acelerada.
Esos bailes duraron hasta las once; entonces se distribuyeron paños de mano, especie de largas servilletas adornadas de flecos, y se sirvió a cada dama una taza de chocolate y bombones, que los caballeros se apresuraron a llevarles. También ellos cargaron una gran fuente de plata, cubierta de confituras, que ofrecieron a todas las damas. Por mi parte, distribuí los dulces de piñas. La primera persona a quien me dirigí se sirvió algunos dulces que me ofreció; yo debía aceptarlos y ofrecerle otros a mi vez. Esas cortesías continuaron de entre una y otra parte y todas me rogaron amablemente que recibiera dulces. Así las dos o tres cucharas de plata pasaron sucesivamente de cada boca femenina a la mía, hasta saturarme por mucho tiempo de los ananás que llevaba y verme obligado a no continuar mi paseo, con el temor de tener que ingerir casi sólo la mitad. Después de esa pausa, el baile continuó hasta la llegada del ponche.
Entonces el baile cambió bruscamente de aspecto. La reserva y la etiqueta se alejaron por completo. En Santa Cruz no se sirven como en Francia vasos llenos sobre una bandeja, sino que cada caballero, provisto de una jarra y de un vaso, se presenta delante de una dama, llena ese mismo vaso y lo vacía de un solo trago, invitando a la dama, que lo hace llenar a su vez de la misma cantidad de licor, e imita al caballero convidando ya sea a este mismo o a otro, que llama, a ese efecto, para mostrarle lo que bebe. Resulta así que los vasos no están nunca ni vacíos ni llenos, y que uno se ve forzado a beber sin parar, no pudiendo, bajo ningún pretexto, negarse, sin correr el riesgo de pasar por descortés. Yo era recién llegado, extranjero, encargado de una misión, que sin comprenderla la consideraban de mucha importancia. Tenía veintiocho años; gozaba de una salud floreciente; era lo suficiente para merecer la atención; por eso todas las damas querían festejarme. No sabía a quién responder, llamado como era de todos los puntos del salón y obligado a atender a todo el mundo. No puedo decir cuántos vasos de ponche me vi obligado a aceptar, y tuve necesidad, en verdad, de toda la fuerza de voluntad de que estoy dotado para resistir ese asalto inesperado. El baile tomó un carácter de abandono llevado hasta la locura, mientras los hombres excitaban cada vez más a las mujeres por efecto del licor, cuya fuente inextinguible substituía sin cesar oleadas de ponche a las que acababan de correr. Se bailaron con frenesí la mariquita y la rumba. El guachambé, baile parecido al batuqué brasileño, con figuras demasiado africanas y muy poco convenientes, fue sin embargo ejecutado por algunas personas. Finalmente, la exaltación aumentó aún más, puesto que se cerraron las puertas para impedir salir, y varios comisarios dieron la vuelta al salón, proclamando en alta voz, en nombre del prefecto, un bando que prohibía, bajo cualquier pretexto, abandonar el baile, bajo pena de verse obligado a beber, los hombres diez y las mujeres seis vasos de ponche, cuando fueran alcanzados y convictos de tentativa de evasión. Esta vez creí inútil quebrantar el reglamento, pero, más tarde, en una circunstancia semejante, habiendo sido sorprendido con el sombrero en la mano, me llevaron al centro de la sala, me hicieron sentar en un sillón, me juzgaron con todas las reglas y me obligaron a cumplir una parte de la pena, plegándome a las exigencias de la sociedad donde estaba y a un entretenimiento del cual de buena gana habría prescindido. Ofrecieron luego pan y queso, que cada uno se apresuró a aceptar, y se bailó hasta el día. En medio del alboroto, a pesar de los esfuerzos de las mujeres alineadas contra mí, conservé mi presencia de ánimo y hallé realmente agradable esa bulliciosa alegría, esos gritos, esa franqueza, que me descubrían tantos pequeños secretos, ya sea a través de las miradas, ya sea a través de las palabras. Espectador benévolo, aprendí a conocer, en esta fiesta, las inclinaciones y debilidades de todos; la amable exaltación y la espiritual alegría de las cruceñas, que haré conocer con una sola palabra, diciendo que, no teniendo bastantes superlativos en la lengua española para pintar sus sentimientos, han tenido que inventar el superlativo de los superlativos105, análogo a la vivacidad de sus impresiones.
Algunos días después recibí una nueva invitación de una de las principales familias del país. En Santa Cruz se acostumbra festejar solemnemente el día en que un joven eclesiástico dice su primera misa. Una circunstancia de esta naturaleza había motivado la reunión. Fui a las nueve de la mañana. Ya un tambor congregaba a los invitados a la puerta de los padres, y hallé al prefecto y reunidas a todas las autoridades religiosas, civiles y militares. Con una orquesta a la cabeza, nos dirigimos en corporación a la iglesia, donde el joven sacerdote cantó la misa, servido por dos curas ancianos y el padrino de la fiesta…
Sección: Partida a la provincia de Chiquitos
15 de junio
Hacia un mes que me dedicaba a los preparativos de viaje. Calculaba permanecer un año y medio por lo menos entre los indígenas, de manera que se trataba de munirme de todo lo que pudiera serme necesario durante ese tiempo, ya que a la distancia de varios centenares de leguas de las ciudades, no podría contar con ningún otro recurso. Por otra parte, el dinero, el mueble de más fácil transporte, aún no tiene curso en las provincias de Chiquitos y Moxos, cosa que me imponía adquirir todos los objetos que lo reemplazaran en mis relaciones cotidianas con los indios. Obtuve al respecto informaciones positivas de parte de los viejos padres de las misiones, y dediqué la suma de cuatro mil francos a la compra de toda clase de bagatelas aptas para ganarme, regalándolas, la benevolencia de los indios, o susceptibles de convertirse en medios de cambio estimados por ellos. Estos objetos eran tijeras, cuchillos, hachas, gruesas agujas de coser, estampas, espejos, vidrios de colores, alhajas de pacotilla, cintas de los colores más vivos, pañuelos de algodón muy matizados, indiana roja, lana coloreada para bordar y, finalmente, tela negra y azul para los jefes. Me faltaba todavía adquirir todo el material de aprovisionamiento destinado a mis investigaciones y a mi personal.
El viajero experimenta tanto más pena en dejar un lugar cuanto más tiempo ha permanecido en él; en Santa Cruz se me había recibido con la hospitalidad cordial que generalmente caracteriza a las localidades poco frecuentadas. Se había tenido conmigo tantas bondades, se me había expresado tanto aprecio, que al despedirme de los numerosos amigos sentía una tristeza que sólo podía atenuar pensando en la vida nueva que llevaría con los indígenas y la esperanza de nuevos descubrimientos con los que me permitía contar. Sin embargo el presente es más fuerte que el futuro, y me estaba faltando mi habitual firmeza para librarme de los intentos hechos para retenerme.
20 de junio
El 20 de mañana esperaba las mulas cargueras para ponerme en marcha; no llegaron, y el contratiempo me obligó a diferir la partida hasta el día siguiente. En efecto, los muleteros sólo aparecieron a las ocho de la mañana siguiente y los principales moradores de la ciudad fueron a acompañarme a caballo. Quedé realmente impresionado por las numerosas muestras de afecto que en esta circunstancia me prodigaron. Prefecto, vicario mayor, curas, jueces, jefes militares, etc., me acompañaron en corporación hasta una media legua de la ciudad, adonde me separé de ellos, confundido por su bondad y lleno de viva gratitud. Fueron los adioses últimos; sólo entonces sentí que abandonaba esa ciudad acogedora, que por tantos motivos añoraba.
Al encontrarme solo con mi gente, rodeado por los campos inhabitados, tuve un momento de penoso aislamiento al que pronto sucedió la conciencia de mi posición y la obligación de reanudar mis observaciones geográficas. Me hallaba en la vasta llanura arenosa que circunda a Santa Cruz a una legua a la redonda, y se extiende a lo lejos. Soplaba uno de esos fuertes vientos del sur que en estas regiones producen tal descenso de temperatura que se siente intenso frío; luchando trabajosamente contra sus embates para no ser desmontado, llegué al atardecer, con los ojos llenos de arena, al caserío de ltapaqué, distante seis leguas de la ciudad…
Notas:
98 Este apelativo colla que los habitantes de Santa Cruz dan a todas las personas que vienen de las montañas, no es un insulto. Se debe a antiguos recuerdos. Se llamaba, antes de la Conquista, Collao, a toda la región de los Andes al sur del Cusco (Garcilaso, Comentarios de los Incas, lib. VlI, cap. 1, p. 220). Los primeros habitantes de Santa Cruz daban el nombre de colla a todos los montañeses, equivalente de la palabra serrano, empleada por los habitantes de la costa (costeños) para designar a los peruanos de las montañas.
99 Es también un término amistoso. Las cruceñas (mujeres de Santa Cruz), de lo más amigas de la sociedad, consideran entre sí como un derecho a recibir a los extranjeros y además haber sido las primeras en verlos, y se comportan con ellos de la manera más amable.
100 Término de afecto local. Las mujeres dicen camarada a las personas que reciben en su casa como amigos; lo mismo sucede con la palabra visita, aplicada quienes las visitan, sin que se le asocien otros pensamientos.
101 Es un licor hecho de miel fermentada.
102 La inferioridad del número de hombres en la ciudad se debe, por lo general, a la necesidad en que se hallan muchos jóvenes de dedicarse a las tareas del campo. Pierden en la soledad los hábitos mundanos y no aparecen más en sociedad. Otros van a seguir cursos en la Universidad de Derecho de Chuquisaca.
103 La contradanza española, con la medida lenta del vals alemán, se compone de figuras muy variadas y de lo más graciosas, bailando a la vez numerosas personas.
104 Es una bebida no fermentada de lo más agradable, muy distinta de la chicha de Cochabamba.
105 Mucho se emplea en español, como beaucoup en francés, para asignar el número de cosas materiales, para dar más fuerza al pensamiento. Se dice: te amo mucho, pero la lengua española posee otros superlativos. Se dice pues: te amo muchísimo (te quiero con exceso, con exaltación); pero ese superlativo no parece suficiente a las mujeres de Santa Cruz para expresar lo que sienten y han inventado un superlativo de ese superlativo, diciendo: te amo muchisisísimo, expresión que no puede emitir ninguna de las nuestras.
Viene de:
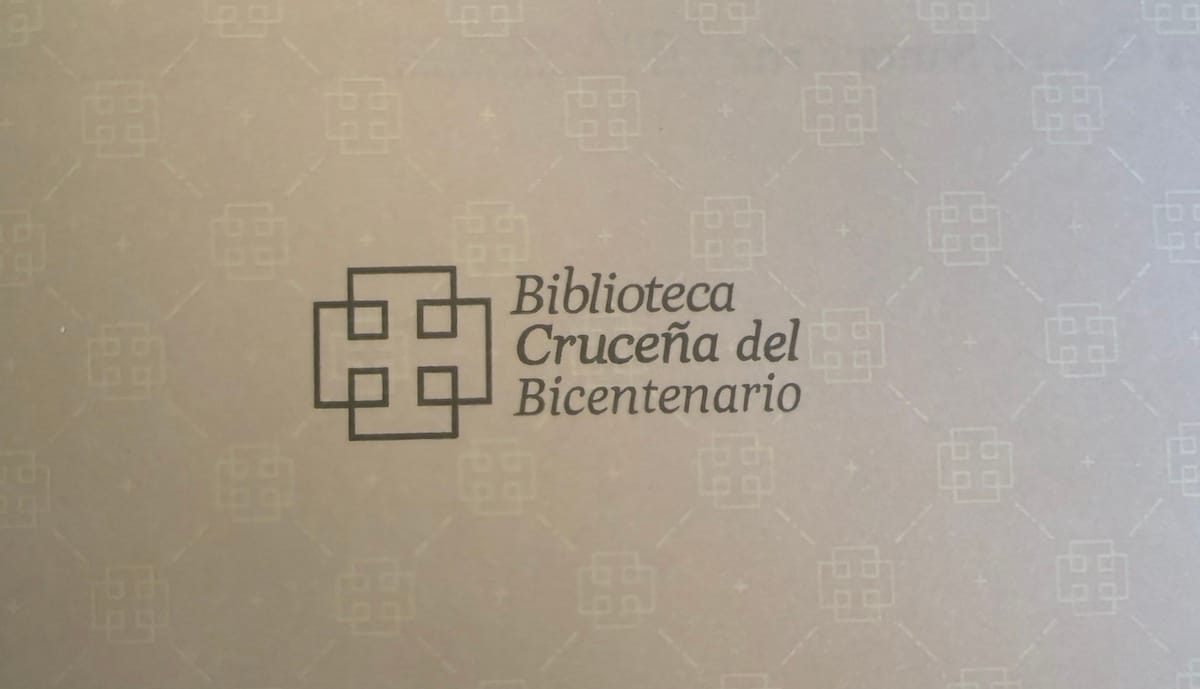
Continúa en:
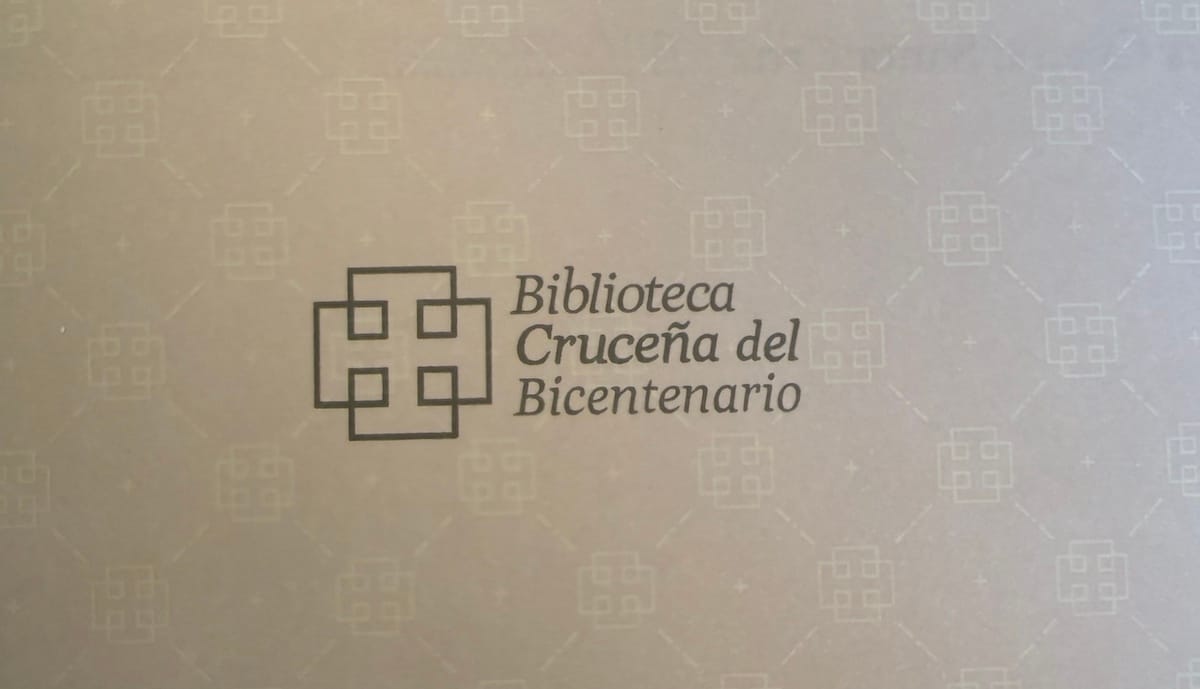

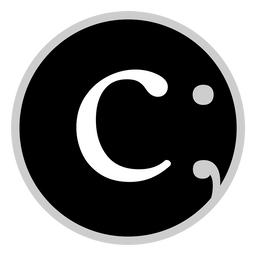
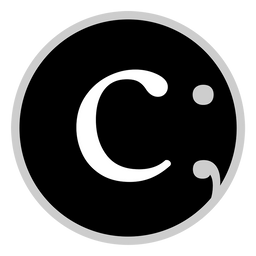
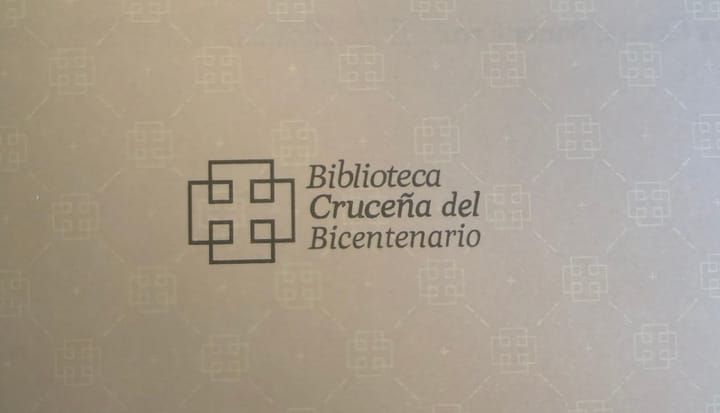
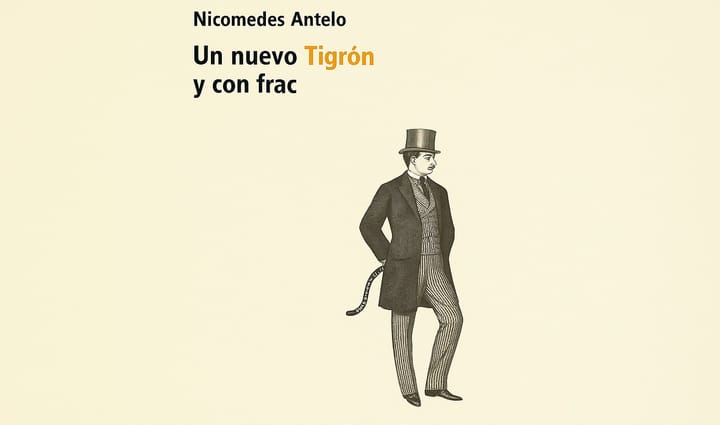

Comments ()