Albert Camus, el testigo de la libertad
Hoy, el diálogo ha sido reemplazado por la polémica y el insulto. La desgracia es que estamos en una época de ideologías, y de ideologías totalitarias, tan seguras de sí mismas, de sus razones imbéciles o de sus verdades cerradas, que no ven otra salvación para el mundo que su propia dominación.

El contexto de esta lectura ya lo dio Mario Vargas Llosa en su ensayo Albert Camus y la moral de los límites, donde cita varias veces el texto que leemos a continuación. Vargas Llosa termina su ensayo donde empieza y termina el que leemos: en la actitud y el rol del creativo, libre por naturaleza y necesidad, en un mundo de ideologías totalitarias. El ensayo de Camus se llama El artista es el testigo de la libertad.
Tomemos también como contexto lo que dijo Kepa Bilbao sobre “la distinción en la filosofía y la cultura griega entre pólemos y agón”. El agón, un “conflicto que respeta al adversario”, asociado “con la competencia saludable y el progreso”, que abarcaba “desde las competiciones atléticas hasta los debates filosóficos y las disputas políticas”. En cambio, “el pólemos se refiere a la guerra entre Estados o facciones dentro de una sociedad y se asocia con la violencia y la destrucción, implicando la aniquilación del oponente”. Juzgá vos si ahora los debates políticos son respetuosos o polémicos, y a ver si coincidís con Camus.
Lo polémico tiende a lo totalitario porque obliga a tomar partido. El totalitarismo tiene entre sus herramientas un taladro percutor para clavar una estrategia: la deshumanización de «los otros». De pronto, sin pensarlo, los tildamos de «ratas», «animales», «inferiores», «hijos de la oscuridad», «bárbaros», etcétera, todo para despojarlos de su nombre y apellido, de su parecido con nosotros, con nuestras pasiones, sentimientos y sufrimientos, con tal de convertirlos en estadísticas y justificar su destrucción.
Esto me recuerda —y no puedo creer que escribo esta referencia— un stand up del comediante Katt Williams, de hace casi veinte años (2006). Aunque pierda gracia, traduzco: “Nuestro gobierno, son unos pimps, se sientan en los noticieros y actúan como si nosotros ni supiéramos que están matando gente de verdad. Nunca van a decir: «hoy día matamos cuatro hombres, tres mujeres y dos niños»; usan una palabra que no podemos identificar fácilmente: «hoy día matamos un grupo de insurgentes». Nosotros estamos en casa tipo, «ni siquiera conozco ningún insurgente, los pueden matar a todos esos motherfuckers, no tengo ni un amigo insurgente»”.
Así se justificaba la muerte en Iraq, así se justificó en el Holocausto, en los Balcanes, en Ruanda, en Gaza, en todos los genocidios, en todos los racismos, en todas las segregaciones étnicas, en todas las luchas religiosas, quizás en todas las guerras, en todas las épocas, en todas partes del mundo. Sólo así se puede matar sin culpa —o peor, con premio— a un extraño y a un vecino. Hoy vemos ese lenguaje en el debate político que inunda todas las interacciones sociales en la vida virtual y en la de carne y hueso; ya conocemos los riesgos.
Algo nos diferencia, eso sí, de otras épocas. Ya no pasa que reyes o cortesanos miren a la muerte a los ojos, batallando en el frente. La decisión de matar a no poca gente, con lo más avanzado de la tecnología, se toma en sillas muy cómodas, con aire acondicionado, apretando unos cuantos botones o teclas, a miles de kilómetros de distancia. Matan como si fuera un videojuego, sin sentimientos de por medio. Como no conocen la muerte, se les hace muy fácil despreciarla; como desprecian al otro, convertido en enemigo, se les hace muy fácil apretar el botón. Dice Camus: “En casi todo el mundo, los verdugos ya están instalados en los sillones ministeriales, sólo que reemplazaron el hacha por el sello de goma. Cuando la muerte se convierte en un asunto de estadísticas y administración, es porque los asuntos del mundo no van bien”. Juzgá vos cómo van las cosas, si casi todos los días vemos noticias de asesinatos a distancia y su cantidad de «casualties». En un mundo coherente, cualquiera que proponga una guerra debería pelearla en primera línea. “Skin in the game”, como dice Taleb. Pero no vivimos en un mundo coherente.
La historia del comportamiento humano, esa sí es coherente. Los chantajes siguen siendo los mismos, las maniobras políticas también. Hace dos milenios y medio, Tucídides escribió «el diálogo de los melios» en el que los embajadores de Atenas amenazan a los gobernantes de la isla de Milo con destruir todo si no les hacían caso. En ese diálogo escribió y dejó marcado para siempre que “el fuerte hace lo que puede y el débil sufre lo que debe”. Hoy, dice Katt Williams, “los americanos somos unos goddamn bullies”, y su presidente amenaza —con sus características mayúsculas, que omitimos por estética— con “hacerles llover el infierno” a quienes no cumplan sus deseos. A distancia, desde un celular.
Sírvase el lector de lo que dice Camus de esto. Y sírvanos como ejemplo un recuerdo de hace dos meses, del 15 de marzo reciente (en nuestro tiempo, lector del futuro, lo que pasó la semana pasada ya es recuerdo, las novedades se suceden con cada amanecer). Antes de continuar, como todo hay que justificarlo en esta época de polarización en la que, si criticás a alguien automáticamente te juzgan como del otro bando, cantemos con Fito Páez: “yo ya no pertenezco a ningún «ismo»”. Izquierda, centro y derecha, se cometen los mismos pecados; esto, que fue polémica, y sin ganas de antagonizar, es sólo un ejemplo de una forma de gobernar cruel, temeraria y, además, desfachatada. Camus justificará nuestra acción y hablará de esta necesidad que nos ha impuesto la sociedad de justificarnos.
Se filtraba un chat de la corte del soberano de los Estados Unidos. En el grupo de Signal estaban el vicepresidente y varios secretarios, pero incluyeron por error al director de la histórica revista The Atlantic. El tema del chat era un plan para bombardear alguna zona de Yemén y matar a uno de los cabecillas de los hutíes, su “top missile guy”. Para lograrlo, volaron varios jets F-18 que lanzaron bombas en dos turnos. Millones de dólares para matar a un solo tipo. Pero este despilfarro no indigna a nadie. Veremos si lo que sigue todavía te toca los nervios. A los pocos minutos de que se pusieron de acuerdo por chat —ni siquiera en una reunión, todos juntos en una sala concentrados sólo en ese tema, sino cada uno haciendo su vida y mirando el celular, como hacemos ahora todas las cosas, incluso, parece, la decisión de matar a otras personas— se informó: “Building collapsed. Had multiple positive ID... amazing job”. Identificaron al tipo de los misiles entrando al edificio de su novia... y tumbaron todo el edificio. Lo pondría en mayúsculas para enfatizarlo, y diría que lo hicieron sin inmutarse, pero los ejecutores estaban claramente excitados. ¿Qué tenía que ver la novia? ¿Y los vecinos? ¿Tenían que morir ellos también? En ese airstrike murieron, además del target, por lo menos otras quince personas, todos mujeres, niños y bebés.
Pero la ligereza para tomar la decisión de matar civiles —que cuando la toma un gobierno, por un sutil tecnicismo, no la llamamos terrorismo ni la consideramos criminal— se recrudece con lo que le sigue. En el chat, los verdugos a distancia se felicitaban como se felicitan los amigos o trabajadores de cualquier empresa en un grupo cualquiera: con mensajes vacíos y con una abrumadora insensibilidad por la vida ajena. Repito que estamos hablando de un grupo selecto de gente que define el destino del mundo. “Excellent”. “Great job Pete and your team!!” “Great work and effects!” “Kudos to all”. “Great work all. Powerful start” de un killing spree —que se llama «operación militar» cuando lo hace el gobierno— que dejó entre 200 y 500 muertos, dependiendo de la fuente, casi la mitad civiles. Y que costó cerca de mil millones de dólares —en el mejor de los casos, dos millones de dólares por cabeza, el clímax de la eficacia y la ineficiencia—, gastados sin rechistar, como se gasta la plata ajena. El creador del chat, el ahora despedido Consejero de Seguridad Nacional, nos deja la joyita para el cierre: felicitó con un contundente y banal “👊🇺🇸🔥”. A buen entendedor, pocos emojis.
La polémica que causó su destitución fue la filtración del chat. No hubo escándalo alguno por la trivialización de una operación militar, peor por la frivolidad para tratar la muerte de gente inocente. No la hay para con los que otrorizamos. Ya dijo Vargas Llosa: “La tesis de Camus es muy simple: toda la tragedia política de la humanidad comenzó el día en que se admitió que era lícito matar en nombre de una idea”. Aquí, la tesis de Camus es muy simple: alguien tiene que resistir. 🙌👏🫡.
Albert Camus (1913-1960)
Ensayo: El artista es el testigo de la libertad (1948)
Estamos en una época en la que los hombres, empujados por ideologías mediocres y feroces, se están acostumbrando a avergonzarse de todo. Vergüenza de sí mismos, vergüenza de ser felices, de amar o de crear. Una época en la que Racine se sonrojaría de Bérénice, y Rembrandt, para hacerse perdonar por haber pintado La ronda de noche, correría a inscribirse en la oficina del partido de la esquina. Los escritores y los artistas de hoy tienen una conciencia enfermiza, y está de moda entre nosotros excusar nuestra profesión. Es más, se nos ayuda a hacerlo con afán. Desde todas las esquinas de nuestra sociedad política se nos lanza un gran grito que nos exige justificarnos. Debemos justificarnos por ser inútiles y, al mismo tiempo, por esa misma inutilidad, por servir a causas viles. Y cuando respondemos que es muy difícil defenderse de acusaciones tan contradictorias, nos dicen que no es posible justificarse ante todos, pero que podemos obtener el generoso perdón de algunos si tomamos su partido; el cual, si uno les cree, es el único verdadero. Si ese tipo de argumento no funciona, todavía se le dice al artista: «Mirá la miseria del mundo. ¿Qué hacés vos por ella?» Ante ese chantaje cínico, el artista podría responder: «¿La miseria del mundo? Yo no la agravo. ¿Quién de ustedes puede decir lo mismo?» Pero no deja de ser cierto que ninguno de nosotros, si es exigente consigo mismo, puede permanecer indiferente ante el llamado que surge de una humanidad desesperada. Así que tenemos que sentirnos culpables, con toda la fuerza. Y aquí estamos, arrastrados al confesionario laico, el peor de todos.
Y, sin embargo, no es tan simple. La elección que se nos exige que hagamos no se da por sí sola, está determinada por otras elecciones anteriores. Y la primera elección que hace un artista es precisamente la de ser artista. Y si ha elegido ser artista, es en función de lo que él mismo es y por una determinada idea que se hace del arte. Y si estas razones le parecieron lo suficientemente buenas para justificar su elección, lo más probable es que sigan siendo lo suficientemente buenas para ayudarlo a definir su posición en relación con la historia. Al menos eso es lo que pienso, y esta noche me gustaría diferenciarme un poco —ya que hablamos aquí libremente, a título individual— haciendo hincapié, no sobre una conciencia culpable que no siento, sino sobre los dos sentimientos que, frente a la miseria del mundo y a causa de ella misma alimento con respecto a nuestra profesión: el agradecimiento y el orgullo. Como se nos exige justificarnos, quisiera decir por qué está justificado ejercer, dentro de los límites de nuestras fuerzas y talentos, una profesión que, en medio de un mundo desecado por el odio, nos permite a cada uno de nosotros decir tranquilamente que no somos el enemigo mortal de nadie. Pero esto hay que explicarlo, y sólo puedo hacerlo hablando un poco del mundo en que vivimos y de lo que nosotros, artistas y escritores, estamos destinados a hacer en él.
El mundo que nos rodea es desgraciado y se nos pide que hagamos algo para cambiarlo. Pero, ¿cuál es la desgracia? A primera vista, es bastante simple: se ha matado mucho en el mundo en los últimos años y algunos predicen que se seguirá matando. Un número tan grande de muertos termina por hacer el ambiente muy pesado. Naturalmente, esto no es nada nuevo. La historia oficial siempre ha sido la historia de los grandes asesinos. Y no es desde ahora que Caín mata a Abel. Pero es ahora que Caín mata a Abel en nombre de la lógica y después reclama la Legión de Honor. Tomo un ejemplo para explicarme mejor.
Durante las grandes huelgas de noviembre de 1947, los periódicos anunciaron que el verdugo de París, el señor Desfourneau, también cesaría sus actividades. En mi opinión, no se ha prestado suficiente atención a esta decisión de nuestro compatriota. Sus reivindicaciones eran claras. Pedía, naturalmente, una prima por cada ejecución, lo normal en todo emprendimiento. Pero, sobre todo, reclamaba con firmeza el cargo de jefe de gabinete. Quería recibir del Estado —al que era consciente que servía bien— la única consagración, el único honor tangible que una nación moderna puede ofrecer a sus buenos servidores, es decir, un cargo administrativo. Así se extinguía, bajo el peso de la historia, una de nuestras últimas profesiones liberales. Porque, en efecto, es bajo el peso de la historia. En épocas de bárbaros, un aura terrible apartaba al verdugo del mundo. Él era ese que, por profesión, atentaba contra el misterio de la vida y de la carne. Él era, y sabía que era, un objeto de horror. Y este horror consagraba, al mismo tiempo, el valor de la vida humana. Hoy es apenas un objeto de pudor. Y en estas condiciones, creo que tiene razón en no querer seguir siendo el pariente pobre al que se mantiene en la cocina porque no tiene las uñas limpias. En una civilización en la que el asesinato y la violencia ya son doctrinas, y están en camino de convertirse en instituciones, los verdugos tienen todo el derecho de integrarse a la administración pública. En realidad, los franceses estamos un poco atrasados. En casi todo el mundo los verdugos ya están instalados en los sillones ministeriales, sólo que reemplazaron el hacha por el sello de goma.
Cuando la muerte se convierte en un asunto de estadísticas y administración, es porque los asuntos del mundo no van bien. Pero si la muerte se vuelve una cosa abstracta, es porque la vida también lo es. Y la vida de cada uno no puede ser otra cosa que abstracta desde el momento en que decidimos doblegarla a una ideología. La desgracia es que estamos en una época de ideologías, y de ideologías totalitarias, es decir, tan seguras de sí mismas, de sus razones imbéciles o de sus verdades cerradas, que no ven otra salvación para el mundo que su propia dominación. Y querer dominar a alguien o a algo es desear la esterilidad, el silencio o la muerte de ese alguien. Para constatar esto, basta con mirar a nuestro alrededor.
No hay vida sin diálogo. Y hoy, en la mayor parte del mundo, el diálogo ha sido reemplazado por la polémica. El siglo 20 es el siglo de la polémica y del insulto. Entre las naciones y los individuos, e incluso en ámbitos que antes no interesaban, la polémica ha ocupado el lugar que antes ocupaba el diálogo reflexivo. Miles de voces, día y noche, cada una por su lado en su propio monólogo tumultuoso, vierten sobre los pueblos un torrente de palabras engañosas: ataques, defensas, exaltaciones. Pero, ¿cuál es el mecanismo de la polémica? Consiste en considerar al adversario como enemigo, por consecuencia, en simplificarlo y en negarse a verlo. A quien insulto, ya no le conozco el color de los ojos, ni sé si sonríe, ni cómo lo hace. Tres cuartas partes de nosotros nos hemos vuelto ciegos por la gracia de la polémica, y ya no vivimos entre hombres, sino en un mundo de siluetas.
No hay vida sin persuasión. Y la historia actual no conoce más que la intimidación. Los hombres viven, y sólo pueden vivir, sobre la idea de que hay algo en común donde siempre pueden reencontrarse. Pero hemos descubierto lo siguiente: hay hombres a los que no se puede persuadir. Era y sigue siendo imposible que una víctima de campos de concentración pueda explicar a quienes la degradaron que no debían hacerlo. Porque esos últimos ya no representan a los hombres, sino a una idea llevada a la temperatura de la más inflexible de las voluntades. Quien quiere dominar es sordo. Frente a él, sólo queda luchar o morir. Por eso los hombres de hoy viven aterrorizados. En el Libro de los Muertos leemos que el egipcio justo, para merecer el perdón, debía poder decir: «No causé miedo a nadie». En tales condiciones, el día del Juicio Final, será en vano buscar a nuestros grandes contemporáneos en la fila de los bienaventurados.
No hay que sorprenderse de que esas siluetas, hoy sordas y ciegas, aterrorizadas, alimentadas con cupones, y cuya vida entera se resume en una ficha policial, terminen siendo tratadas como abstracciones anónimas. Es interesante observar que los regímenes surgidos de estas ideologías son precisamente los que, sistemáticamente, están desarraigando a las poblaciones, arrastrándolas por toda Europa como símbolos desangrados, que sólo cobran una vida irrisoria en las cifras de las estadísticas. Desde que estas bellas filosofías entraron en la historia, enormes masas humanas, cada una de las cuales tuvo alguna vez su forma particular de estrechar la mano, han quedado definitivamente sepultadas bajo las dos iniciales de «personas desplazadas», que un mundo muy lógico inventó para ellas.
Sí, todo esto es lógico. Cuando se quiere unificar el mundo entero en nombre de una teoría, no hay otro camino que hacer ese mundo tan demacrado, ciego y sordo como la teoría misma. No hay otro camino que cortar las raíces mismas que unen al hombre con la vida y con la naturaleza. Y no es casualidad que no encontremos paisajes en la gran literatura europea desde Dostoievski. No es casualidad que los libros significativos de hoy, en vez de interesarse por los matices del corazón y las verdades del amor, no se apasionen más que por los jueces, los procesos y la mecánica de las acusaciones; que en lugar de abrir las ventanas hacia la belleza del mundo, las cierren cuidadosamente sobre la angustia de los solitarios. No es casualidad que el filósofo que inspira hoy todo el pensamiento europeo sea ese que escribió que sólo la ciudad moderna permite al espíritu tomar conciencia de sí mismo, y que llegó a decir que la naturaleza es abstracta y que sólo la razón es concreta. Ese es, en efecto, el punto de vista de Hegel, y es el punto de partida de una inmensa aventura de la inteligencia, esa que termina por matar todas las cosas. En el gran espectáculo de la naturaleza, estos espíritus ebrios ya no ven nada más que a sí mismos. Esta es la ceguera definitiva.
¿Para qué ir más lejos? Quienes conocen las ciudades destruidas de Europa saben de lo que hablo. Ofrecen la imagen de ese mundo demacrado, flaco de orgullo, donde a lo largo de un apocalipsis monótono, fantasmas errantes deambulan en busca de una amistad perdida, con la naturaleza y con los otros. El gran drama del hombre occidental es que entre él y su destino histórico ya no se interponen ni las fuerzas de la naturaleza ni las de la amistad. Cortadas sus raíces, marchitos sus brazos, ya se confunde con las horcas que le están prometidas. Pero al menos, llegados al colmo de la irracionalidad, nada nos impide denunciar el engaño de este siglo, que simula perseguir el imperio de la razón, cuando en realidad sólo busca las razones que ha perdido para amar. Y nuestros escritores lo saben bien, porque todos terminan por reivindicar a ese desgraciado y demacrado sustituto del amor que se llama moral. Puede que los hombres de hoy sean capaces de controlarlo todo dentro de sí mismos, y ésa es su grandeza. Pero hay al menos una cosa que la mayoría de ellos nunca podrá recuperar: la fuerza del amor que les ha sido arrebatada. Por eso es que sienten vergüenza. Y es justo que los artistas compartan esa vergüenza, ya que han contribuido a ella. Pero al menos deberían saber decir que sienten vergüenza de sí mismos, y no de su profesión.
Porque todo lo que hace digno al arte se opone a ese mundo y lo rechaza. La obra de arte, por el mero hecho de existir, niega las conquistas de la ideología. Uno de los sentidos de la historia que viene es la lucha, ya iniciada, entre los conquistadores y los artistas. Ambos, sin embargo, persiguen el mismo fin. La acción política y la creación son las dos caras de una misma revuelta contra los desórdenes del mundo. En ambos casos, el objetivo es dar unidad al mundo. Y durante mucho tiempo la causa del artista y la del innovador político fueron confundidas. La ambición de Bonaparte es la misma que la de Goethe. Pero Bonaparte nos dejó el tambor en los liceos y Goethe las Elegías romanas. Pero desde que intervinieron las ideologías de la eficacia apoyadas en la técnica, desde que, por un movimiento sutil, el revolucionario se volvió conquistador, las dos corrientes de pensamiento se separaron. Porque lo que busca el conquistador, sea de derecha o de izquierda, no es la unidad, que es ante todo la armonía de los contrarios, sino la totalidad, que implica el aplastamiento de las diferencias. El artista distingue donde el conquistador nivela. El artista que vive y crea al nivel de la carne y la pasión sabe que nada es simple y que el otro existe. El conquistador quiere que el otro no exista más, su mundo es un mundo de amos y esclavos, justamente el mundo en que vivimos. El mundo del artista es el de la protesta viva y de la comprensión. No conozco una sola gran obra que se haya edificado únicamente sobre el odio, aunque todos conocemos los imperios del odio. En una época en la que el conquistador, por la lógica misma de su actitud, se convierte en ejecutor y policía, el artista se ve obligado a ser lo contrario. Frente a la sociedad política contemporánea, la única actitud coherente del artista —o de lo contrario tendría que renunciar al arte— es el rechazo sin concesiones. No puede, aunque quisiera, ser cómplice de quienes usan el lenguaje o los medios de las ideologías contemporáneas.
Por eso es vano e irrisorio pedirnos justificación y compromiso. Comprometidos estamos, aunque involuntariamente. Y, en definitiva, no es el combate lo que nos hace artistas, sino el arte lo que nos obliga a ser combatientes. Por su propia condición, el artista es el testigo de la libertad, y esa es una justificación por la que a veces paga caro. Por su propia condición, está metido en las capas más inextricables de la historia, esa donde la carne del hombre se asfixia. Siendo el mundo como es, estamos metidos en él nos guste o no, y somos por naturaleza enemigos de los ídolos abstractos que hoy triunfan, sean nacionales o partidistas. No en nombre de la moral ni de la virtud, como se quiere hacer creer mediante un engaño más. No somos virtuosos. Y a juzgar por el aire antropométrico que toma la virtud en nuestros reformadores, no hay por qué lamentarlo. Es en nombre de la pasión del hombre, por lo que existe de único en el hombre, que siempre rechazaremos esos emprendimientos que se revisten del aspecto más miserable de la razón.
Pero esto mismo define también nuestra solidaridad con todos. Es porque tenemos que defender el derecho a la soledad de cada uno por lo que nunca más seremos solitarios. Tenemos prisa, no podemos obrar todos solos. Tolstói pudo escribir, él, sobre una guerra que no vivió, la novela más grande de todas las literaturas. Nuestras guerras a nosotros no nos dejan tiempo para escribir sobre otra cosa que no sea sobre ellas mismas y, al mismo tiempo, matan a Péguy y a miles de jóvenes poetas. Por eso creo que, más allá de nuestras diferencias, que pueden ser grandes, esta reunión de hombres, esta noche, tiene sentido. Más allá de las fronteras, a veces sin darse cuenta, trabajan juntos en las mil caras de una misma obra que se levantará frente a la creación totalitaria. Todos juntos, sí, y con ellos, esos miles de hombres que intentan levantar las formas silenciosas de sus creaciones en medio del tumulto de las ciudades. Y con ellos, esos que hoy no están aquí y que por la fuerza de los hechos un día se nos unirán. Y también esos otros que creen poder trabajar para la ideología totalitaria a través de su arte, cuando en el seno mismo de su obra el poder del arte hace añicos la propaganda, reivindicando la unidad de la que son verdaderos servidores, y los señala hacia nuestra fraternidad forzada al mismo tiempo que a la desconfianza de quienes, por ahora, los emplean.
Los verdaderos artistas no son buenos vencedores políticos porque son incapaces de aceptar a la ligera la muerte del adversario. Están del lado de la vida, no de la muerte. Son testigos de la carne, no de la ley. Por su vocación, están condenados a comprender incluso eso mismo de lo que son enemigos. Eso no significa, por el contrario, que sean incapaces de juzgar el bien y el mal; pero incluso frente al peor de los criminales, su capacidad de vivir la vida del otro les permite reconocer la constante justificación del hombre, que es el dolor. Eso es lo que siempre nos impedirá pronunciar un juicio absoluto y, en consecuencia, ratificar un castigo absoluto. En este nuestro mundo de sentencias de muerte, los artistas dan testimonio de eso que en el hombre se niega a morir. ¡Enemigos de nadie, excepto de los verdugos! Y eso es lo que siempre los hará, eternos girondinos, vulnerables a las amenazas y los golpes de nuestros montagnards y sus mangas de lustrina. Después de todo, esa mala posición, por su misma incomodidad, es también su grandeza. Llegará el día en que todos lo reconocerán y, respetuosos de nuestras diferencias, los más valiosos entre nosotros dejarán entonces de desgarrarse como lo hacen. Reconocerán que su vocación más profunda es defender hasta el final el derecho de sus adversarios a no compartir su opinión. Proclamarán, según su condición, que es mejor equivocarse sin asesinar a nadie y dejando hablar a los demás, que tener razón en medio del silencio y las fosas comunes. Intentarán demostrar que si las revoluciones pueden triunfar mediante la violencia, sólo pueden sostenerse mediante el diálogo. Y entonces sabrán que esa singular vocación les ha conferido la más conmovedora de las fraternidades, la de los combates inciertos y de las grandezas amenazadas; la que, a través de todas las edades de la inteligencia, nunca ha dejado de luchar para afirmar, contra las abstracciones de la historia, lo que trasciende toda historia, que es la carne, ya sea sufriente o feliz. Toda la Europa actual, en todo su esplendor, les grita que este emprendimiento es irrisorio y vano. Pero todos estamos en este mundo para demostrar lo contrario.
Charles Péguy fue un poeta que murió en la Primera Guerra Mundial. Al contrario de Tolstói, los artistas y poetas que fueron sus contemporáneos, y los que sobrevivieron para ver la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que luchar en las guerras, no podían hacer ni escribir sobre otra cosa.
Los montañeses eran los jacobinos más radicales de la Revolución Francesa; los girondinos eran los moderados. Al final, los montagnards tomaron el poder e instalaron el Terror, persiguiendo a sus antiguos aliados girondinos. Desde el Segundo Triunvirato, ¿cuántas guerras por el poder hay entre ex aliados, después de haber aniquilado a los enemigos? ¿Y cuántas antes? Innumerables.
La lustrina era una tela brillante con la que se hacían uniformes esos típicos funcionarios de bajo rango que abusan de su poder.
Vargas Llosa también cita en su texto otros ensayos de Camus publicados por Gallimard en la colección Actuelles. Écrits politiques.
Esto de Camus fue leído el 13 de diciembre de 1948 en un encuentro de la Agrupación Democrática Revolucionaria (RDR, fundada entre otros por Sartre), en la histórica Sala Pleyel de París, ante una audiencia de más de 4000 personas. Fue publicado ese mismo mes en la revista de la RDR, La Gauche (núm. 10), bajo el título L’artiste est le témoin de la liberté. Se reprodujo después en Actuelles.
Aunque Cortázar hizo una traducción de este ensayo en 1949 (Revista Sur), y aunque este texto apareció —bajo el nombre El testigo de la libertad— en una colección llamada Moral y Política en 1978 (Editorial Losada), esta traducción fue hecha en esta casa.
Citado en:

Viene de:


Complementar con:

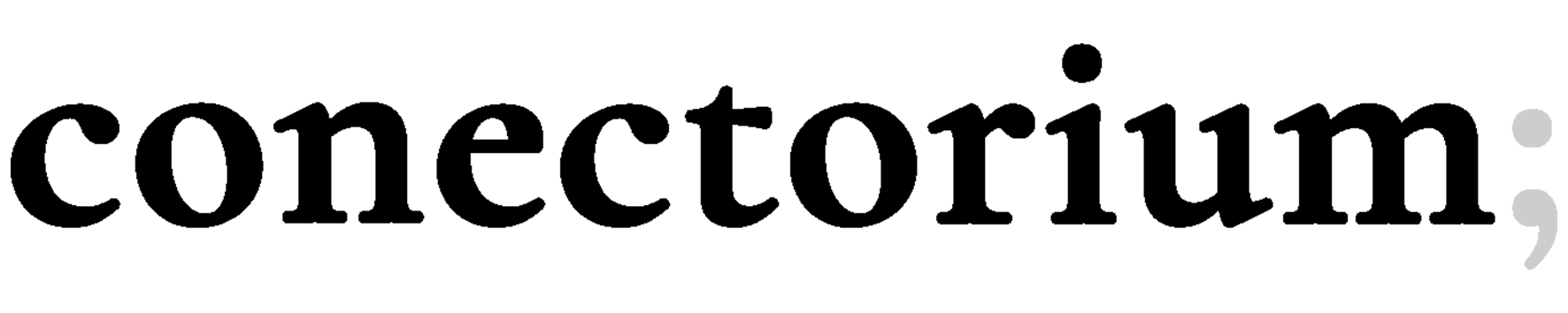
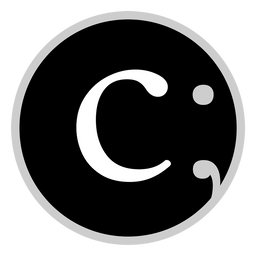
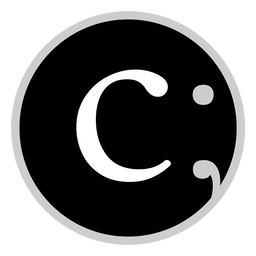
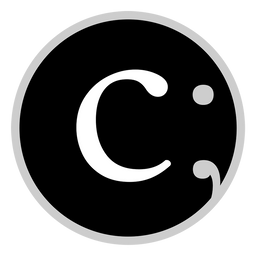



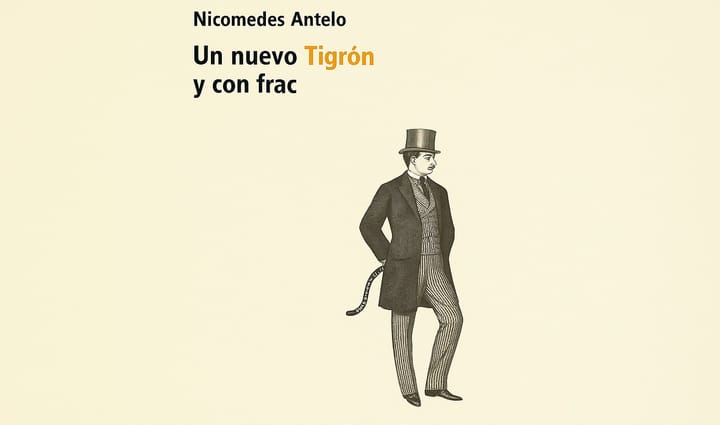
Comments ()